Una ciudad convertida en fortaleza. Poco a poco, con mano dura, los enrejados se han hecho un lugar en las calles de Medellín: en las tiendas de barrio como barrotes sobre el mostrador, en las porterías de las unidades residenciales, fuera de los antejardines de las casas a manera de puertas corredizas.
Ese es el retrato de Medellín que ha sido estudio de arquitectos y urbanistas, quienes analizan la tendencia, cada vez mayor, de construir y vivir en urbanizaciones cerradas o viviendas rodeadas de cercas y rejas. Para Juan Miguel Gómez, experto urbanista, “la ciudad se dispuso a espantar el miedo”. Los muros se hacen más altos, y las calles se van quedando solas.
Pero no siempre ese acto de encerrar estuvo asociado a la seguridad y, durante décadas, las rejas fueron símbolo de riqueza, con ornamentos cuidados incrustados en grandes portones. Eran un lujo de la sociedad antioqueña adinerada, expresión del buen gusto y la excentricidad.
El historiador Reinaldo Spitaletta lo recuerda en su libro “Medellín, ¡cómo te siento!”, cuando señala que el empresario antioqueño Coroliano Amador conoció las puertas del Buckingham Palace de Londres y mandó a reproducir la fastuosa reja inglesa en su finca de recreo de Miraflores, en el oriente de Medellín, con sus dos pedestales y lámparas de cinco faroles.
Y añade Spitaletta que fue sobre todo en la Medellín del siglo XIX, con la instauración de la Escuela de Artes y Oficios, donde la “forja del hierro”, como expresión “de la exquisitez”, estuvo de moda y explotada en furor en los talleres de cerrajería y artesanos.
Tanto, que a la élite de entonces se le antojó enrejar el tradicional parque de Bolívar. Y así estuvo, al estilo francés, hasta que la verja fue retirada en 1933 y trasladada, según el arquitecto y urbanista Luis Fernando Arbeláez, al Hospital San Vicente de Paúl.
Aunque en sus inicios los cerramientos tenían propósitos estéticos, el investigador Emmanuel Ospina, de Urbam Eafit, explica que la situación cambió a mediados de los 80 y 90, cuando el narcotráfico llevó el pánico hasta los barrios y puso su marca de terror sobre la arquitectura de la ciudad.
Spitaletta recuerda que, para entonces, hicieron su aparición las rejas de emergencia en casi cualquier casa, los enrejados con dos o tres cerraduras y alarmas eléctricas en los negocios.
“Las rejas les quitaron buena parte de los encantos del vecindario a los tenderetes. El paisaje se resintió. Y la conversa también”.
Una ciudad que se encerró
Durante esos años, las calles de Medellín fueron escenario de una guerra sin cuartel. En 1991, por ejemplo, fueron asesinadas más de 6.500 personas en la ciudad.
“La respuesta fue alejarnos los unos de los otros”, afirma Gómez. Según el urbanista, la vivienda dejó de pensarse y construirse como un elemento más del circuito de una comunidad, con calles o espacios públicos, y comenzó a representar la cumbre de la individualidad.
Entornos controlados, aislados de la ciudad, donde nada puede pasar y donde se puede acceder a todos los servicios sin exponerse al exterior. El filósofo polaco Zygmunt Bauman los llama “guetos” en su obra “Modernidad Líquida”. Un gueto elegido, para quien decide y puede vivir en la urbanización, y un gueto obligado para quien, producto de las mismas rejas, está “encerrado” en la periferia.
En medio de este discurso del miedo, indica Arbeláez, la noción de seguridad ha forzado la construcción de arquitectura cerrada, “respirando hacia adentro” y negando la apertura hacia lo público.
El portero, menciona el urbanista, se convierte en la persona que regula las relaciones de los espacios privados con lo público. Las cámaras, los alambrados eléctricos, impregnan al espacio público con la misma sensación de inseguridad.
María Zoraida Gaviria, directora de la especialización en Gestión y Procesos Urbanos, de la Universidad EIA, dice que las nuevas construcciones se están haciendo sin enclaves “y entre rejas”.
La consecuencia de esta mala planificación, apunta, es la acelerada desaparición del barrio tradicional, incluso algunos de ellos tan icónicos como Boston, Buenos Aires, Bomboná o el sector de San Ignacio.
El urbanismo es ineficiente y allí nace una retahíla interesante: cuando no hay urbanismo, no hay calles. Sin calles, explica Gaviria, tampoco hay barrios. Sin barrios no hay forma de servirse de la ciudad a pie.
“Y el barrio —comenta la urbanista— es el espacio donde uno aprende, donde se hacen los primeros amigos”.
Habitar las ciudades
Pero la solución para la inseguridad y el miedo, manifiesta Ospina, no está en aumentar las cámaras, ni las intimidaciones, ni los uniformados de la Policía.
Los expertos coinciden en que no hay mejor opción para el problema que revitalizar lo público, abrir las rejas, que los parques vuelvan a habitarse. Pero eso es, incluso, un desafío difícil. Aún más en una ciudad tan delimitada, en donde hasta las quebradas tienen cerramientos.
“¿Por qué las personas van a los centros comerciales?”, añade Ospina, “porque se consideran entornos controlados, aislados de la ciudad, donde nada me puede pasar y puedo conseguir los servicios que la ciudad me ofrece”.
Es muy raro, dice el investigador, que los ciudadanos quieran estar en las calles cuando el espacio público está condenado a ser un punto de transición entre uno y otro lugar cerrados.
Construir sin urbanizar es menos costoso, apunta Gaviria. Al mismo tiempo, además, se estimula este tipo de negocio inmobiliario asociando las unidades residenciales de apartamentos con mayor seguridad.
“Recuerdo que en los 90, cuando empezaron a vender los nuevos edificios, una de las banderas era ‘unidad cerrada con portería 24 horas’”.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Dane, en Antioquia el 44,6% de las unidades de vivienda son apartamentos. En Medellín, por otro lado, seis de cada diez personas residen en apartamentos.
En las esquinas de los balcones hay quienes instalan puntas, una suerte de lanzas afiladas. Concluye Spitaletta que es como si “estuviéramos pendientes del asalto”. Si no son los cerramientos, dice Gómez, son los muros, como “ciudades metidas en otra ciudad”.
Gaviria insiste en que la biografía de una persona empieza a gestarse en el barrio, porque es ahí “donde se escribe la vida”. Pero sin paisajes para recorrer no hay tejido social, tampoco vecinos que se conozcan ni encuentros casuales para conversar.
Entonces, ante el aislamiento inevitable y el esplendor de las fachadas de hierro, ¿dónde van a escribir sus historias las nuevas generaciones? ¿En las porterías? ¿En los ascensores?












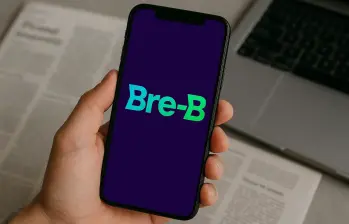








 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter