En tanques abandonados, alcantarillas, sifones y rebosaderos; en los cimientos de puentes y viaductos; bajo autopistas y dentro de las placas que canalizan quebradas y ríos vive una colonia entera que no ve el sol, su refugio anónimo es la sombra.
El Mono sale somnoliento, perdido, casi es mediodía en los bajos de un puente en la ladera oriental de Medellín. Arriba la ciudad sigue su rutina.
—Estoy sin desayunar, ya me iba a levantar para irme a rebuscar alguna cosa, pero pasen.
Lea también: ¿Cómo atender a más de 8.000 habitantes de calle?
Para entrar a los recovecos debajo de los puentes que llegan al canal del río Medellín hay que llegar en cuclillas, metiendo la cabeza por los rotos que les hicieron a las estructuras de concreto, entre los pliegues de la ciudad de cemento.
Con palos, pedazos de baldosa y destornilladores —sin reloj, porque en la caverna no existe tiempo— los habitantes de calle cavaron huecos hasta que cupieron junto con sus corotos. Algunos se apropiaron de viejas redes de acueducto clausuradas cuando la ciudad de arriba creció; otros desnudaron las columnas de los puentes hasta tocar tierra firme.
Además de espacio para una cama, cada guarida debajo de puentes y autopistas tiene cuadros, materas, bombillos, vírgenes, carritos; en otras cabe una silla, un cesto de mimbre para guardar comida, radios en los que suena La Voz de Colombia un jueves de febrero al mediodía, un fogón de luz de un puesto, ropa arrumada, zapatos sin cordones, todo parece rescatado de la basura para replicar vestigios de una vida pasada o de sueños futuros; las pocas pertenencias brindan cierta estabilidad, arraigo; incluso en la marginalidad la vida busca algún significado.
Le puede interesar: Crisis en Medellín por aumento de niños y adolescentes que llegan a las calles movidos por las drogas
La excavación no es arbitraria. Como en la Isaura de Italo Calvino, dondequiera que excavando en la tierra largos agujeros verticales se ha conseguido sacar agua, hasta allí —y no más lejos— se extiende la ciudad. Los que viven en la Medellín subterránea buscan primero el sobrante de agua limpia que escurre de piscinas o tubos para asentarse, porque todo se puede intentar replicar menos una canilla que trae agua limpia. En uno de los tubos que brota en los bajos del cerro Nutibara, una señora lava una pila de ropa y estrega con delicadeza las orejas de su peluche.
Medellín atraviesa uno de los momentos más críticos frente al fenómeno de los habitantes de calle. La pospandemia, el desplazamiento forzado, los problemas de salud mental y la aparición de drogas cada vez más peligrosas tienen a más de 9.000 personas viviendo en las calles, muchos de ellos jóvenes; el 70% sufre enfermedades crónicas que requieren atención médica urgente, mientras que las posibilidades de rehabilitación se reducen por el consumo de psicoactivos altamente contaminados.
Según información oficial, al menos el 10% de las drogas en circulación en Medellín son cócteles letales que pueden causar daños cerebrales irreversibles.
Desde la Medellín que no sale en los mapas, estas son las historias de Cristian, Diana, el Mono, Daniel y Cecilia.
Cristian
Recién cumplió 32 años, lleva 24 viviendo en la calle. Nació en Cañasgordas (Occidente antioqueño), recuerda que le mataron al papá en los 90 y se vinieron para la ciudad con su mamá y sus tres hermanos. Llegaron al barrio París, él tenía 8 años. No había plata y las necesidades abundaban; Cristian empezó en el rebusque haciendo trovas en buses y malabares en semáforos. La noche y la calle lo fueron engatusando de a poco. Aterrizó en el Centro, donde empezó a callejear con un combo de unos treinta pelaos.
—Comprábamos bareta y nos íbamos hasta Santa Marta tirando dedo. En el peaje de Barbosa se iban tres adelante, dos en la mitad y el resto atrás. Nos encontrábamos en Montería. Sobrevivíamos unos 15, 20 días haciendo malabares con pelotas, éramos andariegos. Me amaño mucho en la calle.
No volvió a visitar a su mamá. Empezó a dormir afuera de negocios y en parques mientras olía sacol y tomaba pepas.
—Los policías a veces nos cogían, nos levantaban, nos metían a una poceta donde lavaban traperas y nos echaban baldados de agua fría. Nos dejaban en bóxer y nos soltaban.
Fue buscando refugio donde pasar la noche hasta que encontró las estribaciones de un puente por el que baja una quebrada que llega al río Medellín. Solo había tierra y palos. Comenzó a cavar hasta que hizo un hueco grande y encontró las columnas. De acá salen cuatro piezas, dijo Cristian. Una para él, otra para su hermano y dos más para los que fueran llegando. Pusieron bombillo en la pieza, reflector y una parrilla.
—Al comienzo vivía muy intranquilo. Cuando se crece la quebrada el agua se lo lleva todo y se pierden las cosas. En todos estos años se han muerto muchos compañeros, me acuerdo del Cagao y de Eliú, se los llevó la creciente y los sacaron del río llegando a Barbosa.
—¿Y vos te quedás cuando empieza a llover?
—Si se larga el agua yo me quedo. Cierro los ojos y a la voluntad de Dios. Con el sonido de la quebrada me quedo dormido. Una vez sí se me llevó todo, creció tanto la corriente que el río antes empujaba el agua de la quebrada. Eran las cuatro de la mañana, el agua me llegaba hasta la cabeza, menos mal no había corriente fuerte. Esperamos a ver qué pasaba, quedamos como en el Titanic, pura adrenalina. Se me perdió la cama, el colchón, la ropita, todo se llenó de lodo. Eso es lo más triste y duro acá, cuando dormimos empapados, montados en un muro, mucho frío, todo inundado, pegado a la pared, pidiéndole a Dios que no se vuelva a crecer.
El agua es todo un desafío. Cristian lava la ropa los domingos, dice que baja más limpia ese día cuando los ricos están en las fincas. Para las necesidades diarias cada uno llena una pimpina o un balde de agua que les regalan en parqueaderos vecinos; antes buscaban tubos del acueducto que llegaban a negocios cercanos, les hacían una rajita con una segueta y le amarraban un trapo para que les goteara agua.
Cristian cuenta su historia mientras caminamos por la canalización de una quebrada de la ladera oriental de Medellín. Subimos caminando varias cuadras hasta que en un punto nos dijo Por acá bajamos; entramos y estuvimos una hora saltando entre orillas, cruzando túneles oscuros por donde baja la quebrada, escuchando el agite de arriba y la historia de una rata que mordió a Conejo, un vecino de Cristian que dormía dentro de una tubería vieja. Él va emocionando compartiendo su mundo.
—¿Ese nombre que tenés tatuado en el brazo es de una novia?
—Se llamaba Caro. Queríamos salir de esta mierda, nos fuimos al Centro y pagábamos pieza. Toda la pandemia estuvimos juntos, vivimos a lo puta, teníamos cajas de icopor llenas de comida, mercados completos. Ninguno de nosotros se enfermó, nunca vi un habitante de calle muerto por covid. Nos empeliculamos juntos, todos pepos nos tatuamos el nombre debajo del puente. Ella al final se fue.
—¿Con qué soñás, Cristian?
—Salir de esto, he intentado, pero vuelvo y caigo. Estuve en Rionegro, aprendí en un taller de soldadura y de ebanistería, hacía barcos con bambú y portalapiceros. En cinco meses aprendí todo, un compañero me dañó la cabeza y soy débil de mente. Quisiera cambiar mi vida, ya viví lo que iba a vivir acá. El propósito es arreglar la casa de la mamá y rehabilitarme, ella tiene una casita de tabla; que bueno conseguir un hogar y una buena mujer. Tener una familia.
—¿Y el mayor miedo viviendo acá?
— Que me coja la vejez en la calle.
***
El aumento de habitantes de calle no es un fenómeno nuevo en la ciudad, aunque su crecimiento es exponencial. En la explosión demográfica e industrial de la primera mitad del siglo pasado, la mendicidad ya preocupaba a las autoridades en zonas como el antiguo barrio Guayaquil, convertido en un hervidero desde que funcionaba la estación del ferrocarril.
Durante años, la mendicidad fue atendida por la caridad cristiana, con intervenciones policiales cuando se temía un desorden público o brotes de insalubridad, o con la remisión de personas con trastornos mentales a lugares como el antiguo Manicomio de Aranjuez.
A medida que avanzó el siglo XX, Medellín empezó a marchitarse por dentro: el crecimiento urbano desbordó los límites de lo planificado y se extendió sobre terrenos irregulares, sin servicios ni infraestructura. Para 1972 se estimaba que unas 600.000 personas —la mitad de la población de entonces— vivían en barrios informales, invasiones o “cinturones de miseria”.
Los años ochenta coincidieron con la venta de drogas más duras a la ciudad —cocaína, metacualona, barbitúricos, benzodiazepinas y múltiples psicofármacos, según un estudio de Medicina Legal de 1987—, que propiciaron la creación de asentamientos de habitantes de calle en zonas como Barbacoas. Justo en esa década se creó la Secretaría de Bienestar Social y uno de sus primeros programas fue el sistema de atención de habitantes de calle.
El último censo de esta población lo realizó el Dane en 2019: se contaron 3.214 personas. Sin embargo, en los últimos años se disparó la población debido a la pandemia, la migración, los problemas de salud mental y el desplazamiento forzado. Aunque no hay un número certero, se sabe que el año pasado 9.117 personas accedieron a los servicios de atención y cuidado que tiene la alcaldía para quienes viven en la calle.
Los registros administrativos dan cuenta de que el 62% de la población vive en la calle hace más de cinco años y que tienen entre 27 y 59 años. Un informe de caracterización y georreferencia de 2023 reveló que en el Centro está la mayor cantidad de habitantes de calle: 81%, siendo la zona más populosa el sector de Cúcuta con Zea, el Bronx.
Otros puntos de concentración son Niquitao, la Oriental, La Paz, los alrededores de la Minorista y las márgenes del río entre San Juan y el Parque Norte.
El fácil acceso a las drogas ha sido un factor decisivo para permanecer en las calles. El consumo constante acelera el deterioro físico y mental, y con ello crece la necesidad urgente de servicios básicos: alimentación, autocuidado, hospedaje, atención psicológica y procesos de rehabilitación.
Según la Personería de Medellín, el desgaste que estas drogas provocan —físico, mental y emocional— es tan rápido como devastador. Una cifra muestra el complejo panorama de salud pública. Se estima que el 70% de esta población podría padecer enfermedades graves y crónicas que requieren atención y tratamiento inmediato; algunas de las patologías y condiciones son tuberculosis, VIH y virus del papiloma humano, enfermedades dermatológicas, cardiorrespiratorias, odontológicas y neurológicas.
Un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia de 2020 encontró que el bazuco es la droga más consumida (72%), seguido del alcohol 8% y con porcentajes menores marihuana, heroína, sacol y perico. El mismo estudio reveló que el 60% de los habitantes de calle dijeron ser de Medellín; un 18% es del resto de Antioquia o del Eje Cafetero (2,3%), Valle del Cauca (1,6%), Bogotá (1,3%), Barranquilla, Chocó, Venezuela, Uruguay y Perú.
La secretaria de Inclusión, Sandra Milena Sánchez Álvarez, dijo que si bien la oferta de atención en terreno se mantendrá y fortalecerá en este gobierno con más programas de prevención, la llegada de drogas cada vez más fuertes hace que los procesos de rehabilitación sean más complejos.
La Escuela contra la Drogadicción de Antioquia encontró en 2024 que el 10% de las drogas que circulan son peligrosos ‘cocteles’ con opioides, fentanilo, ketamina y medicamentos de control. William Andrés Echavarría, experto en el tema y exgerente de Carisma, dijo que el altísimo nivel de contaminación de drogas ocasiona cualquier cantidad de afecciones en los sistemas cardíaco, nervioso y cognitivo.
Diego y Diana
Tiene 50 años, más de 20 viviendo en los bajos de un puente de una quebrada en la ladera oriental de la ciudad. Para llegar a su hogar primero hay que hacer equilibrismo y caminar sobre un enorme tubo, bajar al cauce de la quebrada y trepar por una pared de unos dos metros por las muescas que otros tallaron para meter los pies.
Diego o Diana —es la misma persona— está sentado en una salita adornada con luces de Navidad, vive encima de un planchón de cemento, la quebrada se escucha cerca. Es diciembre de 2024. Tiene un pesebre donde el Niño Jesús parece más apretado que nunca, flores plásticas pegadas a un muro que pintó de verde, y tres materas con lenguas de suegra.
Vamos a la pieza, nos invita. Pasamos con la cabeza gacha para no golpearnos con el tablero del puente. Arriba se mueven sin pausa motos, carros y camiones; abajo se escucha tenue el afuera; huele a humedad y el calor es raro, parece el bochorno que se levanta tras una lluvia breve.
Llegamos al cuarto. Las paredes están pintadas de varios colores, en desorden. Hay un bombillo grande, un afiche promocional de Jericó, un cuadro de Pablo Escobar en la Catedral, pinturas con mirella y máscaras de la Casa de Papel; la decoración es una cortesía de lo que botan los de arriba. La cama tiene un espaldar que es el doble de grande que el colchón y hay un nochero con una libreta.
—Hace rato perdí el miedo de vivir acá. No tengo contacto con la familia, sufro un cáncer de colon hace 15 años, el único miedo que tengo es que se me descosa la herida —con las dos manos se toma un costado del abdomen—. De resto, duermo tranquilo, de acá no me iría, aquí está mi vida y aquí terminaré. Nos sacan cada rato, pero volvemos como las cucarachas.
Un día abandonó el hogar porque el padrastro les daba mala vida y les pegaba a él, a sus hermanos y a su madre. Trabajó desde pequeño, a los 8 años hacía mandados, cargaba de todo en las construcciones y vivía berraco.
Después de una golpiza a su mamá, su padrastro lo tiró de un segundo piso y ese día se fue de la casa. Vivió primero en el Centro, pero salía de borondo para Bucaramanga, Santa Marta y la Costa. Cuando se iba de travesía le echaba candela a todo lo que tenía en su cambuche para que no le quedara nada a nadie.
—Era un andariego hasta que empezaron a matar pelaos en Puerto Berrío. Una vez nos dispararon a mí y a un amigo por robar gallinas.
Hasta ahí viajaron. Tenía 24 años cuando logró meterse en una cueva. Con el palo de una escoba cavó durante tres o cuatro meses, y ahí lleva viviendo como 20 años, aunque el tiempo es relativo en la calle, no hay mucha claridad de las fechas. Le tocó mover piedras gigantes que bajaba la quebrada y con herramientas y cemento hizo los remiendos. Vio llegar, envejecer y morir a muchos compañeros en la calle, todos lo quieren y lo respetan. Es como una mamá, dice Cristian, del que hablamos antes.
—De nada me arrepiento, no me gustaba estudiar, solo hice primero, me gustó siempre la calle. La gente no entiende que este también es un estilo de vida. Me levanto y organizo la casa, hago almuerzo, no soy apegado a nada. Como arroz con hogao, es mi comida preferida. Tengo una perrita que no tiene nombre. Ahí en el bafle pongo La Voz de Colombia y me duermo escuchando música. ¿Frío en la noche? No, acá debajo de la calle hace mucho calor siempre.
—¿Qué es lo que más deseás, Diego?
—No morirme jamás y estar bien acá, es mi casa. Acá encontré mi lugar, de acá no salgo.
***
—¿Cómo se acostumbra uno a vivir en la calle?
Nataly Cartagena es la directora de Everyday Homeless, una corporación que acompaña a los habitantes de calle con una metodología que se centra en el arte y las ciencias sociales, incluida la proyección de películas con crispetas en pleno Bronx. Estaba ocupada con eventos en la ciudad, conversamos por Whatsapp.
—Más allá de elegir, es saber qué te lleva a vivir en la calle, esa es la pregunta. Lo primero es desmitificar que el consumo lleva a la calle, no, el consumo hace que las personas permanezcan en la calle. Llegan por abandono familiar, problemas económicos, falta de empleo. El consumo es una forma de sobrevivencia para contrastar la realidad.
—¿Cómo terminan llamando hogar a espacios debajo de puentes, en tubos, debajo de las calles, en canalizaciones?
—Todos los seres humanos queremos tener un espacio propio, sea grande o pequeño, algo que sintamos seguro. Muchas veces es solo reunir las pocas pertenencias, tirar un tendido y ponerle una escoba atravesada, esa es la forma de decir que este es mi lugar. Eso termina convirtiéndose en hogar así no tenga paredes, así sea un espacio público que en cualquier momento les pueden quitar. Siempre están buscando ese lugar, a pesar de ese desarraigo y estado de fuga en el que viven, hay una necesidad de estabilidad, de arraigo.
—¿Se puede dejar de vivir en la calle?
Rubén Restrepo es un exhabitante de calle, representante Corpoman y colaborador de Everyday Homeless. Contesta:
—Llegar a ser habitante es más fácil de lo que la gente cree, es una frontera invisible —pero no urbana, es humana y social— que se transgrede con gran facilidad y sumerge en un vórtice de oscuridad, soledad, dolor, miedo y muerte en vida. Es más fácil sacar una persona de la calle, vestirla, engordarla y hasta recuperarla, que sacar la calle del interior de un habitante de calle, ahí está el secreto de una verdadera recuperación. En todas las sociedades hay guetos, son como los infiernos de Dante.
—¿Cómo es vivir en la calle?
Óscar Eduardo Jaramillo Mazo fue habitante de calle muchos años, vivió en el Bronx en Bogotá, se rehabilitó y escribió El libro de la calle. En la página 5 escribe:
—Con el consumo se apartan del mundo exterior, manifestando una penosa situación de autodestrucción indiscriminada que lo lleva a la filosofía de la nada, alejado de la realidad. Así es el camino a las drogas y por más que trates de evadirlo siempre llegas al mismo camino de la sucia calle, donde te miran como un enfermo que solo vive de ese mundo corrupto de la droga, donde todo es tristeza y desorden. No se encuentra paz, menos tranquilidad interior, haciendo más penosa su situación solo y sin hogar a dónde llegar.
Sandro Muñoz es locutor y director de la emisora La Voz de Colombia - Bésame en Medellín. Le contamos que en los radios que encontramos prendidos sonaba el 94.9 del FM. Le preguntamos por qué cree que escuchan la emisora, qué puede transmitir la música que ponen. Apenas salió de la procesión de Viernes Santo nos contestó.
—Somos compañía, para nosotros no son oyentes sino familia. Seguramente estas personas se sienten demasiado solas y nos tienen como su compañía, les hablamos directamente al corazón y por eso las canciones llegan al alma, al sentimiento. Nos encanta ser su familia.
El Mono
A Carlos le dicen el Mono, tiene 46 años, está trasquilado porque la máquina de motilar se dañó en pleno corte. Nos recibe somnoliento, con los ojos pegados. Camina con dificultad porque tiene gangrena en el pie izquierdo. El día que nos recibió en su cueva tenía una cita de revisión médica en Castilla.
—Estoy sin desayunar, ya me iba a levantar para irme a rebuscar alguna cosa, pero pasen—Son las 10:56 de la mañana.
Corre una tabla agujereada que cumple la función de puerta. La cueva queda debajo de una baranda de un puente en Belén, el muro de entrada llega a la cintura y el espacio es minúsculo para ingresar, solo cabe una persona agachada. Entramos, el Mono se sienta en el tendido donde duerme, el fotógrafo y yo en unos bafles viejos de madera comprimida que son las sillas. Entra un gato naranja que no tiene orejas, el Mono lo carga y lo acaricia; los dos nos miran. Carlos cuenta que vivió su niñez en Belencito y que le tocó salir cuando la guerrilla llegó al barrio y empezó la guerra.
—Me iban a matar, iba a cumplir los 18. Intenté irme a pagar servicio, pero no me llevaron; estaba ya en el grupo de muchachos en el estadio y en una de esas me fumé una patica y pailas. Entonces me quedé durmiendo por la canalización del estadio, no podía estar donde los cuchos, ni en el barrio. Y uno termina amañándose en la calle. En esa época no existía el metro, me hacía cerca de donde sale el agua de las piscinas, ahí nos bañábamos; esa agua sale limpiecita porque es la que rebosa de las piscinas. Por allá estuve 7 años. Siempre trabajé vendiendo confites.
En la “casa” del Mono hay entrepaños pequeños de madera donde están firmes tres vírgenes; tiene carritos de juguete por todos lados, muñequitos con sombreros y gafas oscuras, cadenas, extensiones de bombillos LED, conchas marinas y animales de lotería infantil, es una revoltura de cosas desperdiciadas. A un costado, un cesto de mimbre guarda una bolsa de garbanzos y una grabadora en la que suena La Voz de Colombia, él quiere que pongan a Ana Gabriel todo el día.
—Acá llevo dos años, antes estuve en el parque de La Floresta. Este hueco lo encontré muy alto, le he estado comiendo, mire que todavía tengo tierrita ahí. Le comí con una llave, un destornillador y un pedazo de baldosa, me demoré casi cuatro meses con un parcero que me ayudó. Entraba arrastrado al comienzo, vivíamos como los gurres. ¿En dónde trabajo? Camello en todo Medellín, me meto al Pinar, Bello, Caldas, Itagüí. Puedo llegar a cualquier parte, por eso hay que manejarse bien. No me ha faltado nada, Diosito me ha dado el pan todos los días.
El Mono no puede ponerse zapatos porque tiene el pie izquierdo muy hinchado. Tuvo un accidente en Bello hace cinco años cuando visitó a una tía, le prestaron una moto y en una bajada se encontró con cuatro policías acostados, alcanzó a cruzar tres y en el cuarto solo pasó la llanta de adelante, él voló varios metros. Se astilló el hueso y desde entonces está jodido.
—¿Qué es lo más difícil de vivir así?
—Aquí no me entra el agua, uno ya se enseña. Acá vivimos bueno. Las peores noches eran cuando uno dormía parado y emparamado por la lluvia, son las tinieblas. La noche es muy larga.
—¿Y qué pasó con la familia?
—No los jodo, ellos se preocupan mucho. Tengo mis hermanitos vivos, menos uno, se me murió hace cinco años. Yo no los llamo, no los incomodo. La otra vez me encontré a una sobrina en una estación del metro, pero no quería que me viera, así como estoy no aguanta. ¿Qué si me hacen falta? Ufff —llora—. Volver con los padres —vuelve a llorar—... Ya voy para seis años que no veo a mi mamá.
—¿Con qué soñás, Mono?
—Me da miedo meterme en problemas, que lo cojan a uno para matarlo. Me da miedo morir lejos de la familia como un papel botado, porque ni cédula tengo. Sueño con conseguir un trabajito estable, ojalá ligero. Sé que Diosito me lo va a dar.
***
A mediados de los 80 el joven antropólogo Philippe Bourgois vivió cinco años en uno de los barrios más deprimidos de Nueva York. En 1995 publicó En busca de respeto: vendiendo crack en Harlem, donde documenta la vida de los marginados y describe cómo los indigentes y consumidores de drogas se apropiaron de casas abandonadas o esquinas, allí establecían reglas y códigos. Dice que, incluso en condiciones extremas, las personas buscan estructuras que les den estabilidad.
“El consumo de drogas en las zonas urbanas es solamente un síntoma —y a la vez un símbolo vivo— de una dinámica profunda de alienación y marginación social. La narcodependencia es uno de los hechos más brutales entre los que configuran la vida en las calles. No les interesaba mucho hablar acerca de las drogas. Más bien, querían que yo supiera y aprendiera sobre la lucha diaria que libraban por la dignidad y para mantenerse por sobre la línea de pobreza. En otras palabras, pese a que la cultura callejera surge de una búsqueda de dignidad y del rechazo del racismo y la opresión, a la larga se convierte en un factor activo de degradación y ruina, tanto personal como de la comunidad”.
En Vidas desperdiciadas, Zygmunt Bauman explica cómo la modernidad produce “residuos humanos”, personas que quedan excluidas del sistema económico y social. Argumenta que el capitalismo genera poblaciones sobrantes que no pueden integrarse al mundo laboral ni a la sociedad de consumo. Estas personas —migrantes, indigentes, refugiados— son vistas como desechos de la modernidad. La personalización de sus refugios puede entenderse como un intento de recuperar su dignidad en un mundo que los ha descartado.
Daniel y Cecilia
Al frente del Mono vive Daniel, tiene 31 años y vive desde los 18 en la calle. Salió de El Popular por problemas en el barrio, dice que solo va a la casa cuando le da mamitis.
—A veces me da pereza ir para escuchar bobadas, mi mamá piensa que estoy llevado del hijueputa. Lo más difícil de vivir en la calle es el comportamiento, si usted no es serio y responsable, le va mal, dura poco. Es más dura la vida en la cárcel que en la calle. Vale mucho lo que se diga, por una palabra mal dicha le dan puñaladas. Aprendí a ser como soy, una gonorrea, soy humilde, trabajo para la mía; la buena para todos, de ahí para allá no tengo obligación con nadie. Su objeto más preciado es una cama base, tiene colchón doble, tapete y una cortina roja de velo con la que decora el cuarto.
—Llevo dos años fumando esto, lo cogí en la cárcel, antes tiraba perico, me daba duro. Probé la bazuca y fue diferente, es que estaba llevado del hijueputa.
—¿Con qué soñás, cuáles propósitos tenés?
—No pienso mucho en eso, no me meto con nadie, de ahí para adelante, si se puede, tener un trabajo honesto. Vivo el día a día, uno no hace nada pensando en el futuro.
Cecilia es vecina del Mono y de Daniel, vive en un escampado donde duermen habitantes esporádicos en cada rincón, trepados en puertas viejas que sirven de cama; es un espacio enorme que coincide con la parte más grande del tablero del puente, viven a media luz con el ruido constante del tráfico pesado que nunca cesa en la autopista. Aunque es como la mamá de todos, dice que no le gusta cómo viven.
—Esta es la casa de nosotros, ¿para qué nos van a sacar, para vivir en las aceras, a tener que orinar afuera de los negocios, a molestar a la gente? Así usted vea reblujo cada uno tiene todo organizado, acá vive uno mejor, cada uno está encerradito en su espacio debajo de este puente. Allí es la casa de uno, acá está la del otro. Llevo como ocho o diez años acá.
Cecilia echó cal en los alrededores y mientras conversamos oprime un espray con el que echa veterina por todos lados para espantar pulgas, gusanos, niguas y cuanto bicho aparezca cerca de su cama, donde tiene dos cobijas dobladas. Su conversación es apresurada y desanudada, dispara palabras por montones y sus historias se quedan a medio camino porque justo arranca otro cuento.
—Es mejor vivir acá que en una pieza en Niquitao o en un hotel del Centro, allá uno no puede dormir y le cobran 15, 20 mil por un espacio chiquito. Me mataron a dos hijos, tuve problemas con el esposo y la familia (...) Estoy acá porque mi marido no me deja hacer vida. Lo peor de todo es Espacio Público: me botaron una máquina y una carreta que tenía, hay mucha injusticia (...) Tengo una idea, ojalá pudiera hablar con el alcalde, no para acabar con el vicio, porque todo el mundo sopla, pero sí para sacar la indigencia de las calles. Hay que poner casas en las canalizaciones.
Tiene una cicatriz grande en la pierna y camina con muletas, aunque lo hace con destreza. Dice que está ahorrando para comprar una máquina de moler eléctrica y poder vender cofio y bocadillos veleños.
—Tenía una gata montés de ojos verdes, era como enrasada en león y tigre. Llevo cinco meses buscándola, se llamaba Niña. Desde que vino Espacio Público se me perdió. ¿El mayor miedo? Que me pise un carro, todo el tiempo veo accidentes. No le tengo miedo a culebras o ratones, una vez tuve una culebra de mascota, se llamaba Margarita, duré año y medio con ella hasta que me la quitaron.
—¿Qué es lo más difícil de vivir acá?
—El baño, el agua. De resto, nada. La gente no entiende, acá se nos llevan todo cada rato y acá seguimos viviendo. El puente no se lo pueden llevar.
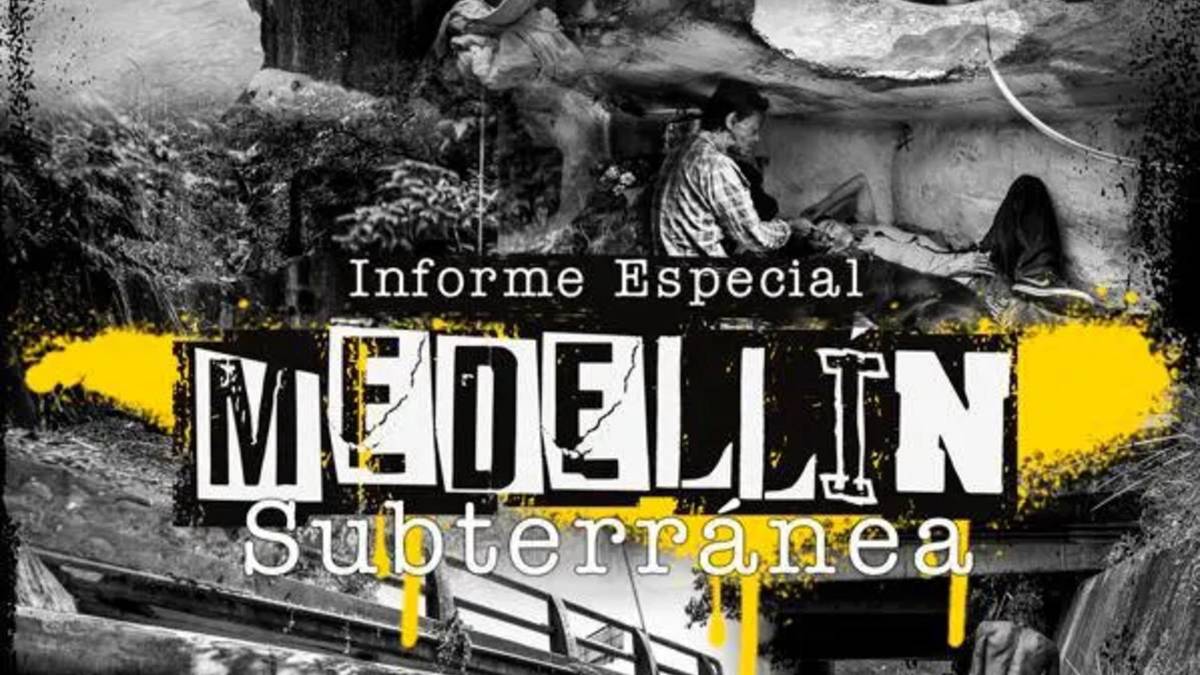




















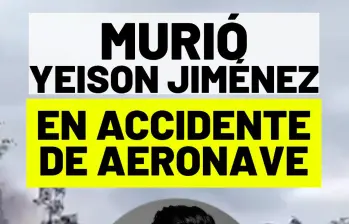









 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter