Adiós, pero conmigo es un libro sobre las despedidas, aunque Juan Diego Mejía no se dio cuenta de ello al principio. Él pensaba que era sobre dos amigos que están en sus 20 años y andan sin saber qué hacer, si la matemática, que es la carrera que estudian, los llevará a alguna parte. Algo así. Hasta que llegó el título, y bueno, entendió.
El título ya habla de las despedidas, ¿cómo llegó a él?
“A mí me dan mucho trabajo los títulos. Por ejemplo Laura Restrepo me dice que ella no puede empezar una novela si no tiene definido el título, inclusive una vez me dijo ‘no solo el título, sino también la portada, no soy capaz de escribir una línea’. Yo quisiera tener esa claridad del título, pero siempre se me van dando al final, y es una lucha, porque si en la mitad del libro no sé cómo se llama la novela, ya empiezo a sufrir, es una preocupación adicional. Yo me acuerdo con El cine era mejor que la vida, yo no sabía cómo titularla, y una vez leí una entrevista de Truffaut que decía que el cine para que fuera interesante tenía que ser superior a la realidad o si no la gente no iría a cine, y yo dije, como es una historia de mi infancia es mejor ponerlo en pasado: El cine era mejor que la vida. Eso además daba el punto de vista, la perspectiva, y definía que no era un niño el que estaba hablando sino un adulto. Entonces lo que hice fue que puse esa frase tal cual la pronunció Truffaut, la escribí en cartoncitos y la puse en todas las paredes del apartamento, de la oficina, en todas partes donde estuviera, para que todo el tiempo me hablara, y que en el momento en que ya no me diera alegría verlo lo cambiaba, y así evolucionó. Ese método me ha servido para las otras novelas, y en esta en particular yo estaba muy perdido porque yo creía que la historia era sobre dos personajes que estaban muy embolatados en la vida y que uno se definía como un astronauta perdido en el espacio y que el otro era una tortuga que se metía en su propia caparazón para no sentir esa desazón de estar perdidos. Por mucho rato yo lo llamaba la tortuga y el astronauta, pero el que lea ese libro va a pensar que es infantil, eso debe ser una cosa más secreta mía. Yo tenía la idea de dos personas que vagaban y que caminaban errantes y busqué varias posibilidades, hasta que el personaje va a El Retiro y conoce a una muchacha muy poco intelectual y le lee un poema de Neruda y queda sorprendida, y pensé que ese verso, que es uno que había guardado muchas veces en mi vida porque lo recordaba de mi juventud, pensé que podía representar la historia, pero recortándolo y quitándolo un poquitico a la sintaxis, dejándola inconclusa, porque el verso Era adiós, pero conmigo serás. Yo le quité el serás, entonces no hay ningún verbo. Le quité el verbo y quedó muy ambiguo, pero sugestivo. Yo creo que el título me ha ayudado a que la gente lea el libro”.
¿Y las despedidas?
“Sí es un libro sobre despedidas, es que yo no había entendido el libro hasta que encontré el título. El título no es accesorio, no es un colorcito que uno le pone. Yo no lo había entendido porque lo estaba pensando como dos personas errantes a la edad de los 20 años, pero eso no era lo más importante, sino el momento en el que los amigos tenían que separarse, qué iba a pasar. Ellos no estaban preparados para esas despedidas y una forma en que el personaje dice que puede aguantar los adioses es pensando que por más que la gente se vaya, se van a quedar con él, y el verso le solucionó el asunto, y a mí me solucionó el problema de entender el libro. Uno hace una cosa y no sabe qué fue lo que hizo”.
¿Qué lo llevó a explorar a esos personajes en sus 20 años?
“Hay varias cosas, uno es que yo había escrito un cuento hace mucho tiempo sobre un compañero de la universidad que se suicidaba de una manera muy dramática, si cabe un adjetivo peor que el mismo sustantivo del suicidio. Todo suicidio es dramático, pero este es particular por la simbología, lo había hecho con una media de una compañera. Él le robó una media y se ahogó, se quitó la posibilidad de respirar, sufrió. Él mismo se sometió a una tortura y aguantó, y el premio fue la muerte. Yo había escrito un cuento que nunca publiqué, pero quedaba vivo. También estaba vivo en todos mis recuerdos la matemática, que he adorado, y he tenido una admiración cerrada por la ciencia, y tal vez las lecturas de los últimos años me fueron llevando a la convicción de que la ciencia habría jugado un papel fundamental en mi vida si las decisiones que hubiera tomado hubieran sido distintas, porque yo termino la carrera y empiezo muy feliz en la universidad, pero no sé, también me tentaban otras cosas como cuando me invitaban a escribir guiones de documentales sobre artistas. Recuerdo uno sobre Pedro Nel Gómez, otro sobre Dora Ramírez. Yo era también feliz haciendo eso y encontré que tenía más oportunidades de trabajo en ese campo, entonces no sé, pensé que la palabra era más lo mío, porque yo ya había perdido la oportunidad de ser un buen matemático, porque yo suspendí la carrera un tiempo y eso me hizo perder el ritmo de lo científico. Los compañeros míos ya eran científicos y yo me fui a una aventura de izquierda cuando me salí de la universidad, y me fui un tiempo, casi cinco años. Si hubieran sido dos años tal vez la vida habría sido distinta”.
¿En qué semestre estaba?
“En cuarto, me acuerdo muy bien que la decisión de salirme fue cuando aprobé las dos materias que dictaba El Peludo Mejía, que era el gran matemático de la Universidad Nacional, muy famoso y todo el mundo le perdía Cálculo 4 y Física 3. Todo el mundo eludía la posibilidad de ver la materia con él porque era impasable, la mayoría perdía esa materia, y yo no solo conseguí Cálculo 4, sino también Física 3 con él, que eran en el cuarto semestre, y las dos las gané muy bien ganadas, entonces dije ‘no me estoy retirando de la universidad por incapaz, sino por decisión’. Cuando volví ya la gente estaba en otro mundo, ya no eran mis amigos, ya ellos se habían ido y tenía que volver casi como a empezar de nuevo”.
¿Terminó matemática?
“Sí, claro, terminé la carrera, llegué en un tiempo récord a terminar todo, el pénsum había cambiado un poco y me tocó hacer más materias de la cuenta, pero validé algunas. Los dos últimos años yo hice como una maratón, porque además no solamente terminé, validé algunas materias, sino que trabajaba, daba clases, y escribí el primer libro de cuentos. Yo vivía en la casa de mis papás, ellos me recibieron con mi mujer y mi hija que ya había nacido”.
¿Además era papá y esposo? ¿A qué horas?
“Por eso tenía que trabajar tanto. La casa de mis papás es una casa grande de Prado y atrás había como un cuarto de San Alejo y yo prácticamente me tomé un espacio tan chiquitico que solo cabía un escritorio, era como un clóset, y ahí me instalé y de ahí no salía, solamente a dar las clases y a la universidad, y volvía y me encerraba y casi que dormía, entonces logré hacer muchas cosas en esos años y empecé con esa posibilidad de publicar. Estaba ganando algunos concursos de cuento y Manuel Mejía que era mi maestro del taller de escritores me animó mucho y me ayudó a publicar un libro, el primero, que lo publicó la cooperativa del Seguro Social, un fondo editorial que tenían allá y Manuel tenía influencia en ese comité y aprobaron el libro mío y salió. Se llama Rumor de muerte”.
Es un nombre muy bello...
“Sí, pero en ese entonces casi todos mis títulos eran fúnebres, porque fíjate que después siguió Sobrevivientes, después A cierto lado de la sangre, hasta que apareció El cine era mejor que la vida, que ya era más optimista”.
¿Qué queda del matemático?
“Mucho, porque ahora 40 años después, leyendo y reconstruyendo mi época de estudiante sentí una gran nostalgia, un cariño especial por ese muchacho que estudiaba matemáticas, que no sabía cómo iba a ser el mundo, que tenía miedo de todo, pero que confiaba mucho en la matemática y que admiraba a matemáticos como Galois, que ese es un hecho real, para mí Galois fue muy importante, porque era un matemático que murió a la misma edad en que yo lo conocí: yo tenía 20 y él ya había muerto 200 años antes, y entonces uno dice, ‘pero este man hizo tantas cosas, ¿cómo hizo?’. Ahora, me tocó volver a tenerme confianza para hablar de matemáticas, tratar de no cometer imprecisiones, esa es una cosa que yo he tratado, que yo cuidé mucho. Yo leí muchos libros, muchos, muchos, por lo menos compré muchos y leí casi todo lo que compré de matemáticas. Volví a leer los postulados de Euclides, la Historia de la matemática, volví a leer sobre la resolución del teorema de Fermat, tantas cosas que eran importantes en ese tiempo. Yo quería retomarlas con cierta rigurosidad, porque no quería imprecisiones en el libro, no quiero que los matemáticos lean este libro y digan ‘esto es una bobada’, como de pronto le pasó a Vallejo que mucha gente salió a criticarlo cuando escribió Las bolas de Cavendish, yo no quiero que sientan los matemáticos que estoy irrespetándolos, que estoy irrespetando su campo, sino que fue con toda la rigurosidad que traté de hacerlo. Por eso cuando hay explicaciones matemáticas es el personaje el que se las explica a una persona que no es matemática, JD le explica a Sole en qué consiste la proporción áurea, y lo hace con dos palitos, entonces trata de hacer metáforas, pero solamente se da una licencia y es que le escribe la fórmula con la que se calcula el número Phi, que es el número de oro, el número áureo, y pone ahí un radical, pero es la única cosa que pongo como riguroso. Lo otro que trato simplemente es que tenga coherencia, no más”.
¿Pequeño escribía?, ¿por qué se fue por la matemática?
“Yo era del Colegio San José que era muy destacado en el tema de la matemática, se le daba mucha importancia desde primaria y yo me acuerdo que llegaba uno a las 6:30 de la mañana al salón y uno no podía pensar en nada, porque siempre estaba el profesor haciendo (350x2)/5, raíz cuadrada de eso, y uno tenía que estar haciendo cálculo mental todo el tiempo, porque el profesor iba caminando entre los estudiantes y de pronto lo podía señalar a uno y uno tenía que tener clara la respuesta, sin ningún papel en la mano. Ellos eran obsesionados con la matemática, pero cuando estaba en tercero de bachillerato, léase octavo, yo me revelé contra esa disciplina del colegio y fundé un periódico, era una belleza, se llamaba El Virus, era un deseo de inocularle un virus a esa rigidez del colegio. Antes las fotos no eran como ahora, se imprimían en placas de plomo, y nosotros obviamente no teníamos con qué tomar fotografía ni nada de eso. El periódico lo imprimíamos en una imprenta y tenía publicidad, mi papá me había ayudado con avisos publicitarios de los amigos de él que tenían almacén, él por supuesto se reservaba el mejor espacio, porque él tenía un almacén que se llamaba Almacén caballero en la moda el primero, y él salía en primera página. Con eso publicábamos, pero las fotografías íbamos a EL COLOMBIANO y yo me acuerdo que hablamos con el director, pero no recuerdo quién era, era un señor muy amable, pero muy serio, quizá Juan Zuleta Ferrer, estoy casi seguro de que era él. Nosotros le contamos el proyecto y él se enamoró y dijo ‘vea muchachos, cada vez que ustedes quieran vayan a esas canecas, todo eso son placas de ayer y de esta semana, eso lo van a fundir para hacer más, y antes de que los fundan, fíjense a ver si les sirve algo’. Íbamos y sacábamos las fotografías y escribíamos sobre esa fotografía, no es como ahora que tú escribes un artículo y mandas a hacer la foto, aquí había fotos, entonces nosotros escribíamos sobre eso. Era una belleza, yo era el director de ese periódico y eso me hacía sentir escritor. Ahí ensayé una fascinación por la palabra, pero no sabía qué hacer. Cuando entré en la universidad yo dije, yo quiero ingeniería, después cuando se funda la carrera de matemáticas dije ‘me gusta más matemáticas’, y me pasé, pero cuando yo entré a la universidad solo había ingenierías, lo otro era derecho, medicina, pero yo dije no, si estudio ingeniería después yo puedo leer, puedo escribir, pero si estudio derecho, de pronto no puedo tener relación con la matemática, entonces era una manera de no renunciar a ella”.
Este libro es muy autobiográfico y eso caracteriza su escritura, ese contar desde el yo. Finalmente uno escribe de lo que sabe, así eso sea un collage, pero es finalmente la vida la atraviesa la escritura
“Siempre, aunque uno esté hablando de otro personaje, está hablando de uno mismo. Todos los escritores hablan sobre sí mismos. Esto no lo digo yo, Vargas Llosa lo dice muy claramente en Cartas a un joven novelista: uno es como ese animal mitológico que le pesa mucho la cabeza y el cuello no puede con la cabeza, entonces está todo el tiempo mirándose los pies y termina es comiéndose los pies, luego comiéndose las piernas y luego comiéndose así mismo. Uno lo primero que tiene a la vista es su propia historia, sus propios sentimientos y sensaciones y sus propios recuerdos, entonces uno echa mano de ellos y así uno esté escribiendo sobre otro, está proyectando en ese otro muchos de sus recuerdos y sus sensaciones, entonces en general uno escribe siempre autobiográfico, pero en el caso mío es mucho más evidente, porque yo tengo unas obsesiones a las que no he podido renunciar: mi infancia en el barrio Manrique y en el barrio Prado, mi infancia en el colegio San José, mi paso por la universidad pública, las calles de Medellín, Medellín... Medellín es una obsesión, yo he intentado escribir sobre otras cosas, otras geografías y no quedo contento, no me da el mismo placer que cuando digo “estoy en Junín con la Playa”, cuando digo que estoy en una calle de El Poblado, cuando estoy en el Picacho. No me da el mismo gusto, y no estoy peleando ya contra eso, simplemente me dejo llevar y siento que yo soy, de alguna manera, un escritor de Medellín. Si alguna vez pusieran un epitafio diría: ‘Juan Diego Mejía, un escritor de Medellín’”.
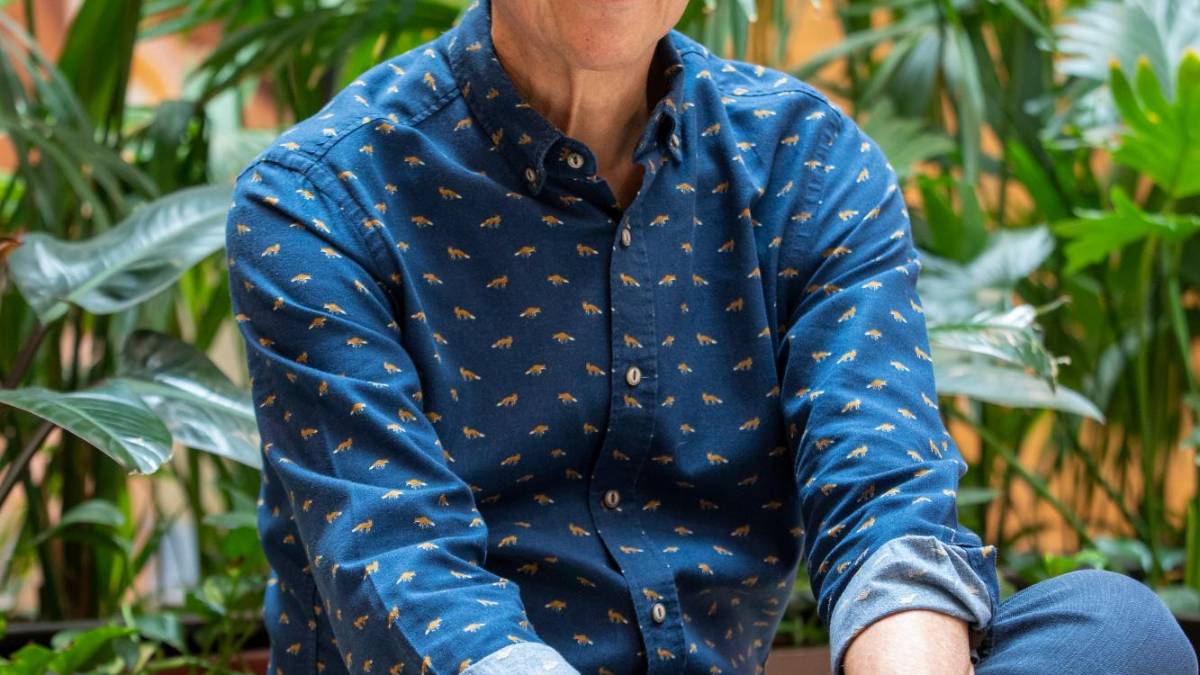
















 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter