Durante años, la palabra “inflamación” se instaló en el lenguaje cotidiano sin demasiada claridad. Se usa para nombrar una incomodidad pasajera, un malestar difuso o un síntoma fastidioso después de comer. Pór eso en ¿Estás inflamad@?, la médica Pilar Restrepo parte justamente de ese equívoco para mostrar que la inflamación crónica —silenciosa, baja, persistente— no es un detalle, sino un proceso que puede atravesar todo el organismo sin anunciarse de manera evidente, pues el cuerpo no opera por partes aisladas y esta afección se alimenta de varios frentes a la vez: del sueño que se altera, del movimiento que falta, del estrés sostenido, de la salud intestinal y de la carga tóxica del entorno. En ese sentido, su propuesta no se queda en la explicación biológica; la convierte en un plan de 21 días con recetarios, listas y un diario de reintroducción que ayudan a leer el propio cuerpo con mayor precisión y a tomar decisiones informadas sobre el bienestar.
Para entender mejor este enfoque, EL COLOMBIANO conversó con ella sobre el método.
Lea también: Descubren mecanismo que provoca la respuesta inflamatoria en niños con covid-19
Su libro diferencia de manera tajante la inflamación aguda de la inflamación crónica, a la que considera raíz de muchas enfermedades actuales. ¿Cuál es el mayor malentendido que tienen hoy los pacientes sobre lo que realmente significa estar “inflamado”?
“Para muchas personas ‘estar inflamado’ es simplemente tener la barriga inflada o que cierta comida les cayó mal. Ese es el error más común. La inflamación aguda es totalmente distinta a la inflamación crónica. La aguda aparece en un lugar específico y cumple una función clara, como cuando nos golpeamos o nos enfermamos. La inflamación crónica, en cambio, es una inflamación silenciosa, de bajo grado, que permanece en el tiempo y está asociada a enfermedades como la hipertensión, la diabetes o algunos tipos de cáncer. En muchos casos no podemos identificarla fácilmente porque no siempre se manifiesta con síntomas digestivos. Ese es el malentendido central: creer que la inflamación se ve o se siente siempre, cuando puede estar instalada sin darnos cuenta”.
Usted insiste en que la inflamación no depende únicamente de lo que comemos. ¿Cuál de los detonantes menos evidentes —estrés, sueño, sedentarismo, contaminantes— es el que más está pasando desapercibido en la vida cotidiana?
“Uno de los factores más importantes —y menos reconocidos— es el sedentarismo, la falta de movimiento. Si yo organizara los detonantes en orden de relevancia, pondría primero el sueño, luego el movimiento, después la alimentación y, finalmente, las cargas tóxicas. Estas últimas vienen desde los alimentos hasta los tóxicos ambientales. Pero el sedentarismo es el más preocupante porque se ha vuelto completamente normal en las ciudades: pasamos todo el día sentados y creemos que una hora de ejercicio compensa las otras doce de inmovilidad. Ese es uno de los grandes errores y uno de los detonantes más ignorados de inflamación crónica”.
En el libro afirma que el intestino es “el eje de la salud” y explica conceptos como microbioma e intestino permeable. ¿Qué señales concretas del día a día deberían alertar a una persona de que su salud intestinal está comprometiendo su bienestar general?
“El intestino es nuestro segundo cerebro: allí está cerca del 70 % del sistema inmune, hay más bacterias que células en todo el cuerpo y se produce alrededor del 80 % de la serotonina, que es la hormona de la serenidad. Además, regula nuestro metabolismo. Dependiendo de las bacterias que tengamos, podemos absorber más nutrientes o incluso más carbohidratos de la misma comida, lo que aumenta el riesgo de obesidad.
Algo clave es que los síntomas no siempre son digestivos. Sí puede haber colon irritable, gases o molestias, pero muchas veces las señales aparecen en otros sistemas: problemas de piel, alergias, migrañas, fatiga, dolores articulares o enfermedades autoinmunes.
Cuando la barrera intestinal se altera —lo que llamamos permeabilidad intestinal— permite que bacterias, toxinas o proteínas de los alimentos pasen a la sangre con más facilidad. Eso genera una respuesta inmune exagerada que produce inflamación crónica, muchas veces sin un origen claro. Ignoramos que esas manifestaciones externas pueden venir de un intestino inflamado”.
En ese sentido, usted propone un plan antiinflamatorio de 21 días que, según explica, empieza a mostrar cambios significativos desde la segunda semana. ¿Cuál ha sido el resultado más transformador que ha visto en sus pacientes al aplicar este protocolo?
“He visto muchas historias emocionantes, pero la que más me inspiró a escribir el libro es la de un paciente de 19 años con una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. A lo largo de tres años había perdido movilidad, la visión se le afectó, su energía era muy baja y su calidad de vida estaba totalmente comprometida.
Después de un mes de dieta antiinflamatoria, sus síntomas se resolvieron en un 80 %. Y seis meses después logró correr una maratón. Para mí fue profundamente revelador. Confirmó que este protocolo no es solo una teoría bonita, sino una herramienta real que puede transformar vidas”.
En ese protocolo incluye un enfoque práctico muy detallado: recetario, listas, meal prep, un cuadro día a día y un diario de reintroducción. ¿Por qué fue importante convertir el libro en una herramienta accionable y no solo en una guía teórica?
“El libro es una invitación a conocerte, porque hoy hay demasiada información y, al mismo tiempo, demasiada desinformación. Eso confunde mucho a las personas. Mi intención fue que cada uno pudiera autovalidar su proceso e individualizar su plan, porque no todo aplica para todos.
La información sirve, pero lo poderoso es poder aplicarla. Por eso incluí recetarios, listas, un cuadro día a día, un meal prep y un diario de reintroducción. No quería que fuera un libro para leer una vez y guardar; quería que fuera una herramienta práctica que acompañara el proceso. Además, es información que no caduca y que se puede consultar en cualquier momento de la vida. Es decir, la guía está pensada para ayudar a las personas a dejar de confundirse y a actuar según su propia biología”.
En medio de eso, aborda suplementos como omega-3, vitamina D, magnesio o probióticos. En un mercado saturado de promesas, ¿cómo debería un lector distinguir qué suplementos realmente apoyan un proceso antiinflamatorio y cuáles son solo marketing?
“Lo primero que debe hacer una persona es medir sus niveles: saber qué nutrientes tiene en deficiencia y qué necesita realmente. En el libro incluyo menos de cinco suplementos porque insisto en que ningún suplemento reemplaza una buena alimentación.
Los tres que considero infaltables —y que probablemente necesitaría cerca del 90 % de la población— son la vitamina D, el magnesio y el omega-3. En la dieta suelen ser deficientes, son seguros y tienen beneficios múltiples. Podemos medir los niveles, pero aun sin medir, estos tres suelen ser necesarios en la mayoría. Los suplementos pueden apoyar, pero nunca reemplazan los hábitos. Esa es la diferencia entre una herramienta útil y un producto que solo vende promesas”.
Hay fragmentos del libro en los que menciona experiencias personales fuertes —como la enfermedad de sus padres— que marcaron su práctica médica. ¿De qué manera esas vivencias redefinieron su visión de la “verdadera medicina” y la llevaron hacia la Medicina Funcional?
“En medicina me enseñaron a tratar enfermos y a recetar medicamentos según la enfermedad, pero no me enseñaron a prevenir desde los hábitos. Ver lo que vivieron mis padres me cambió la vida. Mi papá tuvo hígado graso, hipertensión y diabetes a los 40 años. Mi mamá empezó con prediabetes a los 50, y después fue diagnosticada con un glioblastoma multiforme, un tumor cerebral muy agresivo que hoy se relaciona con factores ambientales y con el uso de ciertos edulcorantes.
Eso me llevó a entender algo fundamental: la genética no nos determina. Recibimos genes, sí, pero la epigenética —las decisiones que tomamos a diario— modula cómo se expresan. Entonces, ¿cómo evitamos que nuestra historia termine como la de mis padres? Con acción. A través de los hábitos podemos transformar nuestra salud. Pero lo primero es conocernos, saber qué riesgo tenemos y qué tan inflamados podemos estar, incluso sin darnos cuenta. Ahí fue cuando entendí cuál era la verdadera medicina”.
Por último, en un país donde el sobrepeso y la inflamación van en aumento, ¿por qué considera que este libro es especialmente relevante?
“Porque hace 20 años una de cada 1o personas tenía sobrepeso u obesidad; hoy estamos cerca del 60 %. Aunque el sobrepeso no es equivalente a inflamación, la favorece. Y este libro está dirigido a quienes están en riesgo, que hoy son muchísimos. Mi intención es que cada persona entienda que nadie se va a preocupar más por su salud que uno mismo. Prevenir la enfermedad es un acto de amor propio, y eso empieza por conocerse”.










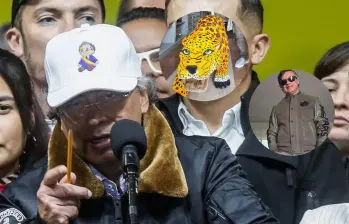








 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter