En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la dicha y el duelo. Humedece la algarabía de las fiestas ruidosas que se celebran en los barrios y enciende la inspiración del artista que trabaja solitario de noche. Aguardiente, guaro, guarito. Tapa roja, verde o azul. El vino del paisa, el centro de las tertulias, la gracia de las heladerías, el fogón de un paseo de olla. ¿De dónde viene? ¿Cómo es que se convirtió en el licor más vendido del país?
Le puede interesar: ¡Más de 200 eventos gratuitos! Así será la Feria de Flores de Medellín 2025
Se le llama aguardiente, pero ¿qué es realmente? Muchos licores en el mundo que reciben este nombre se reúnen bajo esta categoría. En términos gastronómicos, aguardientes son aquellas bebidas alcohólicas que se obtienen por fermentación y posterior destilación de diferentes sustancias, como frutas, granos, caña de azúcar o hierbas aromáticas. Aguardientes son, por ejemplo, la ginebra, el coñac, el whisky, el vodka o el ron. Toda destilación de alcohol es susceptible de ser nombrada como aguardiente. Julián Estrada (q. e. p. d.), antropólogo y uno de los mayores conocedores de la gastronomía nacional, decía que el aguardiente no es otra cosa que un ron de caña, blanco y anisado. No necesita ser más.
El aguardiente es un asunto mundial, histórico, y humano. Si se siguiera su rastro, se viajaría de vuelta a Europa a finales del siglo XVI, cuando se aventuraban los primeros exploradores españoles que traerían la caña de azúcar. Y si se continua ahondando en su pasado, se llegaría hasta el ingenio árabe y la invención del alambique, a los primeros alquimistas y al origen de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Se ha creído ampliamente que el aguardiente llega a América Latina con la conquista española, aunque algunas hipótesis del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) en México sugieren que desde hace 25 siglos se producía mezcal en destilerías prehispánicas, lo que haría aún más propio a este licor.
Puede leer: Atento si va a sacar el carro el fin de semana: estos son los cierres viales que se avecinan por la Feria de las Flores
Más allá del origen de la técnica y la caña, sin embargo, numerosas bebidas tradicionales colombianas recuperan este saber, como lo explica Soranny Moncada Franco, antropóloga y creadora de Brujería Artesanal, un proyecto de antropología alimentaria que investiga bebidas ancestrales y artesanales de Colombia. La tapetusa del Oriente antioqueño, la candela de Santa Fe de Antioquia, el viche del Pacífico y el ñeque del Caribe son algunas de ellas.
“El aguardiente genérico que se institucionalizó es una bebida que ha atravesado nuestra historia. No solo por lo que conocemos de él en las últimas décadas, sino por todos los otros licores que están debajo y que sustentan la tradición de destilados ancestrales”, afirma Moncada Franco.
Entre el poncho y el carriel
Caminaban los arrieros con sus carrieles y entre ellos siempre llevaban al menos una estampita de la virgen y una botellita de aguardiente. Una copa y otra pasaban de mano en mano entre orquestas y faldas en las fondas de los pueblos. Sea tapetusa o Antioqueño, el aguardiente ha hecho parte de la vida campesina y popular en estas tierras desde tiempo atrás.
Los primeros cultivos de caña en Antioquia de los que se tiene registro tuvieron lugar hacia 1559. Estrada explica en su texto ¿Aguardiente con Smoking? que estos se realizaron en la región del río Arma. A principios del siglo XVIII se propagaron por el Valle de Aburrá y otros municipios como Porce, Yolombó y Frontino. Así pasó de ser un “cuido” para recuas y esclavos, a ser un alimento de consumo cotidiano en todas las clases.
Le puede interesar: Lokillo y Dálmata reinventan la fonda paisa: trova y música urbana se unen en un nuevo plan de la Feria de las Flores
Poco a poco, la tradición de fermentación local se combinó con las técnicas de destilación españolas. “El cacao, la guayaba, la piña, la arracacha, el chontaduro costeño, cereales como el amaranto, la chía o la quinoa, todo eso se fermentaba. Entonces esos conocimientos se mezclaron con la destilación que vino de Europa y dieron como resultado los destilados artesanales”, narra Moncada.
Familias enteras en pueblos como Guarne, El Santuario y Urrao empezaron a derivar de esta producción su sustento y nació la tapetusa, envasada en frascos de vidrio que como tapa tenían la tusa de una mazorca. A esta producción artesanal, sin embargo, se opusieron los grandes poderes políticos y económicos, según lo explica Reinaldo Spitaletta, escritor y Magíster en Historia.
Así ocurrió con la corona española en la época colonial, que disponía de una institución llamada El Estanco con el fin de controlar la distribución de estas bebidas tradicionales gravándolas con altos impuestos. Y ocurrió también con los grandes capitales que invirtieron en alambiques y empezaron a intervenir en la difusión del aguardiente de caña y anís.
A finales del siglo XIX e inicios del XX el Estado monopolizó la producción. “La policía y las autoridades de rentas tenían unos perros adiestrados para meterse por veredas y zonas rurales a detectar dónde había matorrales de anís. Esa matica era prohibida”, cuenta Estrada en el pódcast Fogones Antioqueños. Empezaron a nacer las fábricas de licores departamentales y el aguardiente se convirtió en uno de los principales financiadores de rubros como la salud y la educación.
Una feria para celebrarlo
Cada marzo, la cantidad de empleados de la Fábrica de Licores de Antioquia se incrementa de 300 a 420 personas. Desde entonces empiezan los preparativos para agosto, el segundo mes de mayores ventas en el año; el primero es diciembre. Los turnos se triplican y se envasan botellas incluso los domingos. La Feria de las Flores consume una buena porción de las 80 millones de botellas que la FLA se propone envasar en el 2025. Fueron 75 millones en el 2024. El incremento de la producción que se toma la Feria es del 65 % aproximadamente, mientras en diciembre puede alcanzar el 90 %.
El Aguardiente Antioqueño cubre entre el 55 y el 60 % del mercado de licores nacionales en Colombia y es una de las cinco marcas de productos comerciales más recordadas en el país. Una hazaña comercial que se corresponde con los 106 años de trayectoria que está cumpliendo la FLA.
Le puede interesar: ¡Pilas! EL COLOMBIANO entregará boletas para algunos eventos de la Feria de las Flores
Antes de que esta existiera, tener un trapiche era sinónimo de estatus, privilegio y riqueza. Las familias más reconocidas tenían obreros dedicados a la producción de panela y a la destilación de aguardiente, explica Estrada. Proliferaban los trapiches y zacatines como negocios de la alta sociedad. Al estilo de estos se creó en el barrio La América “El Zacatín”, destiladora que luego se convertiría en la FLA.
En 1920 el Departamento de Antioquia entró a administrar la producción y venta de licores destilados, como les correspondió a las gobernaciones de cada región. En 1934 la empresa adquirió la primera destiladora con una capacidad de 2.000 botellas diarias y en 1936 adquirió una de mayor capacidad, para producir 6.000. Tres décadas después, en 1968, inició la construcción de la nueva planta que hoy se ubica en Itagüí. La inversión de 65 millones de pesos permitió la construcción de 23.000 m2 y el posicionamiento de la FLA en el panorama de la industria nacional.
La producción se hacía con bombas manuales y también tareas como el etiquetado se hacían a mano. “No existían las tapas de plástico, todas eran de metal y del mismo color amarillo. El contenido era el como el que hoy encontramos en el Tapa Roja, el tradicional con azúcar, aunque realmente no contenga tanto”, dice Hernán Jaramillo, químico y empleado de la FLA desde hace 33 años, quien también explica que en un litro hay 5 gramos, lo equivalente a un sobre de azúcar para endulzar el café.
La cantidad de alcohol, en cambio, era más alta: entre 30 y 35 grados de alcohol. Hoy es de máximo 24 %. La composición no varía. Los cuatro ingredientes que se unen para crear el aguardiente antioqueño siguen siendo agua, alcohol, esencia de anís y azúcar, menos en el Tapa Azul. El azúcar se disuelve en el agua y las esencias en el alcohol. Una vez disueltas, ambas mezclas se unen para obtener el aguardiente.
A medida que la FLA fortalecía su crecimiento en la región y en el país, surgió la Feria de las Flores en 1957. La oficina de turismo de la ciudad se propuso identificar algunos de los principales símbolos de la región y se realizó el primer desfile de silleteros, en honor a la larga tradición de los campesinos de Santa Elena de transportar víveres, mercancías e incluso personas sobre sus silletas. Con los años, se sumarían los populares tablados, desfiles y conciertos, patrocinados hasta ahora por la FLA.
Desde esta primera edición, la Feria de las Flores es la temporada del Aguardiente Antioqueño en Medellín. El año pasado la FLA produjo una edición especial de esta bebida y este 2025 el turno es para el Aguardiente Real 24 años, un homenaje al tradicional licor amarillo producido en la región. Inicia así una temporada de celebración, unión y complicidad, inmortalizada por locales y visitantes entre canciones, flores y copas. ¡Salud!














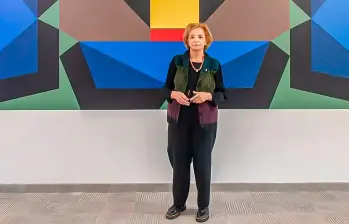




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter