En la ribera chocoana del río Atrato hay un pueblo fantasma, que recuerda a todos los viajeros que por allí pasó la guerra: el 2 de mayo de 2002, una pipeta de gas cayó en la iglesia donde los habitantes se resguardaban de los enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia. Murieron 119 personas y se desplazaron casi 6.000 civiles.
Aunque ya el monte se haya comido las casas de los bojayacenses, el dolor sigue latente. “Si no descansa el muerto, el vivo tampoco va a descansar”, declara el padre Antún Ramos, quien era párroco de Bojayá el día de la masacre.
Precisamente, los habitantes de esa calurosa y húmeda tierra no pueden dejar atrás esa tristeza porque dicen que sus muertos no descansan en paz.
Mayo, además de recordar lo ocurrido 15 años atrás, fue un mes decisivo para tratar de que esas heridas cicatrizaran: la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal exhumaron los cuerpos e iniciaron los análisis para identificarlos y entregarle a cada familia sus muertos con nombre propio. Las labores iniciarán el 4 de mayo en el cementerio de Riosucio (y no han concluido).
****
“Lo que hicieron con mi pueblo / por Dios no tiene sentido / matar tantos inocentes / sin haber ningún motivo... Cuando yo entré a la iglesia / y vi la gente destrozada / se me apretó el corazón / mientras mis ojos lloraban”, compuso y canta Domingo Chalá Valencia, uno de los hombres que hace 15 años entró a la Iglesia de Bojayá a sacar lo que quedó de los cuerpos de sus vecinos.
“¿Dónde podía uno sentirse más seguro si no es en la casa de Dios?”, cuestiona el padre Antún, quien invitó a los feligreses a resguardarse en el templo, ya que era una de las edificaciones mejor construidas, “todas las casitas eran ranchitos de madera”. También lo consideraba una fortificación amparada por Dios y por el Derecho Internacional Humanitario; sin embargo, ni lo uno ni lo otro sirvió para salvar las vidas de inocentes. Entre los muertos había, por lo menos, 48 niños.
Cuando impactó el cilindro, los pobladores que quedaron vivos caminaron por las angostas calles del pueblo, con una bandera hecha con un remo y una sábana blanca. Gritaban que eran civiles mientras los armados, consternados, miraban el horror que habían causado.
Los pobladores tomaron botes para cruzar hacia Vigía del Fuerte (Antioquia), un recorrido de menos de 10 minutos por las aguas del Atrato. Y sus muertos quedaron en la Iglesia. Allí los dejaron.
Una fosa común
Dos días después de la masacre, recuerda Domingo que el alcalde Ariel Calderón lo buscó en Vigía del Fuerte, donde estaba desplazado, para que le ayudara a enterrar los cuerpos en una fosa común.
Las instrucciones eran del médico del pueblo, quien advirtió que no alcanzarían a construir tantos ataúdes, aclara el padre Antún.
Sin embargo, los lugareños no entendían entonces el término fosa común, y al sacerdote le tocó explicar un concepto que para él era más difícil de entender todavía, porque “al muerto hay que hacerle un velorio, un entierro y una novena, y a los niños hay que hacerle un gualí”, explica el prelado.
Así que, Domingo Chalá juntó a varios hombres del pueblo para volver a Bojayá. “Cruzamos metidos dentro de la señora guerrilla. Las Farc apenas aceptaban que cruzáramos de Vigía, zarpáramos el bote, recogiéramos los muertos y, otra vez, para Vigía. No aceptaban que recorriéramos el pueblo para uno ver su casa, por el miedo a que estuvieran los paramilitares escondidos”, relata Domingo.
Y agrega que “la fetidez de los muertos salía hasta la orilla del río, y uno sin guantes, sin tapabocas. Uno se metió fue así, a todo costo, a recoger todos esos muertos”.
La imagen que más le atormenta es la de un bebé recién nacido. Su madre, en medio de los combates, buscó ayuda pero no la halló. “Eché ese cuerpecito en la bolsa y ahora dicen que no aparece”, añade el sepulturero.
Luz Amparo Córdoba Cuesta era tía del menor de edad y no llegó ni a conocerlo: “Se me murieron cuatro familiares y varios amigos... El niño no tuvo oportunidad de sobrevivir. Tampoco mi hermanita”.
Guarda silencio un minuto y continúa: “En el choque no alcancé a bajar hasta la iglesia. Cuando me desplacé me fui para Vigía y simplemente sé que mis hermanos están ahí porque los que vinieron los recogieron y los echaron dentro de bolsas”.
Los talegos fueron lanzados en una fosa. No hubo cristiana sepultura, nadie los bendijo, nadie los lloró ni hubo flores para ellos.
“La salida forzada e inmediata del pueblo trajo consigo consecuencias. De un lado se impuso como la única alternativa para resguardar la vida y encontrar atención para los heridos, pero implicó una decisión desgarradora al obligar a dejar abandonados los cuerpos de las víctimas, enterrados en una improvisada fosa y sin ritual alguno”, está consignado en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Bojayá: la guerra sin límites”.
Los rituales perdidos
A los adultos según las tradiciones africanas, que conservan todavía en el Chocó, se les hace un velorio. Durante toda la noche, familiares, amigos y vecinos juegan dominó, toman café y algún licor, mientras acompañan a la familia. Cada hora se rezan cinco Avemarías y las alabaoras cantan sus lamentos, al día siguiente hay misa en la iglesia y luego en una procesión pasean el ataúd por el pueblo y durante las nueve noches siguientes se realizan novenas sobre la tumba. Todo el mundo se da cuenta de quién murió. Cuando eso no ocurre la sensación que queda es que el muerto no tenía dolientes.
Para el caso de un menor de 12 años se practica un gualí, acto en el que los padrinos sacan al niño del ataúd, hacen una ronda infantil y con cantos de arrullos pasan el pequeño cuerpo de mano en mano. Según la tradición, así se convierte en ángel; pero los niños que murieron en Bojayá no son ángeles ni querubines.
“A las familias se les privó de los rituales que favorecen el trabajo del duelo requerido para aceptar las pérdidas y atribuirles sentido a las ausencias y vacíos que dejan los seres amados, lo que implica daños de tipo moral”, reza el informe del Centro de Memoria.
Luz Amparo Córdoba, por ejemplo, piensa que sus muertos no han descansado en paz: “En sueños veo a mi hermanita cuando me dice que la peine. Entonces, voy a peinarla y me dice: ‘no me peines por ahí que fue donde recibí el golpe que me mató’. Mi otro hermano se presenta y habla conmigo”.
En los otros cementerios
Semanas después de la masacre, la Fiscalía exhumó los restos que fueron enterrados en las fosas. Esto ocurrió en medio de confrontaciones entre las Farc y el Ejército. Además, no estaba desarrollada suficientemente la genética para identificar los cuerpos que pertenecían a una misma familia (por lo menos once familias tuvieron más de dos víctimas mortales en la iglesia, la familia Palacios fue la más afectada, 29 de los suyos murieron), así que fueron entregados nuevamente en bolsas sin individualizar y a cada saco se le asignó un número; así fueron enterrados en el cementerio de Bellavista y los familiares no saben todavía bajo cuál cruz está su ser querido.
Algunos cargaron los restos -de los que lograron ser identificados- hasta Vigía del Fuerte, Riosucio y Pogue. “La gente siente que el proceso de la Fiscalía se hizo a la ligera y que, tal vez, el muerto que le entregaron no le corresponde. Me preguntan mucho: ‘padre, ¿el muerto que me entregaron sí es el mío?’”, advierte el sacerdote.
Esa inquietud constante hizo que, quince años después, la súplica de las víctimas de la masacre de Bojayá fuera escuchada por las entidades del Estado que no habían asumido el reto de entregarles a las familias los restos mortales de sus seres queridos.
Este 4 de mayo, el CTI de la Fiscalía, con la ayuda de Domingo Chalá, inició la exhumación de los despojos mortales. Medicina Legal intenta, una vez más, identificarlos.
Si hay resultados se cerrará la herida y la masacre de Bojayá quedará, por fin, en el pasado; aunque todavía hay temores: “Es imposible predecir qué va a pasar, cómo van a ser las cosas, volver a exhumar a alguien es revivir el dolor y no sabemos qué tanto pueda afectar a la comunidad”, sentencia el padre Antún.
119
personas, aseguran los bojayacenses, murieron el día de la masacre.
79
cuerpos fueron contabilizados, de víctimas mortales, por parte de la Fiscalía.













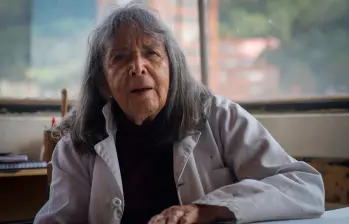







 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter