No basta con dejarle a las futuras generaciones un planeta mejor que el actual. Se trata, también, de dejarle al mundo mejores hijos y nietos. De hecho, ya los jóvenes están denunciando los fracasos de las decisiones pasadas y presentes que se toman en cuenta sin considerar su futuro. Así lo consigna Sophie Howe, la nueva comisionada para las Generaciones Futuras de Gales, Reino Unido, en la página web oficial del comisionado al resaltar la importancia de legislar a largo plazo, reduciendo emisiones de carbono, aumentando la sostenibilidad y velando por el bienestar como objetivo y garantía nacional.
La comisionada es una nueva figura gubernamental que, de forma independiente, asesorará, supervisará y evaluará hasta qué punto se están cumpliendo los objetivos de bienestar establecidos por los organismos públicos, y tendrá el permiso y la obligación legal de mejorar el bienestar social, cultural, ambiental y económico del país mientras “nuestras instituciones tienen el deber legal de actuar más allá de su mandato inmediato”.
Para esto, los organismos públicos de Gales deberán pensar, desde ya, el impacto a largo plazo que tiene cada acción y decisión que tomen para alcanzar a prevenir los problemas que, según la comisionada, aquejan al país y al mundo entero.
Así, algunas de estas preocupaciones giran en torno al cambio climático, la seguridad alimentaria, la pobreza y el sistema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, 92 % de la población mundial respira aire contaminado, lo que podría causar hasta 6,5 millones de muertes al año. Además, esta cifra sigue aumentando los niveles de desigualdad social y económica, pues 90% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, sobre todo de regiones del Sudeste Asiático y del Pacífico Occidental.
Sumado a esto, en el mundo, 690 millones de personas pasan hambre, dice la Unión Europea, y de acuerdo con cifras del Banco Mundial, en 2017, 24,1 % del mundo vivía con menos de 3,20 dólares al día y 43,6 % con menos de 5,50. La misma entidad dice que el cambio climático llevará a la pobreza a entre 68 millones y 135 millones de personas para 2030.
No se trata, entonces, de un problema que afecta solo a Gales, sino que atraviesa todos los países, sin olvidar a Colombia. Esta iniciativa, entonces, terminará impactando a gran escala y es un modelo que se puede replicar. Porque el futuro se construye, no se espera, dice Adolfo León Maya Salazar, profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit.
¿Cómo lo lograrán?
Howe explica en una conferencia TED de octubre de 2020 por qué Gales es el único país en el mundo que ha legislado para proteger los intereses de las generaciones venideras y “para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos”.
Se logró a través de la Ley de Bienestar de Generaciones Futuras, que define el desarrollo sostenible como pilar para adoptar medidas que ayuden a lograr los objetivos de bienestar. Esto a través de cinco formas de trabajo: largo plazo (equilibrando con las necesidades inmediatas), integración (considerando cómo los objetivos de organismos impactan a los individuos), intervención (involucrando personas interesadas y diversas), colaboración y prevención (evitando problemas que afecten a organismos en el cumplimiento de los objetivos).
“Lo primero que hicimos fue involucrar a la gente en la creación de objetivos, preguntarles qué país le quieren dejar a sus hijos. Dijeron que quieren una economía de bajo carbono, que nos ayude a mantenernos sanos en lugar de solo tratarnos una vez ya estamos enfermos. Que quieren comunidades conectadas, bienestar, alimentación, entre otros. De ahí salieron siete estrategias”.
La misma ley define siete objetivos que deben ser cumplidos, todos, no solo uno o dos, por los organismos públicos: un país próspero (donde todos tienen trabajo y no existe la pobreza), un país resiliente (donde se está preparado para eventos inesperados, como inundaciones), más salud (y posibilidad de ver a un médico si se requiere), equidad, comunidades cohesionadas (donde se puede vivir en armonía y unidad), cultura vibrante e idioma próspero y un país globalmente responsable (que se preocupe por el medio ambiente y por el bienestar de los demás).
Así, como dice Howe, debe haber interconexión. No basta con cumplir solo una parte. “Debemos saber que es importante para la salud pero también para el medio ambiente abordar los altos niveles de contaminación, o por qué la diversidad en los ambientes de trabajo es importante para la prosperidad económica y para la eliminación de la desigualdad”.
Además de una previsión que garantice los derechos: “Si sabemos que alrededor del 35 % de los trabajos en el Reino Unido pueden desaparecer como resultado de robots, inteligencia artificial o computadoras, ¿qué significará eso para usted, sus hijos y sus nietos?”.
Esto, recalca, no lo logrará ningún organismo público de Gales por sí solo, deben trabajar juntos para reducir el impacto de sus decisiones: “Que el bienestar sea la métrica, porque por muchos años los gobiernos han puesto a prueba su éxito en métricas de crecimiento económico y aumento del Valor Agregado Bruto”.
¿Dejar el mundo mejor?
La comisionada Howe explica que la pandemia no solo puso en manifiesto las desigualdades económicas y sociales en áreas como el trabajo, la seguridad laboral, la pobreza alimentaria, la salud, el bienestar y las disparidades raciales, sino que podría aumentar el riesgo climático y ecológico, al punto del colapso, si no se hace nada para corregir el camino. Dice, además, que es una problemática que no se queda en Gales sino que no tiene barreras.
Y aunque Gales es el primer país en tener esta figura pública con ojo en el Estado y las organizaciones, “muchos países están ya buscando oportunidades para reformar las políticas, así como la forma en que las personas vivirán y trabajarán en un mundo cambiado por el coronavirus”, dice la comisionada, así que la pandemia es una oportunidad de regeneración.
En un artículo en su página oficial, Howe cuenta que en Berlín, por ejemplo, se amplió de forma temporal dos carriles para bicicletas para mantener la distancia de 1,5 metros, promoviendo el uso de transporte sostenible y sin desmejorar la calidad de la movilidad de otros vehículos.
En Nueva Zelanda se planea laborar cuatro días a la semana para fomentar la economía local, el turismo interno y la salud mental, confiando en la flexibilidad y productividad adquiridos en la pandemia.
San Francisco alquila habitaciones de hotel y remolques para personas sin hogar y con signos de infección y ya han trasladado a algunas de las 2.000 personas que viven en refugios a nuevas ubicaciones para evitar aglomeraciones, y en Uganda una empresa aprovecha las 600 toneladas diarias de plástico de desecho para producir más de 1.200 protectores faciales de plástico desde marzo.
¿Es importante el futuro?
El profesor Maya Salazar explica que se trata un cambio, una ruptura de la concepción tradicional de futuro para pensar en el bienestar colectivo y que es necesario “partir desde la gente, desde los diálogos, tal como en Gales, donde han activado encuentros intergeneracionales y han generado grupos de trabajo que puedan darle mucha profundidad a los sentidos, sobre todo a la escucha. Niños escuchando a viejos, profesionales hablando con la gente del común”.
Se trata, así, de una reconceptualización de lo público para construir un mundo donde el pensar, el sentir y el hacer promuevan el cambio social: “El país que ellos ven posible lo están construyendo de forma gradual y no con la idea de que los cambios se hacen en un solo momento. Están visualizando una ruta de desarrollo de forma global, amplia, con autocrítica, para el bien vivir, el bien estar”.
Lo hacen, dice, con creación de empleos éticos, minimizando residuos tóxicos, construyendo un país que rediseñe las instituciones en perspectiva de sostenibilidad a largo plazo, con energías limpias, estímulos positivos para el uso de las bicicletas y los comportamientos saludables en movilidad, cambios en los comportamientos individuales tendientes a redefinir dietas alimenticias, relacionamiento con otros, etc. Muchas de esas reformas, explica, están de la mano de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
El economista, abogado, y docente universitario José Roberto Acosta agrega que el planeta entero está más endeudado que nunca en la historia: “Ya lo dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que las deudas nacionales hoy superan el valor del producto interno bruto mundial”.
Dice Acosta que, aunque es una cifra dura, se debe entender que “una deuda de hoy son los impuestos del mañana, y ese entrelazamiento del presente hacia el futuro, que se materializa a través de la deuda, es un componente cuantitativo de cómo el presente está recargándose hacia las próximas generaciones el peso de solucionar los problemas de hoy”.
Agrega que la coyuntura precipitó una política económica de mayor intervención, con aumento de gastos y déficit públicos y que lo que se ha hecho es apalancar la reactivación económica con endeudamiento, “lo que implica que, por salvar el presente, podemos sin darnos cuenta incurrir en empeñar el futuro”.
Santiago Silva, profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit, añade que otro problema es la incapacidad humana de calcular qué pasará en el futuro, “sobre todo cuando se trata de temas amplios y a largo plazo, como el cambio climático y ahí es cuando, con incentivos sobre todo políticos, los tomadores de decisiones optan por lo conveniente hoy pero inconveniente mañana”.
Pensar y asumir costos actuales para beneficios futuros, que son gaseosos, es la principal circunstancia por la que ha sido difícil coordinar a todas las fuerzas sociales para el cambio climático, dice Silva. “Por eso es buena idea tener una estructura institucional que se preocupe específicamente en promover políticas públicas y tomar decisiones que estén pensadas en la lógica de proteger lo que viene”.
De hecho, cuenta, pasó con el coronavirus, que “nos puso a todos en un experimento social para saber si seríamos capaces de renunciar a ciertas cosas por los beneficios colectivos, si podíamos hacer cambios de comportamiento traumáticos pensando en los demás”. La realidad es que no todos están dispuestos a hacerlo. “Si quisiéramos abordar un problema gigantesco como el deterioro del medio ambiente y el calentamiento global, sería similar”.
¿Puede el modelo de gales replicarse en colombia?
Hace muchos años, Colombia decidió imitar el modelo de consumo americano en el que las cosas se vuelven desechables rápidamente y se compra más tecnología, más carros, más ropa, en una visión que no es amigable con el medio ambiente y que no entiende que los recursos naturales son finitos, explica Norman Correa, exdiputado de Antioquia que ha abogado por los derechos medioambientales y por el desarrollo sostenible de la región.
“Esto nos lo vendieron culturalmente con series de tv y películas de cine, pero está creciendo una nueva generación que se plantea estas condiciones, que quiere volver al campo. Todo esto favorecido por la pandemia, que hizo que las personas se dieran cuenta de que es mejor vivir en un espacio verde que en un apartamento y que vale la pena lo verde, lo orgánico, la relación con la naturaleza, favoreciendo las economías verdes, circulares, regenerativas”.
Sin embargo, mientras, como dice Correa, nacen nuevas alternativas y personas buscando un futuro mejor, el camino que Colombia debe recorrer aún está sin siquiera trazar.
Según Maya Salazar, “estamos muy distantes de activar voluntades políticas en este sentido. Aunque hayamos suscrito protocolos como el Acuerdo de París y aunque hay colectivos y sociedad dispuesta en esa línea, no advierto voluntad política para rediseñar las instituciones, los comportamientos, para romper los prejuicios”.
Acosta concuerda con esto. Dice que lo que está ocurriendo en Gales, más que poderse, se debe replicar en Colombia, pero que en ese debate “ estamos en pañales”, porque no hay siquiera una legislación que ponga límites a la explotación del presente para no dejar solo sobrados a las próximas generaciones.
“Acá no se puede nada. No hemos podido erradicar el narcotráfico, las bacrim, la corrupción porque no tenemos nada claro. De hecho, solo retrocedemos con debates que deberían estar resueltos hace tiempo por principio moral, como si se debe o no bombardear a niños, lo que nos rezaga en lo que debe ser una Colombia de aquí a 2021, teniendo en cuenta que 100 años no es el futuro sino ya el presente”, dice.
Silva, además, agrega que otra dificultad es la improcedencia de los diálogos: la principal falla de los ejercicios de planeación a largo plazo y grandes que se han hecho en ciudades colombianas es que los propósitos no se vuelven normativas, programas, políticas, sino que se quedan en palabras. Debe haber una dirección o dependencia que se encargue de esas agendas, que sí haya posibilidad de influenciar la toma de decisiones y que pueda hacerse acompañamiento y regulación.
Sería entonces, como ejemplo, ideal que en el país las fuerzas armadas protejan la amazonía y la orinoquía, para mantenerlas vírgenes, “porque esas zonas deberían estar vetadas al concreto, al acceso de vías, no se debería ni discutir, porque son sitios que, está demostrado, el hombre destruye cuando interviene”, añade Acosta.
Y que todas las decisiones que se tomen hoy tengan en cuenta que, si se sigue por este camino, se comprometen las vidas de los hijos, aquellos de ocho o diez años, ni siquiera de los nietos, porque en unas dos décadas no habrá ni agua ni aire para respirar, acordaron los expertos.












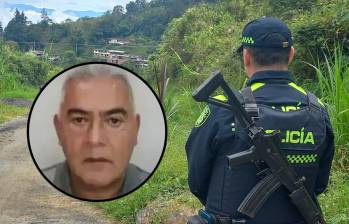







 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter