Este domingo la mujer vuelve a ser protagonista en la vida política colombiana. Acude a las urnas para sufragar por dos candidatos que tienen en su fórmula presidencial a mujeres como vicepresidentas. Vota con la plenitud de sus derechos políticos que comenzó a ejercer en las urnas hace 65 años.
Hagamos un poco de historia para llegar a lo que hoy tiene la mujer como derechos políticos. Varios intentos hubo en Colombia para reconocérselos. Recuerda la historia que en 1933 los congresistas conservadores Augusto Ramírez Moreno, Joaquín Estrada Monsalve y Antonio Álvarez Restrepo presentaron un proyecto de acto legislativo reformatorio de la Constitución (la de 1886) por el cual se concedía el voto a la mujer.
Se apartaban nuevamente de la inverecundia y anatemas del amo y señor del conservatismo, Laureano Gómez. Querían demostrar que en la defensa de los derechos de la mujer, no todos los conservadores podían ser tachados de retardatarios. Lamentablemente, por falta de mayorías el proyecto se hundió.
Años más tarde, cuando asomaba en 1946 el gobierno conservador de Ospina Pérez, el “leopardo” Augusto Ramírez Moreno volvió a insistir en su proyecto para reconocer a plenitud los derechos ciudadanos de la mujer. Pero ese proyecto también naufragó.
Algunos liberales, como Germán Zea acompañaron a Ramírez Moreno. Pero no los conservadores ultramontanos y los liberales de derecha. Posiblemente estaban influenciados por algunos mitrados que cuidaban de toda contaminación política su rebaño femenino y se atemorizaban de ver a la mujer subida en un balcón arengando a las multitudes en busca de votos para llegar a las corporaciones públicas.
En julio de 1949, vísperas de que Ospina Pérez cerrara el Congreso, algunos liberales volvieron a insistir en la aprobación del voto femenino. Además, quizá como reacción contra la Iglesia por su abierta militancia conservadora, en el proyecto prohibían el voto al clero. Tampoco prosperó este acto legislativo. Faldas y hábitos talares no podían acercarse a las pecaminosas urnas. Se sumaba esta frustración a la serie de intentos malogrados que seguían durmiendo un sueño eterno en los anaqueles del Congreso.
Mas como no hay deuda que no se pague ni plazo que no se venza, el momento de la mujer para elegir y ser elegida, se iba acercando. Ya el siglo XX se iba partiendo. La mujer veía cómo se agotaban sus tiempos de emprender nuevas luchas y esfuerzos por alcanzar plenamente sus derechos de ciudadanía.
No aceptaba ni se conformaba con simples concesiones que no iban más allá de saludos a la bandera, sin darles la posibilidad de asomarse a la democracia como elemento activo del sistema. Jorge Eliécer Gaitán, un año antes de su asesinato, defendía en la Convención Liberal de 1947 el concepto de que “la mujer debe tener igual categoría que el hombre ante el Estado”.
Los conservadores miraron a Roma, en donde el Papa Pío XII invitó a las mujeres italianas a que salieran de sus residencias a sufragar por el partido demócrata-cristiano “para salvar a Italia del comunismo”. El fin justificaba los medios. Recuerda la historiadora Magdala Velásquez que “hasta las monjas de clausura salieron de sus conventos a votar contra el comunismo”. Ya la intransigencia de los conservadores para negarles a las mujeres su presencia en las urnas comenzaba a ceder, siguiendo el ejemplo del Papa romano antes que las consideraciones de cierto clero antifeminista.
Comenzando el gobierno-dictadura del general Rojas Pinilla (1953–1957) se creó la Organización Femenina Nacional promovida por la dirigente liberal Esmeralda Arboleda –luego primera mujer ministra del Frente Nacional en el gobierno de Alberto Lleras– y la conservadora/anapista Josefina Valencia, ministra de Educación en el gobierno de Rojas Pinilla.
La organización fue presidida por Berta Hernández de Ospina, la esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez. Esta asociación le dio un gran impulso a la fuerza femenina que venía diseminada en una serie de grupos, grupitos y grupúsculos, que le restaban dinámica y vocería a la mujer para hacer un frente común que conmoviera a los legisladores para que rompieran el aislamiento que en materia política se tenía al sexo femenino.
Con tantos antecedentes y presiones que pedían a gritos que se le reconociera a la mujer los mismos derechos políticos de los hombres, vino la esperada decisión. Y fue así como la Asamblea Nacional Constituyente, año de 1954 –mediante acto legislativo–, otorgó a la mujer el derecho a elegir y ser elegida.
La primera en recibir la cédula de ciudadanía fue la señora Carola Correa de Rojas, esposa del general Rojas y paisa de todo el maíz. Por fin se irían a superar muchas décadas de aislamiento de la mujer en las urnas y en las nóminas oficiales. Tres diputados conservadores, sordos al mensaje de Pío XII, entre ellos Guillermo León Valencia, se apartaron de las mayorías, dejando una proposición colmada de leguleyadas.
Tres años después de ser reconocidos sus derechos a plenitud por la Constituyente, la mujer salió a votar. Y fue en el plebiscito del primero de diciembre de 1957, por el cual el país retornaba a la normalidad jurídica después de haber sido interrumpida por la dictadura militar. Algunas mujeres empezaron a ocupar puestos de responsabilidad en ministerios y gobernaciones y otras fueron llegando a integrar con los hombres las corporaciones públicas. En un comienzo pocas en número.
Pero en el transcurso y correr del tiempo su participación fue aumentando. Ya con cédula de ciudadanía en las manos, se les fue levantando la talanquera que las encerraba como parias de la democracia.
En ese mismo año del plebiscito, 1957, en que estrenaron cédula, se creó la Unión de Ciudadanas de Colombia. Su acta de fundación se firmó en Medellín, la misma ciudad que fue cuna del Frente Civil contra el gobierno del general Rojas y que luego tomó el nombre de Frente Nacional. La motivación para sacar adelante aquella organización femenina se basaba en que “se requería de una institución que preparara a la mujer para desempeñar el nuevo rol de sujeto de derechos y deberes sin limitaciones en el campo jurídico, y además formara su conciencia política como ciudadana”.
Se demoraría 20 años, en el gobierno de López Michelsen, en proclamarse la igualdad jurídica de los sexos inspirada en esa declaración de la Unión de Ciudadanas de Colombia.
Conscientes de los momentos cruciales de violencia que ha vivido el país desde los años 60 del siglo pasado y en donde la mujer ha sido víctima de la guerra, llevada a la fuerza a lo espeso de las selvas como esclava sexual de los diferentes actores del conflicto o como militante activa de la subversión, han marchado por las calles bajo el lema de Mujeres contra la Guerra.
Han creado organizaciones de víctimas del conflicto para desenmascarar con valor a los profanadores de sus cuerpos y asesinos de sus esposos, padres e hijos, acudiendo a la Justicia Especial para la Paz (JEP) para buscar indemnizaciones morales y materiales a los perjuicios causados por los guerrilleros amnistiados.
Se han movilizado bajo la consigna de “ni guerra que nos mate ni paz que nos oprima”. Han copado plazas para dejar escuchar su voz de víctimas de un conflicto que, si bien se confiaba que terminaría en las conversaciones habaneras en medio del humor de los tabacos cubanos y del ron, sigue dejando víctimas por montones.
El feminicidio no se detiene, sino que por el contrario aumenta. Y nadando en contra de la corriente de ríos teñidos de sangre femenina, ya entró en escena pisando duro. Solo le falta la conquista de la cúpula del poder, máxime cuando el protagonismo del hombre en la jefatura del Estado colombiano ha sido atacado por la fatiga del metal.






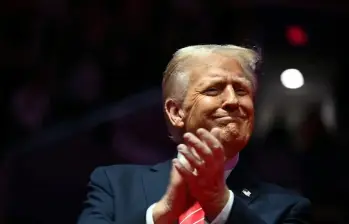











 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter