El encuentro de la Comisión de la Verdad, liderada por el padre Francisco de Roux, con el expresidente Álvaro Uribe, dejó interesantes conclusiones frente al conflicto, aunque también muchas dudas de si la Comisión va a poder cumplir sus funciones constitucionales de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y promover la convivencia para la no repetición.
La primera duda es sobre el valor que se le dará a este encuentro, teniendo en cuenta que si bien al comienzo se señaló su carácter informal, luego se fue oficializando en la medida en que lo cubrieron por internet a través de las mismas redes de la Comisión y, a su vez, de diversos medios de comunicación.
La segunda es sobre la metodología utilizada. Pues, al contrario de otros encuentros, como el que llevó a cabo la Comisión de la Verdad con secuestrados o aquel otro con el expresidente Juan Manuel Santos, en esta ocasión se fundamentó en preguntas y contrapreguntas, más que en un aporte espontáneo del expresidente Uribe, lo cual acercó el diálogo a una especie de diligencia judicial, pero sin las garantías y formalidades de esos procedimientos.
La tercera es sobre el verdadero impacto del encuentro, pues a través de su retransmisión al mundo por internet se logró un efecto simbólico adicional al de ser solo un recaudo de información. Pero si esa era la idea, no se logró el resultado deseado y ello era totalmente previsible. Nadie quedó contento con el paquete de preguntas y respuestas. Para una parte del país, fue un acto de revictimización de quienes sufrieron por los falsos positivos ante la negativa del expresidente de reconocer cualquier responsabilidad por estos hechos. Para otra parte, se trató de un ataque a la dignidad del expresidente ante las preguntas y las afirmaciones de la comisionada Lucía González.
Por todo esto, y más allá de lo dicho por el expresidente, cabe la pregunta de si la Comisión de la Verdad podrá cumplir con sus objetivos constitucionales de revelar la verdad y promover la convivencia y la reconciliación en un país con un alto nivel de polarización, en especial si asume más un carácter judicial que uno extrajudicial.
El problema, sin duda, es que al contrario de muchas comisiones de la verdad, como la de Sudáfrica, esta entidad tendrá que dar la verdad en caliente, con un conflicto cada vez más acentuado y sin que se hayan sanado las heridas del pasado, las cuales revivirán cada cuatro años a medida que se acerquen las elecciones. Al mismo tiempo, al no ser una verdad judicial, su controversia será aún más compleja, pues no dependerá de recursos o impugnaciones, como en la justicia ordinaria, sino de debates interminables de quienes reconocen y quienes no reconocen los hechos. Por ello, la mayoría de las comisiones de la verdad han partido del diálogo entre los diversos actores y no de la controversia de los interrogatorios.
A esto se le suma que a la Comisión se le vence el plazo de tres años para entregar su informe el próximo noviembre. Sin embargo, la pandemia no les ha permitido trabajar y varias oenegés demandaron ante la Corte Constitucional para que se compensen esos retrasos. El propio Francisco de Roux le pidió a la Corte siete meses más, es decir, hasta junio del año entrante.
Bonito sería, como sucedió en Sudáfrica, ver que en la entrega del informe estén todos los actores del conflicto, y ojalá la Comisión así lo logre. Pero en un país cada vez más preocupado por las elecciones del 2022 que por lograr una reconciliación nacional, difícilmente podremos ver ese escenario, y las verdades reveladas tal vez terminen atizando más la polarización












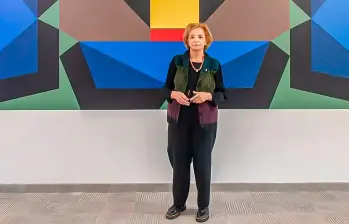




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter