Gandalf el gris entra a la ciudad en ruinas, montando un veloz caballo. Luego entra otra vez, como si el tiempo hubiera retrocedido cinco segundos. Y una vez más, por la misma puerta, en la misma ciudad, sólo que desde otro ángulo. ¿Por qué, si no estamos viendo una cinta de artes marciales, decide Peter Jackson utilizar esta técnica tan común en las antiguas películas de ninjas? Lo más grave es que la respuesta parece ser tan simple como triste: porque había que llenar minutos como fuera.
Por esa misma razón, tal vez, la película comienza con lo que debió ser el final de la anterior: una secuencia magnífica en la que vemos a Smaug, el dragón, destruyendo con su aliento a una población mientras planea sobre las llamas y luego enfrentándose al Bardo, el líder de la comunidad, en una lucha que paga por sí sola el precio de la boleta. Pero desde el mismo momento en que esta pelea termina, comienza a sentirse el afán por estirar a las malas de Jackson: personajes secundarios con tramas tontas que en lugar de narrar algo que nos importe, estorban; minutos dedicados al romance entre Tauriel, una elfa rebelde y Kili, uno de los enanos que acompaña a Thorin, su rey, y que no estaría del todo mal (al fin y al cabo una adaptación no tiene que ser fiel para ser buena) si no fuera desarrollada como una mala telenovela mexicana, con primeros planos en los que el personaje se queda respirando fuerte un rato, con un gesto de horror en el rostro, como si hubiera olvidado su siguiente parlamento.
Es tan notoria la acumulación de secuencias sin inspiración que el personaje que menos aparece es quien le da el nombre a la película: Bilbo, el hobbit. Martin Freeman, que lo encarna dándole un aire despreocupado y cómico perfecto, consigue los mejores momentos dramáticos, cuando se empeña en intentar que el rey enano cumpla con su palabra y comparta las riquezas que guardaba la montaña. Pero Jackson y sus guionistas prefieren no inventar diálogos y deciden que la batalla de los cinco ejércitos sea una larga, larguísima sucesión de monstruos generados por computador (tantos y tan repetidos en sus movimientos, que por momentos sentimos que estamos viendo un videojuego), secuencias de acción absurdas (hay una en la que Legolas se ve como un Mario Bros rubio y bien parecido, saltando sobre ladrillos que caen) y duelos exhaustivos que no logran estar a la altura de la aventura épica que el mismo director, en el mismo universo fantástico, había logrado hace once años con “El señor de los anillos: el retorno del rey”.
Tenían razón los que advirtieron que de un libro tan corto como “El hobbit” era absurdo intentar hacer tres películas. El resultado es esta paradoja cinematográfica: una película llena de acción trepidante con el ritmo narrativo de un paquidermo, que parece no acabarse nunca. ¿Quién sabe? A lo mejor tanta cámara lenta innecesaria, tanto efecto especial desmedido, le sirva a Jackson para hacer, en el futuro, la buena película de ninjas que ésta no fue.













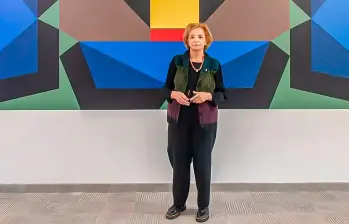




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter