Cándido Valbuena se dio el golpe el pasado jueves santo en el baño de la casa de su hija. La sangre, siempre tan escandalosa, no dejaba de brotar de su cabeza y de inmediato lo llevaron al Hospital San Vicente Fundación, cerca de Prado Centro, donde vive la familia venezolana. Mileidy, su hija, fue testigo de cómo le negaron la atención porque su papá no tiene papeles para estar en el país.
“La sutura cuesta un millón de pesos, mejor llévelo a un centro médico público”, cuenta Mileidy que le dijeron y ella arrancó con su padre para Metrosalud, en Manrique, donde a pesar de que casi no había gente en urgencias los atendieron cerca de la 1:00 a.m. Ya era Viernes Santo, ellos habían llegado pasadas las 8:00 p.m. del día anterior.
Situaciones similares las sufren a diario miles de extranjeros que llegan a vivir a Medellín. Por la ola de migrantes venezolanos, esta es la población que más ha requerido la atención en centros médicos. Aún pendientes de conocer el resultado del censo que permitirá saber cuántos ciudadanos del país vecino se encuentran en la ciudad, la Secretaría de Inclusión Social local estimó hace dos meses que se trata de alrededor de 21.000, de los cuales 13.000 tienen resuelta su permanencia de manera legal.
Salud, derecho vital
Es irrelevante si está documentado o no, más que un pasaporte sellado o una visa, se habla de la vida y de la importancia del ser humano. Colombia acepta y respeta varios tratados de derechos humanos que tienen un peso igual a la Constitución (ver Informe) y por eso la atención en salud se debe brindar sin ninguna distinción, explica José Luis Marín, docente de derecho internacional de la Universidad de Medellín.
“Los Estados deben prever eso en sus presupuestos. Hay situaciones de migración que desbordan la capacidad del sistema nacional, pero es ahí cuando se deben adaptar y reinventar las políticas”, subraya.
Es por eso que incluso la Personería de Medellín se ha encargado de asesorar a los migrantes de la ciudad. En el caso de los venezolanos, por ejemplo, desde 2016 hasta la fecha a esta entidad han llegado 226 venezolanos en busca de información para conocer los derechos que tienen en caso de urgencias.
Así le pasó a Mileidy, que ya lleva dos años en la ciudad, y desde hace nueve meses llegaron sus hijos de Venezuela. La niña, de cinco años, sufrió un ataque asmático y en aquella ocasión no le pusieron problema para atenderla en el Hospital San Vicente Fundación, aun cuando la menor de edad aún no tenía el Permiso Especial de Permanencia (PEP) otorgado por Migración Colombia.
Siete días la tuvieron hospitalizada. La cuenta en el centro médico registraba más de dos millones de pesos. Pero Mileidy se asesoró con la Personería, presentó una tutela y en cuatro días fue exonerada de la deuda. “Me sentí segura, acompañada, pero luego con el accidente de mi papá no pasó lo mismo”, recuerda.
“Se trata de defender la vida, independientemente de la nacionalidad. A nadie se le puede negar el derecho a la salud y es allí donde entramos nosotros, le pedimos a Planeación Municipal que ingresen a un Sisbén a estas personas y puedan ser atendidas en hospitales sin problema”, comenta Diego Holguín, delegado para la atención al público de la Personería de Medellín.
Atención en cualquier centro
A ningún extranjero que requiera una urgencia le deberían exigir papeles para atenderlo como le pasó al padre de Mileidy. Julio Alberto Sáenz, funcionario del Ministerio de Salud, aclara que sin importar si el centro médico es público o privado debe atender a los migrantes irregulares en casos de urgencias.
Agrega que las acciones que dictan la legislación son resolutivas. Es decir, si la persona entra por una apendicitis, la institución prestadora de salud debe cubrir hasta una vez terminada la cirugía; si es un trabajo de parto, hasta que la madre recibe a su hijo recién nacido; pero en el caso de un cáncer, solo se estabiliza en caso de urgencia, y si la enfermedad requiere medicamentos, ya no se cubren.
Las cuentas y las facturas por los servicios prestados las debe asumir el Departamento, pero incluso para este año, en aras de ayudar por la crisis financiera, el Ministerio ha invertido 10.000 millones de pesos para apoyar al sector en los gastos por urgencias de extranjeros.
“Más allá de esto no hay claridad. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias y ha resuelto que se debe garantizar un mínimo de atención en salud, pero tampoco se define bien en qué consiste ese mínimo”, anota Sáenz.
El problema fue que Colombia nunca diseñó una política en este sentido porque, como afirma el funcionario, “somos un país al que le tocó aprender muy rápido a acoger migrantes; estábamos acostumbrados a generarlos”.
Así mismo se expresa el docente Marín: sí existe un vacío jurídico en la legislación, pero bajo los tratados de derecho internacional no hay excusa para no suplir la carencia mientras se crea una normatividad para la atención en salud a extranjeros, indocumentados o no.
Solo en Metrosalud se ha atendido a 1.507 ciudadanos de otros países en lo corrido del año, 1.428 de ellos venezolanos, 44 ecuatorianos, 17 estadounidenses y el resto de otras nacionalidades. En total, la entidad ha gastado cerca de 300 millones solo en la atención de los migrantes de Venezuela.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Medellín reporta que el número de extranjeros atendidos en la ciudad por urgencias, consultas y hospitalizaciones va en 11.342 personas en 2017, y 9.799 en 2016.
Sistema lento
La otra cara la presentan aquellos migrantes del mundo quienes con sus papeles en regla se sienten inseguros con el sistema de salud colombiano. Es el caso de Nilotpal Talukdar, ciudadano indio que llegó a Medellín hace tres años y para su comodidad compró una póliza internacional.
“Es un seguro que cubre todo el territorio colombiano, pero a pesar de pagar una cuota por medicamentos prepago, en este país se debe pagar por cada instancia y las medicinas resultan 90 veces más costosas que en India”, revela.
También manifiesta que las citas con los doctores se tardan muchos días y, cuando finalmente asiste al centro médico, ya el problema lo ha tenido que resolver por su cuenta. Nilotpal expresa que se siente preocupado porque la condición médica es “muy mala”.
Sobre esto, Camilo Alberto Osorio Barker, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, comenta que es el reflejo de un ciudadano de otro país que llega a Colombia y se da cuenta de las falencias del sistema de salud.
Sin embargo, el verdadero problema sigue siendo la atención en salud que reciben los indocumentados, pueden ser cubanos, venezolanos, argentinos, o de cualquier parte del globo que muchas veces se enfrentan al portazo de los hospitales, aun cuando puedan estar como Cándido, con una urgencia manifiesta, y en contravía de lo que dictan los tratados internacionales y el sentido común sobre la dignidad de una persona.





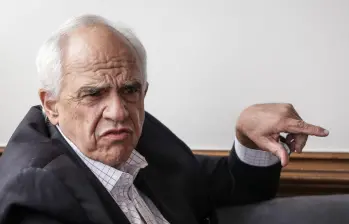







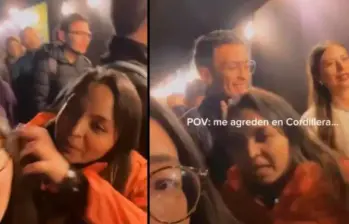



 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter