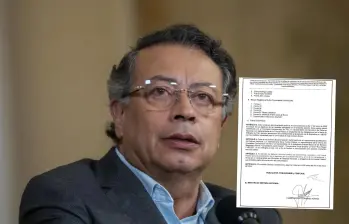Los anglicismos, o esas palabras de la lengua inglesa que se usan en español, parecen volverse cotidianos. La vida en español, con esas words prestadas.
La Real Academia de la Lengua lanzó en mayo una campaña en España, que traspasó fronteras sin embargo, sobre el abuso de los anglicismos, en especial en la publicidad. Se llamó Lengua madre solo hay una.
En la primera un hombre modela sus gafas negras, con actitud feliz. Hay un eslogan: “sunset style with blind effect. Abre tus ojos al look fashion”. El otro es sobre un perfume, Swine, y mientras una modelo muestra la fragancia, una voz mezcla el español, con muchas vocablos en inglés. Tanto las gafas como el perfume se podían pedir gratis por internet.
Luego, en el video completo, se lee: “Aquellos que hipnotizados por los anglicismos pidieron gratis los productos en las webs, al recibirlos, descubrieron que tanto inglés escondía algo inesperado”.
Las gafas no dejan ver y la fragancia es de cerdo. Sigue el video: “Swine, el perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo, pero como estaba en inglés te olía a Swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta en your dreams. Swine, suena muy bien, pero huele muy mal”. Blind, también suena muy bien, dicen, pero “se ve muy mal”.
La campaña invitaba al no abuso de los anglicismos y a usar el español.
¿Está mal usar anglicismos? En exceso sí, podría ser la primera respuesta, porque se puede, en algunas ocasiones.
Si la palabra en español no es funcional, o no existe, se justifican. Por ejemplo Hardware, que significa soporte físico. Si el público a quien se dirige el mensaje no entiende la traducción es correcto el uso del anglicismo, como precisa Fernando Ávila, experto en redacción y quien acaba de publicar el libro Cómo se escribe.
En el caso de que la palabra en español no exista, María Lopera, profesora de literatura en la Facultad de Educación de la UPB, explica que el anglicismo amplía las posibilidades del idioma.
De todas maneras, la lengua está viva, y se modifica con el uso. No se habla en estos tiempos el mismo español que se hablaba en la época de Cervantes, hace más de 400 años. Haiga, en ese entonces, estaba bien. Ahora, el que escucha abre los ojos. En el diccionario, haiga ya no es haya, de haber, sino un “automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano”.
Pasa igual con mesmo. Capítulo XII de Don Quijote: “Pues lo mesmo –dijo don Quijote– acontece en la comedia y trato deste mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia; pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura”.
Luz Stella Castañeda, profesora de la Universidad de Antioquia y doctora en filología, expresa que los préstamos de otras lenguas son un proceso normal de incorporación léxica. La palabra fútbol, sigue ella, entró del inglés, y al principio se escribía football, y aunque existía balompié, la gente se acostumbró y ya se españolizó.
“Eso pasa en todos los idiomas –comenta Luz Stella–. Muchas palabras que nosotros utilizamos en español vienen de lenguas indígenas, del francés. Más que pensar que es un enriquecimiento o un empobrecimiento es un fenómeno natural que se da en todas las lenguas”.
De todas maneras, es un proceso. Fernando indica que la Academia primero se resiste. No decir slogan, sino lema, la traducción. “Si ve que no hay caso, adapta la palabra a la morfología propia de nuestro idioma, eslogan”.
Algo similar ocurrió con otro término surgido del inglés, impulsado por la tecnología, selfi, que fue palabra de 2014 (ver nota secundaria).
Tiene que ver con el uso.
Otro ejemplo es stand. El experto en redacción apunta que los colombianos decidieron usar esa palabra, pese a que estaba en desuso en el resto del mundo. Como la costumbre no se quitó, entró al diccionario como estand, con la letra “e” al inicio, porque en nuestra lengua no existe el st. Por eso es eslogan, espagueti y estrés.
Para Luz Stella son fenómenos normales, que en procesos de intercambio tan fuertes, y en épocas como la nuestra donde está el internet y es más fácil viajar, se van dando. “El uso se impone sobre la norma. ¿Quién dice ratón del computador? Decimos mouse”.
No a los anglicismos
Mientras la palabra exista en español, la recomendación es no usar el inglés, hablando de anglicismos, o en general palabras de otros idiomas, si bien las más comunes son las de la lengua inglesa.
Para María Lopera, si existe la palabra, y se usa el anglicismo en lugar de la correcta en español, la lengua se empobrece. Se necesita el equilibrio, porque si es clara en castellano, se hace la pregunta Luz Stella, para qué reemplazarla o deformar el idioma.
Igual es crear un vacío en la significación, porque si alguien utiliza muchos anglicismos y su interlocutor no conoce su significado, la comunicación va a ser desafortunada. No estarán hablando en el mismo contexto lingüístico, y eso significa no entenderse.
La teoría de la relevancia declara que al comunicarnos se busca el “máximo efecto por el mínimo esfuerzo”, y que el otro no entienda porque no esté en el mismo contexto crea un infortunio y se rompe la intención de la comunicación: cuando uno habla busca que el otro capte el mensaje como uno lo dice, como uno lo quiere. Será irrelevante para la otra persona, no comprensible, y esa no es la idea.
Luego está el daño que se le hace a la lengua española. Fernando Ávila afirma que “el uso de anglicismos, y sobre todo su exceso, va minando en los hispanohablantes las bases de su idioma. Baste ver la reacción de quien se encuentra por primera vez palabras españolas como bluyín, cruasán, sánduche, chor, champú, selfi, gastroneta... ¡Se indigna! ¡Reniega de su propio idioma! Y reacciona así porque su zona cómoda cerebral lo hace sentir satisfecho con esas mismas palabras en inglés y francés como las ha conocido toda la vida, bluejean, croissant, sandwich, short, shampoo, selfie, food truck”.
Costumbre. Sería muy raro escribir güisqui, ¿no? Y porque no se ha generalizado su uso, la Academia todavía tiene en su diccionario whisky, con la recomendación de escribirla en cursiva. Vuelve el tema del uso, de cómo se usa por la mayoría, de si se acepta socialmente. De todas maneras, cada palabra es una aceptación. ¿Por qué escribimos vaca y no baca? Porque nos la enseñaron desde pequeños con esa ortografía, y así la aprendimos. Quizá un niño que aprenda güisqui, de grande le parezca normal y correcta, y al contrario, le parezca fea y rara whisky.