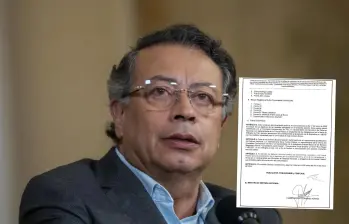La hostia se define en el diccionario como una “lámina redonda y delgada de pan ácimo que, conforme a la religión cristiana, se consagra en la misa y con la que se comulga”. Este pequeño trozo de pan sin levadura tiene su historia y significado.
Para conocer su pasado hay que remontarse a la cultura judía y su celebración de la Pascua. Ese era el motivo para conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto. “En las orientaciones dadas por el Dios Yahveh a Moisés le recomienda cómo celebrar esta fecha, comían hierbas amargas acompañadas de un pan sin levadura, esto forma parte de la llamada Pascua judía”, explica el sacerdote Álvaro de Jesús Ángel Campuzano.
Con el tiempo, cuando se comienza a celebrar la Pascua cristiana (nueva Pascua instituida por Jesucristo en la Última Cena) toman este pan ácimo acompañado del cáliz. El significado actual de la hostia dentro del catolicismo romano se debe a este momento.
“En el siglo XIII en la ciudad de Lieja, Bélgica, se da un florecimiento espiritual de la eucaristía debido a las reflexiones teológicas de Santo Tomás de Aquino, en ese momento se presentó un gran fervor por la eucaristía y creció mucho el número de los fieles, como eran tantos era muy difícil tener cantidades de panes ácimos para todos, entonces llegó la idea de darlo a través de la llamada hostia que significa víctima del sacrificio, pan consagrado que se convierte en el cuerpo de Cristo”.
¿Y qué son?
Los ingredientes con los que están hechas las hostias son básicamente dos: agua y harina. No tienen levadura ni otros aditivos. Por lo general son producidas por las monjas en los conventos con unas máquinas especiales y se conservan los tamaños: la grande que eleva el sacerdote en el momento de la consagración es de nueve centímetros, aproximadamente, y la pequeña, para los feligreses, de cuatro.
“La hostia representa el cuerpo de Cristo y el cáliz la sangre de Cristo, en la teología esto se llama la transubstanciación, un término que los padres de la Iglesia utilizan para hablar de la presencia de Cristo en el altar”, explica el sacerdote.
Por su parte, Javier León Duitama, filósofo humanista e historiador, cuenta que, con los años, las hostias han tenido un proceso de transformación, que no siempre han sido como se conocen hoy. En los primeros siglos hubo intentos de homogeneizarlas: se han encontrado moldes de hierro que tenían algunos relieves o figuras.
Las planchas utilizadas en los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, están selladas con el Cordero acostado sobre el libro, Cristo en la Cruz o las letras IHS emitiendo rayos y rodeada de uvas y espinas.
“Lo que sí se sabe es que hacia el año 554, siglo XI, hubo consensos para que fueran de tamaño similar y pequeñas, se empieza a hacer más por practicidad porque lo que se hacía antes era un pan grande (matzá) y se iba rompiendo. Más adelante se establece que la más grande fuera para el sacerdote y una más pequeña para los fieles”, dice Duitama.
La evolución de las hostias tiene que ver entonces con que fuera más fácil repartirlas y la forma redonda se debe al utensilio donde se cocinaba el matzá (pan ácimo tradicional de la comida judía). Con el tiempo se empezó a hacer más delgada para que rindiera, que se pudiera repartir a más personas.
El historiador aclara que la tradición de la hostia en la Iglesia católica apostólica ortodoxa (en regiones como Oriente, Grecia, Alejandría, Rusia, Jerusalén) no es igual a lo que sucede con los católicos apostólicos romanos (los de Colombia, por ejemplo). En la primera comunidad sí se hace con levadura porque consideran que este fermento es sinónimo de fiesta y alegría.
Dentro de la Iglesia católica romana al final de la misa el padre parte el hostión (hostia grande) en tres pedazos: dos grandes con el que comulga y echa al copón, y una pequeña que va al cáliz y representa la resurrección de Cristo.
“La forma de recibir la hostia inicialmente fue en la mano, ya después se toma en la boca para evitar que se caigan partículas o se cometan sacrilegios. En la pandemia la Iglesia permitió que se volviera a recibir en la mano por temas de bioseguridad y evitar contagios”, concluyó el filósofo Duitama.