No cesa la crisis política en Brasil. Por el contrario, se incrementará y, aparte de los efectos económicos que acarreará a la ya maltrecha situación financiera del país, va a agudizar el choque entre las corrientes populares que aún apoyan a Dilma Rousseff, a su exjefe Luiz Inácio Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores (PT) -al que pertenecen ambos-, y la mayoritaria franja de opinión que quiere a la presidenta fuera del gobierno.
El país proseguirá el proceso político en su Parlamento, que probablemente definirá el retiro obligado de la presidenta Rousseff, salvo que ella, del mismo modo que hace 24 años lo hiciera Fernando Collor de Mello, decida renunciar antes de que la destitución sea ordenada por el Senado.
Por ahora, la Cámara de Diputados sobrepasó con holgura la mayoría requerida para remitir al Senado el impeachment (proceso de destitución del cargo). La razón jurídica para hacerlo es la acusación de que la presidenta maquilló las cuentas del déficit estatal, usando para ello créditos de la banca pública, lo cual está prohibido por la ley. No obstante, aunque esa acusación pueda desembocar en la configuración del denominado “delito de responsabilidad”, salta a la vista que las razones del derrumbe del apoyo parlamentario a la presidenta son ante todo políticas.
Pero que sean políticas no lleva necesariamente a que el proceso de impeachment se trate de “un golpe de Estado”, ni mucho menos de un quebrantamiento de la Constitución, pues en ella misma se contemplan las reglas del procedimiento. En el constitucionalismo contemporáneo el sustrato que mueve los procesos de juicio a los Jefes de Estado -o de gobierno en los regímenes parlamentarios- son eminentemente políticos. Que ahora se tache de golpe de Estado el proceso contra Dilma tiene razones que trascienden la esfera pública brasileña, pues al ver las barbas del vecino cortar, muchos ponen las suyas a remojar (como en Venezuela) y requieren con urgencia tener preparada la coartada para denunciar su fracaso político como una operación de conspiraciones y fuerzas oscuras. Y para dar eco a esas explicaciones cuentan con el apoyo, entre otros, de Unasur.
La corrupción política en Brasil sobrepasó el ya de por sí alto grado de la latinoamericana. El listado de escándalos y de altos funcionarios implicados es inabarcable. De hecho, muchos de los parlamentarios que ahora censuran a la presidenta Rousseff cargan con acusaciones mucho más graves que las que pesan sobre la mandataria.
En este procedimiento contra la presidenta pesan dos factores que ya ni ella ni su gobierno pueden controlar: la capacidad de maniobra del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, involucrado él mismo en graves revelaciones; y el desprestigio creciente del PT, de Lula da Silva y de su cúpula dirigente, mezclados todos en la investigación Lava Jato, que puso al descubierto el saqueo de Petrobras y las comisiones a firmas constructoras.
Muestra de la soledad en que se encuentra Roussef es que quien fue ministro de su gabinete hasta el jueves de la semana pasada, Mauro Lopes (de Aviación Civil), renunció para reasumir como diputado, y votar antier contra ella, a favor de su procesamiento.
La caída de Rousseff, se produzca cuando se produzca, no va a acabar con la corrupción política en su país. Será, eso sí, un mensaje de censura política a una mala forma de gestionar el gobierno, en el cual despreció el mandato de confianza con el cual fue reelegida en 2014. Un aviso serio, sin duda alguna, a la izquierda latinoamericana.





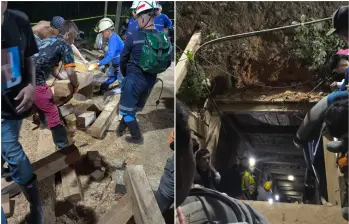











 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter