Las campañas presidenciales en Estados Unidos revisten singular intensidad y dureza. Son muy largas, además. Y aunque el tradicional bipartidismo hace que sean solo los partidos demócrata y republicano los que se disputan el poder presidencial, no por ello puede decirse que las posibilidades electorales se reduzcan a dos visiones contrapuestas del mundo y del modelo económico. Hasta ahora.
Ambos partidos ofrecían diversas opciones ideológicas. Republicanos centristas cuyo discurso es similar al de los demócratas. Así como demócratas conservadores. Un presidente republicano y militar (Dwight D. Eisenhower, 1953-1961) fue quien advirtió en su época el riesgo de que los conglomerados industriales-militares impusieran sus intereses sobre el mismo poder político.
Estadistas como Ronald Reagan, republicano conservador; Bill Clinton, demócrata progresista; o John F. Kennedy, también demócrata y liberal, gobernaron enfrentándose a feroces detractores pero el paso de los años ha hecho que se les reconozca como grandes presidentes.
Incluso, mientras gobiernan, hay que ver la ovación que a los presidentes les tributan los miembros del Congreso cuando, cada enero, acuden al Capitolio para presentar sus informes sobre el Estado de la Unión. Los aplauden no porque los quieran mucho, sino porque en ellos ven reflejados los valores de la República y la democracia que los padres fundadores de la nación fijaron como irrenunciables.
Pero los cambios que Estados Unidos y el resto del mundo están viendo venir con esta campaña presidencial de 2016, y que el año pasado se veían como una posibilidad tan remota como risible, obligan a que todos pregunten qué está pasando con el electorado estadounidense.
Si a Donald Trump los centros de pensamiento y los medios de comunicación más serios y creíbles lo veían como un magnate escandaloso convertido en estrella televisiva de un reality, hoy los tiene reflexionando por qué una democracia que se precia de ser el punto de referencia mundial puede incubar un factor de riesgo tan alarmante como para dudar de la viabilidad de su sistema político.
Donald Trump es vulgar, racista, desprecia a las mujeres, a los inmigrantes, a los que profesan religiones distintas a la suya. Y ha barrido con todos los demás candidatos del partido republicano, unos sin ninguna preparación pero otros con más talla política, como Jeb Bush.
El showman que arrancaba carcajadas y a la par generaba vergüenza, será con casi toda seguridad el candidato oficial del partido republicano. Y se medirá con una mujer competente y luchadora, inteligente y con trayectoria política, pero con unos índices de desfavorabilidad muy altos. Hillary Clinton ha sido víctima de agresivas campañas de desprestigio.
Trump ha tenido una vida de escándalos en un país que no les permitía el menor desliz a sus más importantes políticos. Pero su zafiedad parece ser efectiva para hacer llegar sus mensajes simples a electores igualmente simples, que miran el mundo en blanco y negro, confiados en que el republicano librará a su país de todos los riesgos que el mismo aparato de propaganda les ha incubado.
Aún es prematuro decir si Trump será presidente, pero ya nadie se toma esa posibilidad como un chiste. La terrible probabilidad de que los votantes le digan al mundo de que ya no son el país que todos creían que era es una pesadilla que puede atormentar a todo el planeta este mismo año.













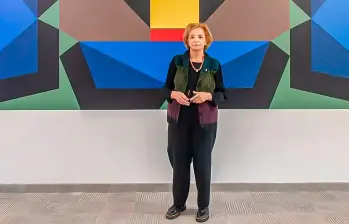




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter