Una de esas carambolas a tres bandas que suele jugar la historia puso a tres antioqueños en Europa, encargados de negociar los préstamos que hicieron posible concluir las guerras de Independencia y darle oxígeno a la naciente república. Más que una simple coincidencia en medio de tiempos convulsos, la consecución de esos créditos —respaldados con minas en Antioquia y Caldas— precipitó la llegada de ingenieros ingleses, alemanes y suecos que introdujeron tecnologías para horadar las minas de veta, abrir camino a las primeras grandes fortunas y sembrar la semilla del proyecto civilizador de Medellín.
Tras 1820 se abrió un punto de inflexión en la historia de Antioquia. Fueron años de superposición de procesos decisivos que marcaron el rumbo de Medellín durante el primer siglo republicano. En esa bisagra histórica estuvo la búsqueda del oro, que entrelazó dos caminos: por un lado, los antioqueños que asumieron la tarea de gestionar los préstamos iniciales que sostuvieron la República; por el otro, la incorporación de conocimientos y tecnologías extranjeras que modificaron para siempre la forma de explotar las montañas.
Todo comienza en el Congreso de Angostura que decretó la unión de Colombia, Venezuela y Ecuador, conformando la Gran Colombia, y nombró en 1819 al vicepresidente antioqueño Francisco Antonio Zea como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario, tanto para tramitar nuevos créditos en Europa a nombre del gobierno, como para lograr el reconocimiento de Colombia como nación.
Zea zarpó con un encargo más que delicado. Los primeros créditos obtenidos en tiempos de guerra habían dejado un sabor amargo: pagos incumplidos, confianza perdida y una imagen de improvisación. Ahora debía cambiar la narrativa, mostrar que la joven república no era un territorio en armas, sino un país capaz de comerciar, producir y responder a sus obligaciones.
Lea: EL COLOMBIANO en los 350 años de Medellín
Las negociaciones en París fueron duras. Los banqueros ingleses sabían del historial de impagos de las colonias americanas y de la fragilidad de sus gobiernos. Pero en marzo de 1822, tras meses de idas y venidas, Zea logró firmar lo que los libros de historia denominan como el Empréstito de Zea: dos millones de libras esterlinas prestadas por la firma Herring, Graham & Powles, con respaldo en las rentas de aduanas, minas, salinas y tabaco. Con ese dinero se pensaba poner al día viejas deudas y reactivar la minería y la agricultura.
Zea también promovió la inmigración hacia la Nueva Granada con la compilación de textos en los que contaba las posibilidades geográficas, agrícolas y comerciales del país, orientada a despertar la atención de comerciantes, inversionistas y colonos dispuestos a establecer relaciones con la nueva república. Zea llegó a Londres en junio y allí murió el 28 de noviembre de 1822. El 4 de diciembre fue enterrado en la abadía de Bath, a los 56 años. Un prócer que murió en el ostracismo sin ver los frutos de su misión.
Apenas un año después, el joven Estado volvía a ahogarse en gastos: el Ejército absorbía la mayoría del presupuesto, corrían rumores de una reconquista española, y había que pagar los sueldos prometidos a soldados y oficiales. A esto se sumaban las cuentas con extranjeros, los gastos diplomáticos y la burocracia que comenzaba a crecer.
El vicepresidente Santander entendió que se necesitaba más oxígeno. Encomendó entonces a otros dos antioqueños, Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya, una nueva misión: regresar a Europa y conseguir un crédito mucho mayor, de hasta 30 millones de pesos. Arrubla y Montoya eran grandes amigos y financiadores de Santander.
La apuesta rindió fruto en 1824, cuando la casa prestamista Goldsmith, en Londres, aceptó entregar 4,7 millones de libras esterlinas a un interés del 6% anual. El dinero, enviado en barras de oro, permitió al gobierno pagar deudas previas y darle un respiro a la economía nacional, aunque buena parte se desvaneció en tapar huecos y sostener la maquinaria militar.
En diciembre de 1825 estalló la primera crisis del capitalismo. La bolsa de Londres se desplomó por la explosión de una burbuja que se había formado, en parte, por la comercialización de minas, casi todas inexistentes. El señor Goldsmith se suicidó en enero de 1826 y su firma quebró; las minas a su nombre pasaron a otra firma: Powles, Illingworth y Compañía de Londres, socios y acreedores de la extinta casa bancaria, quiénes organizaron una compañía minera bajo la razón The Colombian Mining.
Otra compañía minera inglesa, la Western Andes Mining, adquirió en 1829 el contrato de arrendamiento y el montaje de las minas de Marmato, concesión que explotó el resto del siglo. Todo esto viene a cuento porque las guerras de Independencia terminaron siendo subvencionadas con la entrega de empréstitos soportados con minas en Marmato y Supía, Caldas. Fue ese azar el que terminó trayendo ingenieros europeos que vinieron a Colombia a partir de 1822. Y acá se juntan los caminos de esta historia.
Lea: Así fue el suicidio de los indígenas que habitaban Medellín, un 24 de agosto de hace 484 años
La posición de Antioquia la convirtió en zona natural de disputas entre las facciones rivales de los españoles buscadores de oro desde el siglo XVI. Durante el período colonial, la economía del departamento giró casi exclusivamente alrededor de la minería. Desde el siglo XVI, pueblos como Cáceres, Zaragoza y Remedios marcaron el inicio de esa vocación, y en el siglo XVIII se sumaron Santa Fe de Antioquia, Rionegro, Medellín, Marinilla y Santa Rosa de Osos. Solo hacia finales de ese siglo comenzaron a fundarse algunas colonias agrícolas en el norte y el oriente, pero la minería seguía siendo el eje de la vida social y económica. Hay cálculos muy preliminares de que en toda la cuenca de los ríos Nechí y Cauca se extrajo poco más del 7% de la producción mundial de oro en el siglo XVI.
La minería de oro tenía un carácter estacional en estos poblados. Era oficio de los llamados mazamorreros y de población libre, dispersa en los ríos y quebradas, sin controles rigurosos de las autoridades coloniales. En 1809, el antioqueño José Manuel Restrepo dejó constancia en un ensayo sobre la geografía y los recursos de la provincia: “Aunque la superficie de la Provincia de Antioquia brota espontáneamente útiles y bellas producciones, son más preciosas las que oculta en sus entrañas. Toda su extensión está llena de minas de oro corrido. La cordillera de Quindío que forma la zona oriental tiene muchos minerales. Las arenas del Porce, del Cauca y del Nechí son verdaderamente de oro. Del Valle de Osos, y de los montes se extraen todos los años grandes sumas. En una palabra, apenas hay arroyo, quebrada, o río donde no se encuentre el más precioso de los metales”.
Lea: El papel desconocido de dos mujeres en la historia de Medellín
Esa riqueza latente contrastaba con el abandono de su explotación. En buena medida, esa paradoja explicaba la pobreza y el atraso de la provincia. No era, sin embargo, una singularidad antioqueña: en muchas regiones la abundancia de recursos convivía con la incapacidad de aprovecharlos. La geografía imponía sus límites: montañas agrestes, ríos desbordados, selvas impenetrables, caminos precarios y sin mano de obra suficiente para mantenerlos. Todo ello restringía el comercio entre provincias y los intercambios entre localidades vecinas, condenando a la fragmentación y a la subutilización de la riqueza natural.
La llegada de tecnología, traída por los extranjeros —los que vinieron a supervisar las minas que soportaban los créditos de la Independencias y después por los aventureros contagiados de la fiebre del oro— marcaron el punto de inflexión de Antioquia.
Desde estos años, la minería antioqueña entró en una fase de apertura gradual, marcada por la posibilidad de explotar yacimientos de veta. La presencia de inversionistas y técnicos extranjeros fue determinante en ese tránsito, pero no menos importante resultó la iniciativa local. La tradición minera de la provincia, cultivada por generaciones, se convirtió en la base de una visión empresarial que llevó a varias familias a diversificar sus frentes de inversión y a emprender grandes explotaciones.
La Independencia también dejó su huella en la economía regional. Entre sus efectos más visibles estuvo el estímulo a proyectos de minería promovidos por forasteros que pronto identificaron la riqueza del subsuelo antioqueño. Desde Suecia, Francia, Alemania y, en menor medida, Inglaterra, llegaron aventureros y empresarios con el propósito de fundar compañías, difundir nuevas técnicas y tejer vínculos con las élites locales.
Lea: Rosalía, la mujer que con su romance ‘convirtió’ a Medellín en capital de Antioquia
Hay registros de la llegada del joven ingeniero Robert Stephenson, hijo del inventor de la locomotora, a Santa Ana, Tolima, en 1825, donde permaneció tres años como director de minas en compañía de 160 obreros ingleses procedentes de Cornwall. Luego estos estuvieron en las minas de Marmato, Supía, Titiribí y Santa Rosa de Osos.
En la primera mitad del siglo XIX llegaron los ingleses William Wills, James Tyrrell Moore, Wiliam Cock Williamson, Alejandro y Carlos Johnson, Alberto Dishop, Francisco Frank, Thomas Johns, Isaac Pemberty, Roberto Bunch, Richard Kovek, Julián Peraut y Thomas Eastman; los alemanes Carl Degenhardt, Felipe Hencker, Jorge Federico Gartner; y los suecos Carlos Hauswolff, Pedro Nisser, Juan Kennedy y Carlos Segismundo de Greiff.
Nisser, por ejemplo, era ingeniero de minas y llegó en 1825 a la Nueva Granada dentro de una expedición de europeos que buscaba ríos de oro en las montañas de Antioquia, misión que integró por ser conocedor de cartografía, ciencias naturales y medicina.
La minería de veta empezó en Antioquia con el descubrimiento del cornish o molino de pisones antioqueños, por un grupo de ingenieros de minas europeos que aterrizaron en las minas de Marmato y que después se dirigieron a Antioquia. Se denomina como molino antioqueño un aparejo o equipo modelo que se implementó en minas de roca dura; consiste en una rueda movida por agua que acciona un engranaje de madera de 12 a 15 pulgadas de diámetro.
Entre 1835 y 1845 la mina de Santa Ana de Anorí llegó a ser la primera empresa minera de Antioquia, y más o menos dio la norma para empresas similares en años posteriores. En ella fueron perfeccionadas las técnicas y especialmente el molino antioqueño.
Las minas de oro y plata de Titiribí fueron luego el grupo más productivo de las minas de Antioquia durante la segunda mitad del siglo XIX. Fue aquí donde la sociedad del Zancudo, fundada en 1851, introdujo por primera vez hornos de fundición, cianuración, acuñación de balas y otras técnicas.
Como resultado de este auge de inversiones extranjeras en la minería de oro y plata en Antioquia al finalizar el siglo las principales minas de aluvión y de veta del Nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas francesas e inglesas.
Paralelo con los procesos empresariales la élite antioqueña intentó establecer estudios técnicos relacionados con las labores de explotación del oro y la plata. Uno de los agentes de esta política fue Mariano Ospina Rodríguez, rector y catedrático del Colegio Académico de Medellín, quien en 1836 se convirtió en el principal promotor de estudios de química y mineralogía al traer al profesor italiano Luciano Brugenelly para la enseñanza de estas cátedras.
La primera y verdadera cátedra de química y mineralogía con que contó Antioquia fue la que estableció el inglés Tyler Moore en la fundición de Titiribí, dónde llevó a un grupo de estudiantes con los ingenieros y técnicos alemanes que trabajaban bajo sus órdenes para que se formaran en química y metalurgia.
Fueron los extranjeros los que enseñaron técnicas de geología, de mineralogía y química mineral, además del uso del molino de prisiones, la pólvora, nivelación de canales, amalgamación con mercurio y el uso de hornos para la refinación del fuego, todo lo que permitió el auge de la “minería moderna”.
El exministro y experto en historia de Antioquia, Juan Luis Mejía, señala que esta incorporación de nuevas herramientas transformó de manera radical la minería regional y que ya en la segunda mitad del siglo XIX, el salto lo dieron los propios antioqueños.
Los comerciantes y grandes mineros empezaron a enviar a sus hijos a estudiar a Europa. Nombres como Camilo Antonio Echeverri, Vicente Antonio Restrepo, Manuel Uribe Ángel o Ricardo Rodríguez Roldán hacían parte de esa generación que, al regresar, trajo consigo no solo conocimientos técnicos, sino un modelo cultural. Es lo que Mejía denomina el “proyecto civilizatorio”: la intención de reproducir en Antioquia estilos de vida y referentes europeos, un impulso que marcaría la vida cultural, económica y política de la región desde 1860.
Al fin de cuentas, una carambola a tres bandas que cambió el rumbo de la historia de Medellín.
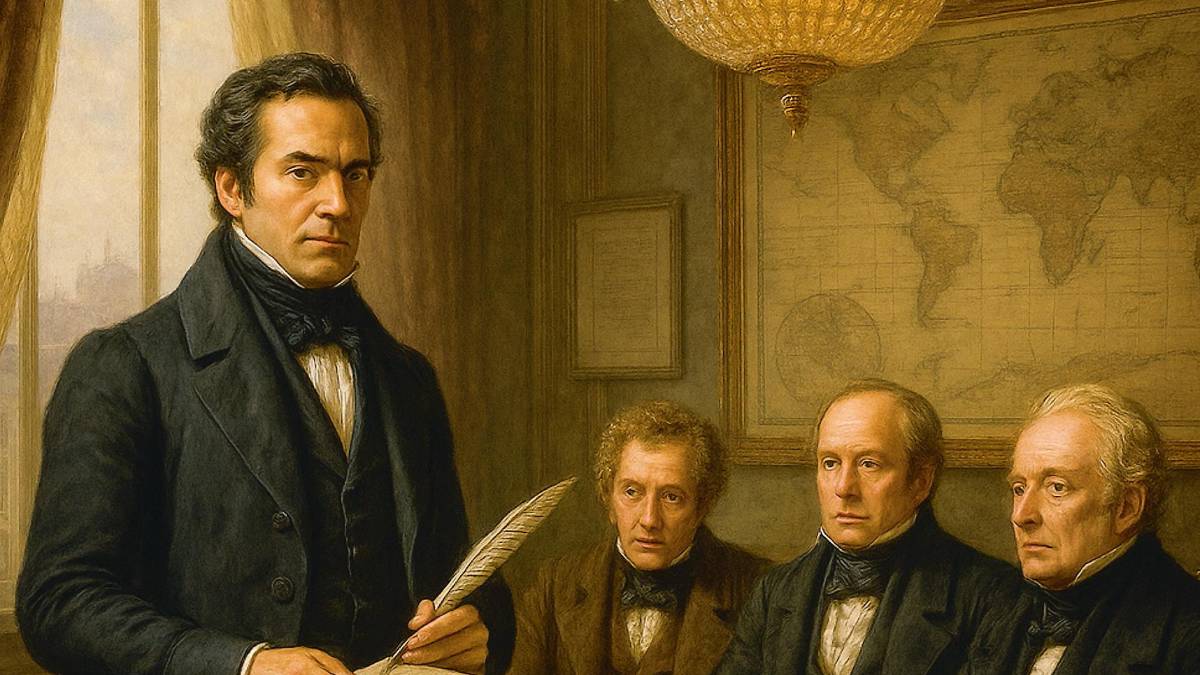











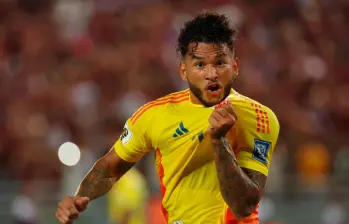





 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter