En el barrio Miramar de La Habana hay cientos de grandes casas que fueron construidas en los años 40 y 50, donde ahora residen decenas de diplomáticos. Es una de las pocas zonas, en toda la capital cubana, que tiene alumbrado público desde que oscurece hasta que amanece.
Son las 2 de la mañana y, a bordo de una camioneta taxi, recorro la Quinta Avenida de norte a sur. Pedro, el conductor —nacido en Camagüey e ingeniero de sistemas, con bigote, vestido con una chaqueta azul—, me señala que allí están la embajada de Emiratos Árabes, al frente la de Alemania, allá la del Reino Unido, más adelante, al lado izquierdo, la de Venezuela, que tiene una valla del fallecido Hugo Chávez y, 200 metros arriba, al lado izquierdo, la embajada de Rusia, una estructura gigante que en la mitad tiene una torre en forma de botella de vodka.
Mientras seguimos rumbo al hotel El Palco, un viento frío entra al carro, cierro la ventanilla y el humo del Cohiba que se fuma Pedro queda atrapado dentro del vehículo.
—Ese es el frente frío que para nosotros es como el hielo que ustedes deben de sentir en las montañas de los Andes —me aclara con su voz gruesa y me pregunta si soy colombiano.
Le respondo que sí, y le pregunto por qué lo notó en seguida.
—Ustedes hablan muy claro, se les entiende todo. Y, claro, nosotros lo único que hemos visto de televisión distinta, en muchos años, son las series de ustedes: la Viuda Negra, El Capo, y la serie esa de Pablo Escobar que a mí me dejó impactado.
Es la segunda vez que escucho el nombre del triste célebre narcotraficante desde que llegué a la isla de Fidel Castro el 9 diciembre a las 11 y 45 de la noche. En el aeropuerto internacional José Martí, una hora después de llegar, un agente me detuvo. En la fila, junto a un grupo de deportistas —negros, altos, que llevaban la ropa deportiva oficial, roja y azul marca Adidas—, un hombre de 1.80 metros se me acercó y me pidió el pasaporte. Me solicitó que lo acompañara a un rincón de la sala de inmigración. Abrió los documentos:
—Ah, colombiano, qué bonito país el que ustedes tienen. Y bueno, ¿qué tu vienes hacer a Cuba?
—Soy periodista, vengo a cubrir el proceso de paz. —De inmediato me devuelve el pasaporte, me da la bienvenida y dice que espera que la negociación con la guerrilla no demore otro año más.
—Ojalá venga esa buena noticia, no más violencia ni Pablo Escobar, porque es lo único que se ve de Colombia acá —aseguró el oficial castrista, un rubio de ojos azules, posiblemente hijo de cubana con diplomático ruso.
A Pedro, antes de llegar a El Palco, le pregunto el porqué de ingeniero pasó a conducir taxi.
—Este taxi es del Estado, yo tengo un sueldo fijo, pero gano más con las propinas que siendo un ingeniero en una empresa, que también es del Estado.
Como del Estado es este hotel donde me deja. En la recepción me cobran 85 CUC por noche, unos 72 euros. Solo hay internet por línea telefónica y se activa con una tarjeta que cuesta 10 CUC (8 euros). Subo al tercer piso de esta edificación de los años 70. Encuentro uno de los únicos cuartos disponibles porque una delegación de Angola se aloja en el hotel por uno de los tantos congresos que se hacen aquí al lado, en el Palacio de las Convenciones. Antes que amanezca prendo la televisión y hago un recorrido por tres canales chinos, dos de Vietnam, uno de Nicaragua, Telesur, más dos de Venezuela. Y, finalmente, caigo en los cinco canales cubanos: Cubavisión, Multivisión, Canal Educativo uno y dos y Tele Rebelde. A las 5 de la mañana todos tenían la señal fuera del aire.
11 de diciembre
En el lobby del Palacio de las Convenciones, un grupo de 20 periodistas espera el arribo de los negociadores de las Farc y del Gobierno de Colombia. A las 7 de la mañana el camarógrafo de Cubavisión hace comentarios sobre el frente frío que llega a La Habana, una ciudad con 728 kilómetros cuadrados donde viven 2 millones de personas, los mismos que están acostumbrados al intenso sol, al olor salino del mar y a la humedad caribeña. Los jefes de las Farc, a las 8 de la mañana, llegan en una van blanca custodiados por la seguridad cubana: hombres de casi dos metros de altura que miran para todos los lados, a los periodistas, serios, que fruncen el ceño. Luego entran los delegados del presidente Santos en dos Mercedes, también los siguen agentes de la isla.
Y entonces la rutina para los comunicadores es la siguiente: salir corriendo a buscar internet inalámbrico en los hoteles. La mayoría va al Meliá, que es español, o al Panorama, que es cubano, en Miramar, al suroeste de la ciudad. De resto es casi imposible conectarse en la red y enviar y recibir información. Solo el 5 por ciento, de 11 millones 200 mil habitantes de Cuba, tiene acceso a internet, situación solo comparable a la que se vive en Corea del Norte, Irán, Siria y Uzbekistán, según el informe Freedom on the Net 2014, de la organización Freedom House. Un reciente artículo del Miami Herald detalló que, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, “en 2013 se contabilizaron más de un millón de computadoras personales en la isla, lo que representa 90 ordenadores por cada 1.000 habitantes” y de esos, solo “514.400 estaban conectadas a la red”.
Esta mañana apuré el paso para escribir el artículo sobre los diálogos de paz en el Centro Internacional de Negocios. En el mismo Meliá me encontré con cuatro jóvenes isleños que ya estaban desde las 8 intentando revisar sus correos y Facebook. Entre todos pagan una hora de internet, 10 CUC. Ramón, un negro de 20 años, me habla rápido y trata de explicar, eso le entiendo, que si les sobra tiempo de wifi me lo pueden vender. “Media hora tres CUC”, le respondo que no, que ya voy de salida, que afuera me espera el taxi; pero insiste:
—El del Meliá es el internet más rápido de Cuba, aquí no se te meten los del Gobierno al correo.
Joel, de 28 años, fue enfermero pero ahora conduce un taxi, ‘la marea azul’, un Lada de 1979 que es de su propiedad. Lo heredó de su hermano, José, que en 2004 salió con otras ocho personas en una lancha rápida a Miami. Desde ese año no lo ve y solo ha hablado con él, por teléfono, en cinco oportunidades.
En el carro pone varias canciones de reguetón, de Gente de Zona, una banda cubana que mezcla la salsa y el son de la isla con el popular ritmo puertorriqueño. Se pone unas gafas negras y prende el vehículo. Le pido que me lleve al Palco para recoger el equipaje y que luego busquemos una casa en Siboney, donde vive una médica que les arrienda cuartos a turistas. De inmediato se percata de que soy colombiano y antes de que me lo mencione le pregunto en qué canal transmiten la serie de Pablo Escobar. Se ríe a carcajadas.
—No hombe, eso se consigue de manera ilegal en centro Habana. Toda la serie, en DVD, a 10 CUC.
Le suena su celular, un Iphone 5. El ‘ringtone’ es un reguetón, también de Gente de Zona, esa canción con Enrique Iglesias, Bailando. Habla rápido, duro.
—¿Joel, tienes red en ese celular?
—No chico, eso solo lo tiene la gente del Gobierno. Yo, con 28 años, no tengo correo y nunca he navegado en internet, ¿usted puede creer eso?
12 de diciembre
Rafael Lesca Torralba es el primer Secretario del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Es un hombre de 55 años, amable, diplomático, de pocas palabras. En la zona de El Vedado, al frente de la Avenida 23, está su oficina. Allí espero la acreditación de periodista que se debe mantener visible para ejercer el oficio que está totalmente restringido desde que triunfó la Revolución, el primero de enero de 1959.
Lesca, así lo llaman los corresponsales de las agencias internacionales, me pregunta sobre los diálogos de paz y hace énfasis de lo importante que es para Cuba “que desde aquí se logre la reconciliación de los colombianos”. Antes de que me entregue el carné, veo que en las paredes no hay un solo cuadro de Fidel, ni de Camilo Cienfuegos o del Che, como suelen llevarlos todas las oficinas del gobierno cubano.
—Solo puedes trabajar hasta el 17 de diciembre. Si se te vence el permiso debes venir aquí —me advierte.
Es sabido que los cubanos son cerriles con el trabajo de los periodistas extranjeros y más con los pocos de la isla. Según Reporteros Sin Fronteras, Cuba está en el último lugar, en toda América, en respeto a la libertad de prensa. Y en el mundo ocupa el puesto 170 del ranquin de 180 naciones. Los únicos medios autorizados, en plena consolidación de la globalización de la cultura y de la sociedad de la información de McLuhan, son la televisión y la radio nacional, y los periódicos Granma y Juventud Rebelde.
También el gobierno de Raúl Castro (el atraso en la conectividad en Cuba también se debe al bloqueo de los Estados Unidos. Solo hasta el 2011 llegó la fibra óptica a la isla pero apenas entró a funcionar en 2013) impide la creación de blogs y la difusión de información cotidiana que vaya en contra el régimen.
“A la fecha, aún se encuentran detenidos los periodistas Yoenni de Jesús Guerra García, José Antonio Torres y el bloguero Ángel Santiesteban-Prats, quien varias veces ha denunciado que es víctima de actos de tortura”, denunció Reporteros Sin Fronteras.
De regreso a Siboney, por toda la vía del Malecón en una tarde soleada, le pido a Joel que me lleve a la casa de la bloguera Yoani Sánchez.
—¿Quién es esa? —dice.
Le cuento que es una escritora cubana de fama mundial que vive en La Habana y que desde aquí escribe, casi todos los días, sobre los problemas sociales, económicos y políticos de su país. Me reitera que nunca ha escuchado hablar de ella.
—Fíjate tú, este país está lleno de diplomáticos y de turistas, de gente de todos los países del mundo, y saben más ellos de Cuba que nosotros mismos —remata Joel que desde hace tres años no ejerce la enfermería.
13 de diciembre
Martina es una mujer de 60 años y tiene una casa de tres pisos en Siboney, grande, con jardín y una ceiba. En el primer piso vive con su hijo y nieto, en los otros pisos están los cuartos que le arrienda a los turistas. Hace 34 años ejerce la medicina en uno de los hospitales de La Habana y gana mensualmente 30 CUC, unos 25 euros. También tiene un local desde hace un año, en El Vedado, donde vende perros calientes. De joven fue una ferviente activista del Partido Comunista y su esposo uno de los jefes del Comité de Defensa de la Revolución pero cuando él murió de un infarto, su hogar se resquebrajó del todo. Ambos habían librado una lucha por defender el socialismo caribeño, con sus amigos y sobre todo en su familia. En 1978 su madre escapó hacia Estados Unidos, dos hermanos se lanzaron a la aventura, como balseros, y alcanzaron los cayos de la Florida en 1980. Y su hermana, en 1987, se refugió en Miami cuando salió de Cuba hacia México y, meses después, Martina se enteró que estaba con su madre en el Doral.
En la tarde de este sábado, después de cuatro días en La Habana, comparto un café con Martina. Me cuenta que hace tres años tiene visa para ingresar como turista a los Estados Unidos, y que tres veces ha podido visitar a su familia.
—A uno le da mucha melancolía pero yo no me puedo ir de mi país y dejar mi manera de ser cubana. Y menos dejar a mi hijo y mi nieto.
14 de diciembre
Ya pasó el frente frío en La Habana. Esta noche de domingo, en la casa de Siboney, solo se siente el chirriar de los grillos del jardín. Abajo en la cocina Martina asa al carbón un cerdo, prepara unos frijoles negros con arroz blanco y guisa un boniato, una papa de sabor dulce. Estoy invitado a una cena cubana junto con las otras dos personas que están alojadas en esta casa que fue construida en 1965.
En la mesa está servido el jugo de fruta bomba (papaya). Sentados a la espera, Martina con Elena traen los platos y la comida. Hoy es el día de San Juan de la Cruz y se celebra de una manera especial en este hogar del sincretismo cubano: una mezcla de socialismo y catolicismo en la casa de una vieja líder del Partido Comunista que gusta adornar su sala con un atril y una Biblia abierta en el primer capítulo del evangelio de San Juan.
Todo tiene un sabor delicioso, pregunto por las recetas, sobre todo por la manera en que preparan los frijoles negros con cebolla. Pasado un rato, a los dos extranjeros los recoge un taxi y me quedo conversando con Martina y su hijo, un estudiante de ingeniería de la Universidad de La Habana.
De repente escuchamos, muy cerca, el sonido de un tambor. Las tonadas de la percusión se hacen más intensas y continuas. Desde el solar veo, en el caserón del lado, a un isleño negro, sin camisa, tocando el instrumento. Hay una mujer vestida con una túnica y gorro blanco, murmura mirando al cielo al ritmo de la música. Alterna el canto tenue con bocanadas de tabaco. Recordé los rituales de la cultura afro de San Basilio de Palenque, los de Cartagena y del puerto de Buenaventura.
Me devuelvo a la sala pero Martina ya no está, la alcanzo en el jardín antes de salir con su hijo y nieto como huyéndole a algo, a alguien.
—Esa es la brujería de la santería. Los espíritus se mueven y se pueden meter en la casa o en el niño. Regreso mañana — dice y se montan en un taxi, un Chieftain 1955. Regreso al solar y quedo atrapado en el humo y el olor del tabaco. El negro sin camisa le pega más y más al tambor, con mayor intensidad y fuerza. La mujer, de unos 40 años, empieza a cantar en una lengua africana, alternando con el español. Este es otro hogar del sincretismo cubano: socialismo más santería. Como no alcanzo a divisar bien el ritual subo hasta el segundo piso. Desde una ventana veo lo siguiente:
Un babalawo —el nombre lo supe después—, una especie de sacerdote emisario de un orisha, le ora a uno de los integrantes de la familia que está de cumpleaños. Por eso le rezan, tocan tambor y le cantan a su santo, San Juan de la Cruz, para que le dé prosperidad, lo proteja del mal e interceda ante Eleguá, deidad yoruba y que en Cuba es el Santo Niño de Atocha.
El babalawo, que viste de túnica, gorro blanco y en el cuello lleva un collar de piedras azules, canta a la velocidad del tambor. En ese instante sale de un cuarto un hombre negro —de dos metros, con un chaleco y gorro rojo con cascabeles— como si fuera un bufón de la Edad Media. Corre, salta, aplaude, hace un ruido con su boca como un pisco, el tambor parece imparable; la mujer cierra los ojos y chupa el tabaco, el babalawo se acerca al joven que evoca su nacimiento. Se le acercan otras dos personas, una joven y un niño; le tocan la cabeza y el tamborero empieza a disminuir el ritmo. Ahora los golpes son lentos y el canto es más hondo y se escucha en toda la cuadra.
Son las 10 p.m. y la ceremonia continúa. Parece que el niño llora, inconsolable, desesperado, pero el chillido viene de los balidos de un chivo que la mujer está degollando. La mujer, que no ha parado de cantar en la noche, esparce la sangre sobre el altar que hay en la casa. Luego asan lo que queda del chivo y se lo comen con viandas.
15 de diciembre
El Coppelia es un parque con decenas de árboles nativos. Pese al sol de las 11 de la mañana, está cubierto de sombra. Por cada tres personas que están sentadas en alguna de las bancas hay igual número de policías en las esquinas. Llevan puestos los trajes pantalón azul oscuro y camisa clara del mismo color. En la pretina del pantalón cargan una pistola 9 mm y miran para todos los lados en esta zona del centro que colinda con la Avenida 23, por donde pasan miles de habaneros a diario.
Faltan cuatro días para que sesione la Asamblea Nacional y las medidas de seguridad se refuerzan en toda la capital como si fuera a pasar algo en este país donde las cosas parecen cambiar cada 100 años. Sentado en una de las bancas del Coppelia le pregunto a un profesor de la Universidad de La Habana (me pide no citar su nombre), sobre la religiosidad popular y cuánto es el fervor por la Iglesia Católica en la isla.
—Cuando triunfa la Revolución, muchos hasta botaron los santos y otros los escondieron. El nuevo dios era Fidel, pero en los hogares cubanos se siguió rezando y en otros practicando la religión africana.
Relata que tras la visita de Benedicto XVI, en marzo de 2012, Raúl Castro aceptó devolverle a la Iglesia los templos que la Revolución tomó para poner mercados del Estado. Pero muchas de esas iglesias están cerradas y otras tienen los techos caídos. Cerca de la Quinta Avenida hay incluso una, que data del siglo XIX, que se la está comiendo la maleza.
El profesor, un habanero de 65 años, flaco, que tiene una voz nasal porque fuma desde los 15, asegura que el mismo Fidel Castro fue rezado por un babalawo cuando se puso más viejo y enfermo, y al pesar en su pasado la formación de los jesuitas, aceptó también la apertura de una Cuba para los orishas y el catolicismo.
***
Son las cinco de la tarde y Joel, el de ‘la marea azul’, me espera cerca del hotel Victoria, una edificación de principio del siglo XX. Cada vez que iba a La Habana, la poeta chilena Gabriela Mistral escogía uno de sus cuartos para hospedarse. Joel está recostado sobre la maleta del Lada; suena una canción de reguetón de otra banda cubana.
—Tenía entendido que esa música estaba prohibida.
—El Gobierno sacó una medida de que no se puede poner en las emisoras, pero en La Habana todos escuchamos reguetón. En las casas, los carros, los taxis, las discotecas, los restaurantes, en las calles —cuenta Joel. Se pone sus gafas oscuras y en vez de entrar al auto le pido que me acompañe hasta el Malecón para tomar unas fotografías.
En el camino confiesa que está loco por irse para los Estados Unidos, que su hermano, el que se fue en 2004, pidió su residencia. No ha contemplado escapar de esta gran isla en bote como hicieron miles de personas en 1993.
—Nunca dejaría a Miguel, mi hijo de 4 años, ni a mi esposa. En 2016 tengo la cita en la oficina de intereses de los Estados Unidos para que me den la visa y la residencia.
Joel mira hacia el mar, allá al norte, como intentando localizar el rostro de su hermano José, que a esta hora debe estar llegando del trabajo y abrazando a su esposa y a sus dos hijos. O tal vez está atrapado en su vehículo en el congestionado tráfico de Miami, o en un Walmart mercando mientras piensa en su hermano, en sus padres, en su sobrino Miguel y en las calles de centro Habana. Joel suspira.
16 de diciembre
Hoy recordé la crónica del escritor y periodista norteamericano Jon Lee Anderson en la que habla de los días que pasó en La Habana cuando empezó la investigación sobre la vida de Ernesto Guevara de la Serna, el Che.
En el texto, Diario de La Habana: Los años de la peste, relata el tedio que se sentía en la isla por la salida masiva de hombres, mujeres y niños hacia los cayos de la Florida, y la melancolía de los rostros de la gente en las calles. En una de esas, una mujer con ganas de morirse pronto, montada en una bicicleta, intentó tirársele al carro que Jon Lee conducía. Volvió a mi mente el desconsuelo y el tedio de Joel, de Martina y el de su familia. De esa cuarentena que escribió Jon Lee, de una ciudad “aislada del mundo exterior”. A bordo del Lada azul, llegando a la Plaza de la Revolución, quise decirle a este enfermero y taxista que acelerara a toda prisa, que algo tenía que pasar, que el estatismo y el bloqueo no iban a estar ahí para siempre. Que tanto en la primera y en esta segunda vez que visitaba la capital cubana, sentía que las medidas de Raúl Castro, —de eliminar la doble moneda, de permitir la compra y venta de carros y casas, la creación de restaurantes y “negocios” familiares—, iban a dinamizar la economía. Quise recalcarle que si ya los cubanos podían salir y volver a su país de manera legal, el mundo iba a presionar más a Estados Unidos y a los Castro para que la repartición de la pobreza cesara y se le abriera paso a la Cuba digna, conectada a la globalización de la cultura y de la información.
Pero no le dije nada. Seguimos subiendo hasta alcanzar el Memorial de José Martí y la gran explanada de 72 mil metros cuadrados; a la izquierda está el edificio del Ministerio del Interior con la imagen del Che y a la derecha el Ministerio de las Comunicaciones con la de Camilo Cienfuegos. En este mismo lugar Fidel Castro se echó decenas de discursos sobre el socialismo, la independencia cubana, las amenazas del imperialismo y el neoliberalismo. Ese jefe de Estado de cinco décadas, también convocó aquí el repudio nacional e internacional por el bloqueo comercial, económico y financiero contra la isla, que empezó en octubre de 1960. Peleó, tantas veces con su recordada y fluida retórica, contra 10 presidentes de Estados Unidos: Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y Obama.
Son las 4 de la tarde y en la plaza veo, a lo lejos, a cuatro policías y a dos turistas japoneses tomando fotos. Reflexiono en una de las cosas que me dijo el profesor de la Universidad de la Habana, cuando le pregunté por el paradero de Fidel, que ya tiene 88 años.
—Sabemos que está en La Habana, pero ni Raúl debe de saber en qué punto.
17 de diciembre
De tanto escuchar historias del control y presión social que padecen los cubanos, siento tedio. Melancolía porque aquello que un día me contaron mis padres —los logros de la Revolución Cubana, su lucha contra el neoliberalismo y el reconocido valor de los isleños— se contradice con el hartazgo de la gente por tanto padecer y ver que las cosas no cambiaban.
Son las 10 de la mañana y en el Palacio de las Convenciones, en La Habana, cinco periodistas de Colombia, más un puñado de corresponsales extranjeros, estamos a la espera de un anuncio de tregua de la guerrilla de las Farc.
Como cualquier otro día, los miles y miles de cubanos ya están inmersos en la rutina del único país socialista de América: Ser pionerito (en Cuba así nombran a los estudiantes de primaria), estudiante de secundaria, empleado del Estado, estar aislado del mundo en una isla donde alrededor pasa todo.
Súbitamente la seguridad cubana nos dice que la rueda de prensa se canceló. Llamo al periódico, en Colombia, y José Guillermo Palacio me cuentan la noticia: Alan Gross, de la Usaid y preso desde 2009, había sido liberado por el gobierno de Raúl Castro muy temprano, en la madrugada. Me pide que esté atento por lo que puede pasar en la isla.
Jairo Tarazona, uno de los periodistas de RCN, también me alerta de que Barack Obama se va a dirigir a su país al mediodía, para hacer un anuncio sobre Cuba y que lo mismo hará el hermano de Fidel Castro.
Camino rápido al hotel El Palco. Allí veo el revoloteo de funcionarios que se aglomeran alrededor de un televisor. En Telesur repite la presentadora: “El presidente del Consejo de Estado y de Ministros hará un importante anuncio al país al mediodía sobre el futuro de las relaciones con Estados Unidos”.
—Liberaron a ese gringo y ahora van a volver los tres que faltan y se acaba el embargo, dice un funcionario del Palco caminando de un lado al otro, ansioso. Un ‘mulato’ de dos metros, de traje azul oscuro, fumándose un puro, está pegado de la pantalla.
Afuera converso con Joel y asegura que es pan de todos los días que en La Habana se hablen de anuncios, discursos y peleas con Estados Unidos.
Otra vez en el hotel repaso las noticias de Telesur; más funcionarios y angoleños se acercan. Vuelvo y llamo al periódico. En Medellín también están a la expectativa de lo que puedan decir Obama y Castro.
—En Miami hicieron una encuesta que muestra que la mayoría de los americanos quieren que se acabe el embargo gringo —nos cuenta a todos los que estamos en el lobby el hombre de traje azul, así con esa voz y acento duro de los cubanos.
Salgo y empiezo a correr, ya estoy en el taxi y Joel conduce por la Quinta Avenida. Escuchamos la emisora nacional Radio Reloj: “Atención, el señor presidente Raúl Castro se dirigirá a toda la patria”, habla el locutor una y otra vez con su vozarrón, da la hora. En el Meliá pago dos horas de Internet, 20 CUC, prendo el computador y empiezo a escuchar el discurso de Castro y luego el del presidente de los Estados Unidos.
“Como prometió Fidel, en junio del 2001, cuando dijo: ¡Volverán!, arribaron a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio (...) Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas”. Y Obama responde: “Hoy Estados Unidos de América empieza a cambiar su relación con el pueblo de Cuba. En el cambio más significativo de nuestra política en más de 50 años, terminaremos con un enfoque obsoleto”.
Ahí, en esa salita del Meliá, con seis turistas —dos mexicanos, tres italianos y una española— escuché la noticia más importante para los cubanos desde el primero de enero de 1959. Ambos mandatarios le manifestaron al mundo que los dos países restablecían sus relaciones diplomáticas, rotas desde 1961, y que empezaría un intercambio comercial. Que Estados Unidos echaría abajo las restricciones de viajes de sus ciudadanos a la isla, que facilitaría la inversión en tecnología y en telecomunicaciones, el flujo de dinero entre vecinos.
Aunque en el primer piso del hotel parece que una decena de turistas no se han enterado de lo que está pasando y menos los trabajadores cubanos. Salto de aquí y allá en las páginas de Internet de The New York Times, The Washington Post, el USA Today, FOX, NBC, Miami Herald, El País, The Guardian, BBC, El Clarín, Times de la India y El Colombiano. Todos titulan como “Histórico” el acuerdo de Cuba y E.U., como el principio del fin del “Muro de Berlín del Caribe”. Observo que Twitter y Facebook se llenan de menciones a favor y en contra de tamaña decisión, de réplicas de frases de los dos discursos, de euforia porque se acaba la “Guerra Fría en el Caribe”.
De inmediato apago el computador y confirmo que alrededor todo sigue tranquilo. En la calle, con la efervescencia de ser testigo de un acontecimiento, me acero al carro de Joel que está parqueado al lado de otros cuatro Lada. Creí que en pocos minutos esta noticia se propagaría por todas las calles de La Habana, que se llenarían de gente, de carros pitando con banderas, no solo por la liberación de Gerardo, Ramón y Antonio, también porque Cuba se abría a su mayor vecino, al país más poderoso del mundo que un día lo bloqueó y lo quebró.
****
El presidente Raúl Castro nunca le había hablado así al país y menos de esa manera a los Estados Unidos, dice Joel mientras escucha, otra vez, la declaración del jefe de Estado. En el Centro Internacional de Negocios, los cinco Lada, con sus conductores, están parqueados al frente del hotel. Tienen prendido el radio, a todo volumen. Oye chico, grita uno de ellos, ahora sí hay que sacar la visa. “Le informa Radio Reloj la mejor noticia del año”, es el locutor que repite frases de la intervención de Raúl.
Le pido a Joel que conduzca rápido hasta la Universidad de La Habana, en la zona de El Vedado. El locutor informa que 100 estudiantes están en la Avenida 23 celebrando porque volvieron “los tres héroes antiterroristas”. Este es el día más caluroso desde que entró y se fue el frente frío en la isla; la noticia se riega de un lado a otro. Que sí, que lo que han esperado desde hace más de 50 años por fin sucedió. Que su más cercano vecino ya no los verá como parias. Que pronto se pondrá una embajada de E.U, que dejarán de ser restringidos los viajes, que los millones de cubanos de Miami y otras ciudades podrán enviarles a sus familiares de La Habana, de Santiago, de Camagüey, de donde sea, entre 500 a 2.000 dólares por trimestre.
De la exclusiva zona de Miramar llegamos a El Vedado. Me bajo del carro cerca del pequeño Centro de Prensa Internacional. Pese al histórico anuncio, por estos lados de la Avenida 23 todo transcurre normalmente. Subo hasta El Coppelia y solo se ven unos veinte jóvenes que gritan consignas porque Gerardo, Ramón y Antonio retornaron a casa. Los marchantes bajan por la calle L y llegan hasta la Tribuna Antiimperialista. El mitin no dura más de 15 minutos. Por estas mismas calles un día caminaron triunfantes Fidel, Camilo Cienfuegos y el Che, en enero de 1959, cuando empezó la Revolución.
“Radio Reloj, Cuba está de fiesta, son las 2 y 30 de la tarde”. Regreso, a pie, a la avenida 23. Busco otra marcha, a más gente, pero no encuentro a nadie. Me detengo en una esquina donde venden pan con refrescos.
—Pronto se acabará el bloqueo mi hermano —dice el tendero que pide que no lo grabe.
—Fidel lo dijo, yo siempre creí en él —replica una mujer de 60 años. La gente está feliz pero cuando les digo que soy de prensa internacional muy pocos quieren hablar.
Sin embargo, cuando regreso al Coppelia, el estudiante José Luis Moutan, de 24 años, se me acerca y, de inmediato, me invita a que prenda la grabadora:
—Este es un gran paso de Cuba para restablecer las relaciones con E.U. Los cubanos vemos esto con las ansias de felicidad que siempre hemos tenido.
A un diplomático del gobierno, sentado en la heladería del parque, toma café con leche, le pregunto por la noticia:
—Nosotros sabíamos que Cuba iba restablecer relaciones, que este aislamiento no iba a durar toda la vida pero nunca pensamos que este anuncio llegaría tan de repente.
Son las 4 de la tarde. Vuelvo al carro y nos trasladamos cerca de Miramar. En un café de la Quinta Avenida me espera Martina. La saludo, está exaltada.
—Este embargo acabó con el corazón de Cuba, que es la familia —me dice en voz baja y llora.
En el Lada sigue sonando Radio Reloj: “Los héroes volvieron”. Pero Joel hace la siguiente sentencia cuando le pregunto si cree que el fin del embargo y la apertura están a la vuelta de la esquina:
—Esto nunca se había dicho pero como estamos de jodidos necesitamos ver para creer —Martina está de acuerdo con él.
Rumbo a la Universidad de La Habana, pensé que cuatro horas después del anuncio eran suficientes para que se llenaran las calles de las ciudades cubanas. Pero no pasó. A esa hora quienes caminaban o estaban en los carros destartalados, las guaguas, lo hicieron al ritmo que se impuso hace cinco décadas.
—Usted nunca va a ver aquí una marcha, una manifestación espontánea. Eso lo dirige el Gobierno —me aclara el profesor de la Universidad de La Habana.
18 de diciembre
Ciudad Escolar Libertad fue el campamento Columbia, el cuartel militar más importante de La Habana en los años de la dictadura de Fulgencio Batista. El 31 de diciembre de 1958, el dictador y sus más cercanos colaboradores volaron fuera de la isla desde el aeropuerto de este complejo educativo, ubicado en el municipio de Marianao.
En uno de los círculos infantiles saludo a los pioneritos, la maestra entona con ellos una canción de Polo Montañez: “Martí coraje, Martí valor, a ti Maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor”. Sonríen al verme, una foto, una foto, gritan. En una de las escuelas secundarias converso con el rector. En su pequeña oficina tiene un cuadro de Fidel y otro de Camilo. Le pido el permiso de tomar fotografías a los pioneros y al campus. Coge el teléfono y llama a la directora, que va a preguntar en el Ministerio de las Comunicaciones. Cuelga. Cinco minutos después recibe una llamada. Es del Ministerio del Interior, le explican que van a solicitar una autorización especial en el Consejo de Estado y de Ministros.
Aprovecha y declara que sí habrán marchas con consigas por “este nuevo triunfo de Cuba”. Aunque hace sus salvedades, porque cree que no será fácil olvidar tan pronto el sufrimiento acumulado de cinco décadas, “ni los ataques de la CIA”. Opina de las contrariedades en la isla, las de los falsos revolucionarios, las de familias que ya viven “como burgueses en los cafés y restaurantes”; de los cubanos que todos los días hacen fila en la oficina de intereses de los Estados Unidos, de las estudiantes que eluden las clases para trabajar como jineteras. Se pregunta, como desahogándose, hacia dónde van los cubanos, ahora que se hacen las paces con su mayor enemigo, si la razón para seguir en la isla “era la de defender el socialismo y luchar contra el imperialismo y la invasión yanqui”.
Tocan la puerta. Es la rectora, alta, de unos 50 años. Trae una torta en la mano porque es el día del maestro.
—Si usted quiere hacer un trabajo aquí debe de ir personalmente al Ministerio de las Comunicaciones y hablar de lo que quiere usted hacer —recita con tono de milicia.
—Bueno —le digo—, solo tomaré unas fotos en las canchas y a los pioneritos que están haciendo ejercicio.
—Si usted quiere hacer un trabajo aquí debe de ir... —repite, militar.
19 de diciembre
Recuerdo que las primeras canciones que escuché, cuando era muy pequeño, eran las de Silvio Rodríguez y la Sonora Matancera, un coctel de trova cubana y son de los años 20. Mi padre ponía los LP con Playa Girón, Mujeres, Río y La Masa, y luego ajustaba el equipo y acomodaba los discos, ya viejos, para dejar sonar a El Recluta y Maringá.
Eran entrañables esos días, como solo son entrañables los recuerdos de la niñez. Esta tarde, mientras espero el avión en el aeropuerto internacional José Martí, en la zona libre, busco en los DVD esas canciones. Veo también a Habana de Primera, los Van Van, Manolito y su trabuco y los álbumes de Buena Vista Social Club. A un lado están los libros de Alejo Carpentier y películas reconocidas labradas en la Escuela de cine San Antonio de los Baños.
También exhiben las obras de Gabo, que era amigo de Fidel, y las de tantos otros escritores latinoamericanos, poetas, dramaturgos, ensayistas, todos de izquierda, que a lo largo de estos años han apoyado el socialismo. Una pequeña industria cultural que se unió para ponerle cachos y cola a la imagen del Tío Sam.
Aunque de ese país, ya en la adolescencia y juventud, también apareció en nuestra casa la influencia de la televisión, MTV, de Nirvana, Metallica y de Whitman, Salinger y Carver. Un pensador norteamericano, Noam Chomsky, escribe que el bloqueo no era más que la doble moral de los Estados Unidos para que fracasara un sistema socialista y así no fuera ejemplo a los países latinoamericanos, y el gigante del norte no perdiera influencia en toda la región.
“La nación más rica invierte en China Roja, e intercambia embajadores con Vietnam, pero a Cuba impone, por ser comunista, un bloqueo de anacronismo charlatán. Y aunque sea marxista el dictador en China y aunque invada y avasalle al Tibet, la nación más rica hoy lo certifica, pero a Cuba la condenan por Fidel”, dice Rubén Blades.
Repaso también los argumentos de los desencantados y escépticos que describen el fracaso de la dictadura del proletariado. Ahora se encuentran los primeros y los segundos; socialismo y capitalismo; Estados Unidos y Cuba; David y Goliat se dan la mano tras un larga pelea donde el más perjudicado ha sido el pueblo cubano, que hasta al Estado le roba para sobrevivir.
Cerca de la puerta 14 me siento a tomar un café. En un plato, al lado de la máquina de la registradora hay monedas que dejan de propina los viajeros. Media hora antes de que llamen a los pasajeros, me acerco y pago. Le entrego a la mesera dos CUC pero no los deja en la caja sino que se los mete en el bolsillo con todas las monedas que están en el plato.




















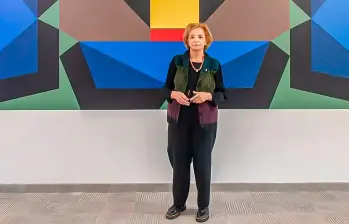




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter