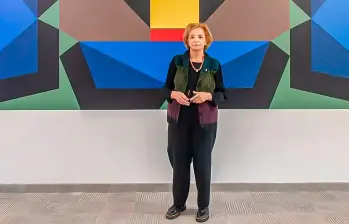Pasan camiones llenos de cerdos. Huele a marraneras por donde sea. Esa mezcla de sudor y estiércol. Es aquí, en Puerto Gaitán, donde se presentan cantantes de ventas enormes y de llenos en el Madison Square Garden como Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Don Omar y Óscar de León. Es el Festival de Verano Manacacías, donde la entrada general es gratis, producto de las regalías que deja el pozo petrolero más grande del país.
Todos los carros en Puerto Gaitán están manchados. Las llantas, los guardabarros, el chasís. Todo tiene un tinte colorado. Las camionetas Dimax y Land Cruiser pasan por la carretera que va a la vereda Rubiales con los vidrios arriba —polarizados— y a lo que da el velocímetro. El calor es un lengüetazo seco de 38 grados. No hay viento ni sombra. Solo polvo.
En Puerto Gaitán hay sopor y silencio. En las esquinas del parque principal, hombres de gafas oscuras, cadenas de oro y maletines pequeños que les cruzan la espalda y les caen entre la mano derecha y el cinto. Intimidan. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Meta y de la Policía dicen que en el municipio están las bandas criminales de los Rastrojos, Erpac, Héroes de Vichada, incluso, han aparecido panfletos de las Águilas Negras.
Después de salir de Villavicencio, a una media hora del casco urbano —el camino hasta Puerto Gaitán es de cuatro horas— aparecen los cultivos, en su mayoría palma de aceite y caucho.
Entre los surcos de caucho está parado Ángel —hombre negro, de unos 40 años, trae un líquido lechoso en una botella de gaseosa que le cuelga de la cintura, una camisa vieja amarrada a la cabeza le tapa el cuello. Los dientes blancos casi le brillan—, un jornalero. Lo acompañan dos mujeres. Los tres están encargados de limpiar los árboles de caucho, que ya están altos —flacos, raquíticos— pero les faltan aún cuatro años para empezar a producir y, ahí sí, el dueño se hará el gran negocio, le pueden producir hasta por cuarenta años.
—¿ La finca es suya? —se le pregunta a Ángel.
—No, yo trabajo aquí, con ellas. Al contrato.
—¿Al contrato?
—Me dan una tarea y yo la hago en un tiempo.
—¿Y cuánto gana?
—Nos pagan 18 mil pesos el día.
—¿Y les dan el almuerzo?
—No, ese nos lo venden por si uno no trae. Nos cuesta 3.500 pesos.
Más adelante hay un pequeño restaurante —pequeñísimo. Dos mesas Rimax azules. Cuatro sillas, una coja—. Quizá este sea el único restaurante de la zona donde no venden la tradicional ternera a la llanera. Hay lentejas, arroz, patacones, pescado o carne de res. Lo atiende Adiela —más o menos 50 años, un metro con 60 centímetros, ojos miel, cabello castaño, las manos duras. Ya no se asusta porque cuando pasan las tractomulas su casa se quiere desbaratar—. Tiene tres hijos y es pobre, muy pobre, eso dice. La casa es solo la casa, no más. Detrás, esa planicie, ese pastizal, y más allá los campos de cebada y más allá el caucho y la palma de cera y más allá los cerdos de La Fazenda. Todo es de nadie, al menos ella no sabe, porque lo único que tiene es la casa con piso de tierra y con paredes café, café madera, café bahareque.
—Yo tenía una finca. Eso fue hace mucho, pero la dejé cuando empezaron los problemas por aquí, como en el 97. Y entonces me fui para Bogotá y vea que volví, pero ya con una mano adelante y otra atrás. Yo pasé papeles para que me dieran una parcelita en el kilómetro 68, me tocó pasar los registros de todos los pelaos, que son tres. Nunca me salió nada. Ahora allá hay mucha gente y a mí no me ha salido nada. Eso antes no había ni casitas, eran sabanas largas de pasto. El Incoder trajo gente a vivir ahí, les dio como de a 20 hectáreas.
Van siendo las cinco de la tarde y a todo el frente del restaurante de Adiela cae el sol rojo que toca por última vez a varias docenas de reses. Ninguna es de Adiela, ella no tiene más que las lentejas de la olla y la carne que compra cada tanto en Puerto Gaitán. La tierra que no le quisieron dar, a la que ella se refiere, fue un programa de restitución que llevó a cabo el Incoder en terrenos baldíos de la Nación. Pueblo Nuevo se llama el territorio. A los campesinos les dieron de a 30 hectáreas para producir. Pero no se pudo. Porque la tierra roja, la que mancha los carros, es tierra ácida, muy difícil de tratar, posible, pero costoso. Así que la mayoría se fueron y vendieron, vendieron en bloque y otros se quedaron.
Tierra, dicha de pocos
La gran propiedad, personas o empresas con grandes predios a su nombre, es lo común en el Meta. El 78 por ciento de la tierra está dedicada al latifundio, lo que es más de 200 hectáreas; un 19 por ciento es de acumulación mediana, entre 20 y 200 hectáreas; la acumulación pequeña está entre las 10 y las 20 hectáreas; el tres por ciento restante pertenece al mini y al microfundio, pequeñas fincas de menos de tres hectáreas. Esas últimas, casas con jardín.
Las cifras están en el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia y son resultado de una investigación de la Presidencia, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y el Instituto Geológico Agustín Codazzi que se publicó el año pasado. En el caso del Meta tiene en cuenta la actualización catastral de 2003, 2006 y la última, 2009. Los datos anteriores de la distribución de la tierra —encontraron—, se han mantenido casi congelados desde 2000 a la fecha.
El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad en la distribución de las riquezas. El índice oscila entre cero y uno, en el caso de la tierra, cuanto más se acerca a la unidad significa que esta se encuentra concentrada en pocas manos, y cuando se acerca al cero quiere decir que hay mayor distribución. En el Atlas dice que “la concentración de la distribución de los predios en grandes extensiones redunda en el Gini de tierras más alto del país: 0.861”, muy cerca de uno, lo que quiere decir que es en el Meta donde se encuentran los predios más grandes en manos de pocas personas. Sin embargo, juzgando por la calidad de la tierra concentrada en pocas manos, está en el tercer lugar nacional. Y es el quinto departamento donde la tierra la concentran pocas personas.
Y así, en esos terrenos enormes, la vocación productiva del Meta ha cambiado paulatinamente. Va pasando del ganado a los cultivos. El caucho natural y la palma de aceite, dice la última evaluación agropecuaria de la Secretaría de Agricultura del Departamento, se han convertido en los representantes de la gran inversión empresarial de la zona, son los cultivos más populares en el Meta, teniendo la mayor área sembrada de todo el país. Así, desde esos llanos azafrán que hace años fueron yermos y que hoy son calor y extensidad de sembradíos uniformes, se cubre la oferta del 5 por ciento del biodiesel que necesita Colombia.
El 87 por ciento de la tierra en el Meta, según lo registrado en Catastro, equivale a los terrenos de uso agropecuario. En manos del Estado y otras instituciones está el 9,33 por ciento de la tierra; las minorías tienen el 7,20 por ciento; los suelos privados y sin uso agropecuario son el 0,61 por ciento; el 0,09 por ciento está en manos de grupos religiosos; y las áreas protegidas equivalen al 0,04 por ciento.
Así, en el Meta había para 2011, según el informe de Coyuntura Agraria del Departamento —último registro—, 12.143 hectáreas de caucho, y 162.497 de palma. Es este departamento el mayor productor de palma de la Orinoquía, región que produce la tercera parte del cultivo en el país.
El miedo y el fuego
Nelsy Galvis ha recorrido en una semana cuatro ciudades: Medellín, Bogotá, Villavicencio y llegó a Granada. Atravesó esa garganta larga y luminosa que son la cordillera central, la meseta y los llanos, en siete días, con sus paradas, sus dormidas y sus eventos; contando su historia, que no es una historia fácil, que es la historia de la tragedia, que es la historia de muchos, que es una historia repetida.
Madre de tres hijos. Lavandera de ropa ajena en un patio con gallinas. Puerto Rico, Meta, principios de 1997. Tenía una parcelita pequeña, la casa y el espacio para tener un ternero y las gallinas, cuando después de los continuos enfrentamientos entre el Ejército y las Farc le tocó dejar todo lo que tenía y volver a Granada, Meta, la capital del Ariari, donde nació y la tierra que la ha convocado siempre.
De allá salió más tarde por la incursión de los grupos paramilitares y se fue para Villavicencio. Hoy, dos horas de camino. Después de un tiempo, de olvidarse de las gallinas y de desandar el camino que la llevaba de su casa de Puerto Rico al río, y de aprender a vender utensilios de plástico, se fue para Bocas de Satinga, Nariño, donde un comerciante de Villavicencio le ofreció trabajo en un supermercado que recién había comprado. El negocio no prosperó y ella —que no sabe quedarse quieta y menos con tres hijos por los que ve— con su compañero compraron una canoa y un motor y por el río Patía transportaban víveres, gente, policías y milicianos. Hubo otros días en los que también raspó coca —porque en la tierra que no es de uno, uno hace lo que toca, dice—. Allá le pagó vacunas a los paramilitares y a los guerrilleros, hasta que, de nuevo y por cuarta vez, le tocó volarse. Volvió, después de girar en una rueda de infortunios, a Granada.
Allá sigue. Formó un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado. Fue amenazada en 2007 por los paramilitares, le mataron una sobrina el 15 de octubre de 2011. Trata de sacar adelante cuatro novillos de ceba que todavía no engordan. Sigue amenazada. Ella, con su metro 55 centímetros de estatura, su piel morena, los ojos negro profundo y las canas que apenas se le asoman. Otrora raspadora de coca, que no olvida sus gallinas ni la ropa que lavaba ni las víctimas que trae muertas y que se ahogaron sin sangre y que todavía respiran en el recuerdo.
Pasos que se alejan
A 2011, y según lo que tiene caracterizado la Secretaría de Gobierno del Meta, 74 mil personas han sufrido desplazamiento forzado en el departamento. Íngrid Frías, abogada de la Secretaría de Víctimas, dice que la mayoría de los desplazados han sido despojados de sus tierras.
—Nosotros tuvimos masacres muy fuertes como las de Mapiripán y El Castillo, donde murieron muchas personas y salieron tantas. Además, los territorios de la zona de despeje. De allá salió la gente por el reclutamiento forzado. Estas personas fueron caracterizadas y vinieron donde nosotros y les hicimos unas encuestas, eran alrededor de 74 mil. Cara a cara. El registro de víctimas es un histórico bastante grande. Para el Meta hay unas 180 mil personas.
A Villavicencio ha llegado el 64 por ciento de los desplazados de todos los municipios del Meta. El 11 por ciento de la población total de la ciudad —que tiene 600 mil habitantes— son personas que, como Nelsy Galvis, tuvieron finca, tuvieron animales y cultivos y ya no.
En la oficina de la unidad de Restitución de Tierras del Meta se han recibido 1.800 solicitudes de restitución. En trámite están 150, que son unas 25.000 hectáreas. Están demandadas 16.000 hectáreas de tierra.
A Rubén Revelo lo conocen en la Gobernación, en la Mesa Humanitaria del Meta, las víctimas, las agremiaciones. Ese pastuso tan ajeno en sus maneras y del que todos dicen que trabaja tanto, es el director de la Unidad de Restitución. En sus mapas del Meta tiene señaladas zonas en las que se puede empezar la restitución, sabe que hacerlo en medio del conflicto obliga a que los procesos sean progresivos.
—Nosotros estamos actuando en Villavicencio, Acacías, Cabuyaro, Restrepo, Cumaral, Puerto Gaitán y Puerto López. Y la idea es avanzar en los municipios del norte, que tienen mayor consolidación en Fuerza Pública, porque en Puerto Gaitán no nos pueden decir que no hay condiciones de seguridad porque ahí hay un despliegue muy importante por el tema petrolero, allá hay un batallón energético y vial que cuida todo lo de Rubiales —Pacific Rubiales—. En los municipios de abajo sí hay muchas confrontaciones armadas: Vistahermosa, Puerto Rico, Uribe. Es zona en la que no es factible —la restitución—, entonces en esos municipios vamos a intentar. Sin embargo, como esta política tiene que avanzar, lo que estamos haciendo es tomar veredas cercanas al casco urbano y hacer restitución ahí y vamos avanzando hacia las veredas más alejadas. Puerto Gaitán, donde nosotros estamos interviniendo, queda a trece horas desde aquí —aquí es Villavicencio. Rubén, antes, y antes es antes de que hubiera presupuesto y carro, se montaba en un bus Cimarrón, con sus gafas deportivas y sin escolta, y se iba para Gaitán, a cuatro horas de camino. Por eso lo conocieron, así se hizo conocer.
Además de saber de cifras y de cómo opera la restitución, Rubén Revelo también sabe cosas —y las cuenta— como que en Puerto Gaitán está el pozo petrolero más grande de Colombia. Dice que es un campo inmenso, pero que en todo el departamento hay petróleo y eso, dice, para la restitución es un problema, un reto.
—Este departamento ha sido muy azotado por el conflicto armado. Este es el eje donde nacen las Farc, en Uribe, La Macarena, y el 60 por ciento de la tierra que se reclama en el Meta está en Uribe, Mesetas, Vistahermosa, Puerto Rico y La Macarena —esa es parte de la zona de distensión, hoy zona de consolidación.
Por otro lado del mapa de las Farc, están Puerto Gaitán y Puerto López y en la puerta del Ariari que es Granada, dicen Policía y autoridades civiles que el tema de seguridad es difícil por la presencia de grupos armados, bandas criminales, también lo es el tema de tierras, como lo dice Rubén Revelo. Y son puntos en rojo ebullición para la Defensoría del Pueblo, que señaló a Mapiripán, Puerto Concordia, Mesetas, Lejanías, El Castillo, Uribe, Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán y Villavicencio.
Aumentar el pie de fuerza en las zonas focalizadas por la Unidad de Restitución, dice el comandante de Policía del Meta, coronel Jaime Alfredo Romero Montoya, es la obligación que tienen. Por otro lado, asegura que en las zonas petroleras y en el Ariari hay tensión por la confrontación entre las bandas criminales que son división del Erpac: Heroes de Vichada y el Bloque Meta.
La necesidad y lo ilícito
Cuando no lo punza la necesidad, Acacio trabaja en obras de construcción o en cultivos, como Ángel, aquel hombre que recorre los surcos de caucho de camino a Puerto Gaitán. Pero cuando se le prende la angustia de la escasez, Acacio se va para Vistahermosa, donde se raspa.
—Allá se trabaja con coca o se muere de hambre, porque trabajar con otra cosa es imposible. Eso es desde los 80 con la marihuana. Se habla de hectáreas erradicadas, pero hay zonas más lejanas que ya están sembradas. La coca se paga a 6 mil pesos la arroba raspada, yo me llegué a coger 15 arrobas, cuando menos son 4 ó 5; que uno se coja 10 arrobas a medio día, son 50 mil pesos y le dan la panela y la comida y la dormida, qué más quiere uno. El que raspa trabaja libre de todo. ¿Qué más quiere?
Tierra de nadie
En Puerto Rico una sola persona es dueña del 46 por ciento de la tierra.
Puerto Rico es zona de consolidación, muy cercana a lo que fue la zona de despeje, allí, desde 2004, el Gobierno Nacional trabaja para “garantizar la gobernabilidad, legitimidad, presencia y confianza de los ciudadanos en el Estado, a través de acciones sociales y económicas”, después de que la guerrilla era ley en el municipio, como dice en los objetivos de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial.
Fue el estudio Concentración de la Propiedad de la Tierras en Seis Municipios del Departamento del Meta —del Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, con el apoyo de Unión Europea y de Acción Social— que denunció el año pasado que casi la mitad de la tierra en Puerto Rico es de una sola persona.
Critóbal Lugo López, coordinador del Observatorio y profesor de la Universidad, dice que con el estudio querían saber quién tenía la tierra antes de la zona de distensión y buscaron datos desde 1997, antes de los desplazamientos masivos, pero no los encontraron, así que solo lo hicieron de 2000 a la fecha. Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Mesetas y Vistahermosa, fueron los municipios señalados, porque, según cuenta Lugo López, son los que más registran desplazamiento forzado.
Los extremos en cuanto a la tenencia de la tierra, encontrados en el estudio, son así: el 0,4 por ciento de la tierra está en microfundios y le pertenece al 10 por ciento de la población; mientras tanto, el 87,59 por ciento de la tierra está en latifundios —más de 500 hectáreas— y le pertenece al 18 por ciento de la población.
Islena Rey, sobreviviente de la persecución a la Unión Patriótica, directora del Comité Cívico de los Derechos Humanos del Meta, organización de la que mataron casi todos sus miembros, coincide con José Martínez, director de la Mesa de Derechos Humanos del Meta, en que paulatinamente ha empezado una ocupación de mega proyectos en las zonas de la altillanura. También dicen los mismos nombres. Nadie tiene comprobado nada.
—Se sabe que está el grupo Aliar, que hoy en día es La Fazenda, donde se comenta que hay cerca de 50 mil hectáreas. Está el grupo de Río Paila Castilla, que cuenta con una vicepresidencia en la altillanura, se dice que tienen 100 mil hectáreas. Se habla de empresas extranjeras como Colombia Agro, el grupo Sarmiento Angulo —sostiene el profesor Cristóbal.
Ricardo Espinosa Herrán, director de Cadena Productiva de la Secretaría de Agricultura del Meta, dice que en la Gobernación no hay datos de empresas ni de cuántas hectáreas tienen ni quién es dueño de la tierra. Aunque sí sabe que está la empresa brasilera Mónica Semillas. Que siembra grano: maíz, soya, y que tiene ganado. Cultivos transitorios, después vendrán los cultivos permanentes: caucho y palma.
—Que yo sepa ellos tienen unas 3.500 hectáreas, se habla de que tienen 20.000, pero a mí solo me consta de lo primero. También está Colombia Agro, de capital americano y colombiano. Ellos tienen 5.000 hectáreas, también se habla de que tienen mucho más y están también sembrando granos. En el futuro ellos han dicho que quieren sembrar cultivos permanentes.
En cuanto a Mónica Semillas, el 9 de septiembre del año pasado El Espectador publicó una investigación en la que reveló que la empresa era investigada porque “las 13.000 hectáreas donde crece su proyecto agrícola están precedidas de una cadena de situaciones que sólo siembran dudas. Un hecho contundente: casi la mitad de sus tierras tienen un pasado de posibles transacciones ilegales”.
El caso de Mónica Semillas, coinciden algunos, es el caso de muchos, la sucesión de tierras no muy santas. Vendidas extrañamente. Pero nadie sabe, solo se sabe que la tierra en sus grandes medidas está en manos de pocos y que mientras tanto, en esas tierras, crecen las exploraciones mineras, la siembra de caucho y de palma.
La vida y su paradoja
El olor más fuerte a cerdos en Puerto Gaitán está al lado del resguardo de los sikuani. Los niños corren desnudos por el pastizal que está al lado de la carretera. Hay unas pocas casas hechas con ladrillo, están en obra negra.
En una de ellas cinco niños arman con tapas de botella de cerveza el mapa de Colombia. Detrás hay cambuches, en uno de ellos una mujer amamanta a su hijo en una hamaca, al lado, en otra hamaca, su esposo que sale y evade a los desconocidos. Hay agua que se pierde en llaves abiertas, en tubos rotos, estiércol en el piso, restos de una vaca que se descompone.
Las casas, sus paredes, son de plástico negro o del costal verde que usan en las construcciones para dividir, para tapar. Finalmente, en una casa, unos 15 indígenas ven televisión en un plasma de 42 pulgadas. Ríen divertidos.
Son nueve resguardos y dos reservas. Eran los más unidos, hoy están divididos. José Martínez, el director de la Mesa Humanitaria del Meta , dice que desde que llegaron las petroleras y las empresas, vecinos del resguardo, los indígenas se han dividido.
Únuma era el cónclave. Es el cónclave. Así se agrupaban todos los resguardos más las reservas, cualquier decisión que se iba a tomar tenía que ser consultada allí, pero Únuma ya no es Únuma y las empresas negociaron con cada resguardo. Se cambió la tradición. Argumentaron el derecho a la autonomía. Fue la revolución.
Miguel Gaitán es el sabio de los sikuani. El jefe. Se le dificulta el español. Sonríe y se le ven los dientes torcidos, los pocos que le quedan. Sus ojos son como una nube de humo, grises. Trata de unir a Únuma de nuevo. Es difícil. Cuenta que la mayoría de los hombres del resguardo trabajan en Pacific Rubiales haciendo lo que les manden: abrir huecos, tapar huecos; cargar, soltar; ires y venires.
Pero Alejandro Jiménez, gerente de Responsabilidad Social de Pacific Rubiales, niega que la compañía haya dividido los nueve resguardos, recalca que son “la única empresa petrolera que estuvo en la mesa de diálogo social que se instaló el 3 de agosto de 2011 y que cada tres meses se revisan”. Dice que tienen muchos indígenas empleados y que son parte fundamental en sus proyectos.
—Yo voy a contar todo. Antes de llegar petroleras, antes de llegar de los grandes del proyecto de tratado de libre comercio, antes del proyecto que está presentando a la comunidad. Lo grande, lo que es ahora “Pacifica”, la petrolera del campo rubiales, lo tiene que hacer respetando nuestro pueblo como nuestra antes de llegar desde mucho años. Tiene que hacer consulta previa o preconsulta. Nos están robando último oro, oro negro —dice rápido en su español enredado.
Dice más pero se le entiende poco. Está en el municipio que más regalías recibe y allá en el fondo, de uno de los cambuches sale una canción de Juan Luis Guerra, que se presentó, gratis, el 6 de enero a las 11 de la noche en el Festival Manacacías, junto a Andrés Cepeda, Choc Quib Town, El Gran Combo, Ñejo y Dalmata y más. Gratis.
En Puerto Gaitán suena la música.