El insulto y la difamación son antiguos como la historia misma. Los libelos, la maledicencia, el ánimo injurioso en la propagación de afirmaciones y hechos que falsamente se atribuyen a otros cuya honra se quiere pisotear, han sido y siguen siendo la herramienta indeseable de los más diversos personajes, que se valen de incontables maniobras para alcanzar sus objetivos.
Que tales conductas sean habituales, reiteradas y provengan de tantos ámbitos no quiere decir que se deban aceptar sin más, ni normalizarse. Y que haya sectores donde pululen, como en el político-electoral, no puede llevar a que se acepte su propagación a todos los demás espacios de vida social.
La progresiva conciencia colectiva sobre los derechos fundamentales que a cada ciudadano le deben ser respetados, conciencia que va de la mano -se supone- de una mayor educación, debería servir de contrapeso a la pervivencia de esas manifestaciones de insulto y difamación que empobrecen -a veces anulan- la convivencia, la calidad de las discusiones públicas, de la democracia y, por supuesto, desbordan los límites de la libertad de expresión.
En un ámbito social de libre discusión y circulación de ideas los valores de la ética, la decencia, el decoro personal y la educación serían en principio los garantes de que no hubiera necesidad de optar por el insulto, la humillación pública, la mentira, la injuria o la calumnia. En ninguna de estas conductas se trata de debatir ni de argumentar. Por el contrario, es la aniquilación dolosa de la argumentación, el raciocinio y el razonamiento. Prima la manifestación primaria -y no por eso excusable- de pasiones y odios.
Con la proliferación de redes sociales y su capacidad de hacer enorme eco a expresiones que ya no se limitan a un espacio acotado, el poder dañino crece. Paralelo a eso, se viene presentando en Colombia un aumento de la litigiosidad derivada de la solicitud a los jueces de protección a derechos fundamentales como la honra, el honor, el buen nombre, la dignidad o la presunción de inocencia.
La protección judicial puede derivar de la jurisdicción penal (por delitos de injuria y calumnia), o de acciones constitucionales de los jueces decidiendo acciones de tutela. Cada vez es más habitual que personajes públicos con responsabilidades políticas no diriman sus controversias con discurso, sino en los estrados judiciales, habida cuenta de la repulsiva costumbre de difamar, injuriar y calumniar al contrario como estrategia para lograr audiencias electorales.
La Corte Constitucional ha dicho, con razón, que no toda discusión entre particulares debe ser objeto de pronunciamiento judicial, pues hay otras vías para dirimir esas diferencias. Que, si traspasan el simple insulto, pueden derivar a la vía penal.
Los criterios expuestos esta semana por la Corte son lógicos. Hay que valorar aspectos cualitativos -quién trina, quién es su audiencia, qué dice, contra quién, qué posición tiene, si de igualdad o de indefensión, el agraviado- así como cuantitativos: cuántos seguidores tiene en sus redes, qué réplicas obtiene, cuántas veces ha usado términos insultantes o difamatorios.
Hablaba la presidenta de la Corte en su rueda de prensa del pasado jueves del “derecho a no ser humillado”, que se contrapone al que algunos reivindican de “derecho a insultar”. En una espiral de degradación de la convivencia y de la comunicación entre las personas, agravada por el lamentable comportamiento de influyentes líderes políticos y sociales, no estará nunca de más reivindicar la necesidad de la argumentación sobre el insulto, y la prevalencia de la decencia personal y la ética frente a la difamación y la mentira.












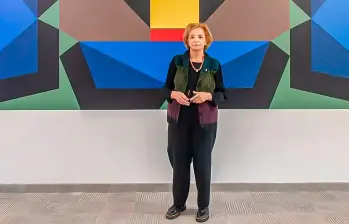




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter