Uno de los tópicos más despreciados por la crítica de todo tipo es el punto de vista del espectador. Esto ocurre porque suponemos que ciertos valores estéticos deben ser universales y, por lo tanto, la obra de arte debe ser juzgada sin tener en cuenta el tipo de público que la apreciará. Sin embargo, me atrevo a creer que Fuego en el mar, el documental de Gianfranco Rosi que ganó el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín en 2016, es una de esas películas que depende del público que la observa para ser apreciada en su justa importancia.
La cinta ubica al espectador en Lampedusa, una pequeña isla italiana que está más cerca de África que de Europa y que es usada por inmigrantes de muchas nacionalidades como escala para alcanzar el Viejo Continente, en un viaje que implica arriesgar la vida dentro de embarcaciones mal acondicionadas, donde ahogarse es sólo una de las posibles maneras de que todo termine mal. Aparte de un par de cifras al comienzo, Rosi no intenta explicarnos el fenómeno o darnos algún tipo de contexto. Su intención es transportarnos al lugar, que apreciemos el terrible paralelo entre la realidad cotidiana y rutinaria de los habitantes locales (encarnados en la mayor parte de la película por Samuele, un niño expresivo y encantador) y la desesperada aventura de aquellos que buscan un futuro mejor. El objetivo se cumple a cabalidad pues es dramático el contraste que se presenta cuando vemos a una familia comiendo relajada una pasta a la marinera y un par de escenas más allá, amontonados en el suelo de los centros de detención, con rostros angustiados, a los inmigrantes rescatados por la guardia costera italiana.
Rosi logra filmar algunas secuencias magníficas, como un partido de fútbol nocturno (¡el fútbol como idioma universal!) o una canción que uno de los migrantes retenidos entona, mientras los demás le hacen coro, que narra en un par de estrofas aquello que ocurre en sus países (hambre, guerra, masacres) y que los hace huir. Sin embargo, cuando se dedica a hablar de la vida local, en tomas largas, y a veces inoficiosas, uno tiene la sensación de no ser el público que Fuego en el mar requiere. ¿Por qué?
Porque ese acercamiento íntimo al fenómeno migratorio en Europa es el más apropiado para aquellos que, como los europeos, son bombardeados a toda hora por noticias sobre el tema. Tanta información anestesia los sentidos y por eso una aproximación como ésta, con mensajes velados para ellos, como el hecho de que la abuela de Samuele parece vivir en el pasado o que el niño tenga un problema en un ojo (los europeos están ciegos ante esta realidad, sería otra lectura), puede ser justo la forma que un europeo requiere para sensibilizarse frente al tema. Para nosotros, en Colombia, poco familiarizados con el concepto a través de nuestros medios, tal vez un documental más periodístico, con mayor carga informativa, sería lo que requeriríamos para que esta realidad nos conmocione como debería. No es la película. Son nuestros ojos.









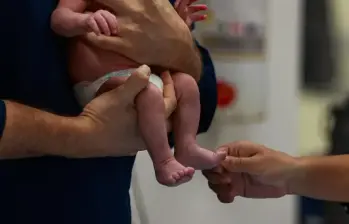

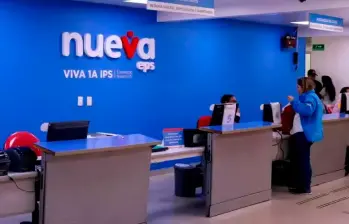




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter