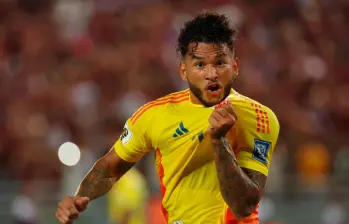Si no fuera por la literatura, el olvido habría extendido su nata por Macondo... Ni el árbol, ni la hacienda, ni el poblado ni la voz bantú con la que se llamaba el plátano en el Caribe, ni el juego de azar... nada de eso posee ahora una existencia fuerte, una significación concreta. Y pensar que Macondo, el literario, también fue destruido por un ciclón que se llevó con él hasta el último de los descendientes de la familia que lo fundó cien años antes.
Unos dicen que Macondo, la palabra con la cual Gabriel García Márquez nombró un pueblo o, mejor, un mundo, surgió de un árbol inmenso, del cual en Aracataca apenas sí se encuentra uno.
—Tomen una mototaxi. Salgan a la troncal, sigan por la carretera que lleva a Ciénaga y, después de la primera ye que encuentren, en la entrada de una hacienda, se ve el único árbol de macondo que existe —indicó Neftalí Niño, un ocañero radicado en el pueblo de Gabito hace más de 40 años, sentado en un taburete afuera de su tienda de abarrotes, en plena vía central—. Está a menos de cinco minutos de aquí.
Pero no se ve. Desde la carretera y con ojos desacostumbrado, no se ve. Si no es por Camilo Durango, uno no da con él. Es un joven carpintero que está de descanso, sentado a la vera de la carretera, dando la espalda a tractomulas y buses que pasan raudos y sin inmutarse por la vibración de sismo en el asfalto y el ventarrón que le enreda el cabello.
—Los estaba esperando. Supe que ustedes andaban en busca de un macondo. El negro aquel que pasó en bici —comenta, señalando con un movimiento de cabeza a un ciclista que apenas se ve alejándose en la larga recta— los oyó a ustedes preguntarles por el árbol a unos vendedores en la ye y me dijo que estuviera atento —y luego de ponerse de pie, señala con el índice derecho en dirección a unos árboles situados en una finca del otro lado de la vía—. Es aquel; no ese frondoso, sino el que sigue.
Nada se ve. Un caracolí es el árbol frondoso y no alcanza a divisarse el tal macondo. Resuelve ir con nosotros. Tras él, saltamos la talanquera del cerco, dirigimos los pasos al caracolí, pero en el último momento vemos que no se detiene junto a su tronco, sino que va directamente hasta otro tallo corpulento, como de ceiba, que hay a pocos pasos de este. Ese tronco se interna, metros arriba, entre el follaje del vecino y desde el suelo es imposible ver las ramas, las hojas grandes, las flores rosáceas; nada de lo que nos describe el guía. Para verlas, habría que trepar por su tronco, como un mico, hasta el copo, situado a treinta o cuarenta metros de altura.
—Su madera era muy apreciada —comenta el carpintero—. Por eso se acabó. Los viejos la usaban para fabricar canoas.
Abraza el árbol como si lo amara y explica que si este se mantiene en pie es gracias a su vecino, el caracolí. Si estuviera solo, los vientos lo habrían partido hace tiempos.
Así como el árbol, también en extinción están quienes lo conocen. El carpintero añade que puede haber algunos más en la Sierra Nevada.
Otros macondos
¿Y el poblado, dónde está? Dasso Saldívar, el autor de Viaje a la Semilla, al mencionar algunas versiones existentes sobre el origen de la palabra Macondo, indica que algunas personas creen y sostienen que había un poblado nombrado así, cerca de Pivijay. No está en el mapa. Ninguno parece recordarlo.
Nadie juega macondo en Aracataca. Según Dasso, y producto de su investigación de la tradición oral sobre la familia del autor de Cien años de soledad, macondo era un juego de azar propio de las fiestas. Como un bingo, se jugaba con un trompo que llevaba grabadas seis figuras en sus costados. Una de ellas, con la cual se vencía, era un árbol de macondo.
Cuentan que macondo es la voz bantú, proveniente de makonde y plural de likande, que significa plátanos. Literalmente significaba "alimento del diablo".
Sobre tal vocablo, en su mamadera de gallo, Gabriel García Márquez había dicho que era una palabra proveniente del griego acercándose al latín. En Vivir para contarla, ya seriamente, el escritor dice que macondo era una finca cercana a Aracataca. Le llamó la atención desde niño por su sonoridad.
"El tren hizo una parada en una estación sin pueblo, y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino, que tenía el nombre escrito en el portal: Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero sólo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética. Nunca se lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera que significaba… Lo había usado ya en tres libros, como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual, que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce flores ni frutos, y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina. Más tarde descubrí en la Enciclopedia Británica que en Tanganyika existe la etnia errante de los makondos y pensé que aquel podía ser el origen de la palabra. Pero nunca lo averigüé ni conocí el árbol, pues muchas veces pregunté por él en la zona bananera y nadie supo decírmelo. Tal vez no existió nunca" (página 28).
La hacienda no está.
El pueblo creado en Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, continuado en La siesta del martes, La mala hora, La Hojarasca y Cien años de soledad, entre otros relatos, fue fundado, como se sabe, por José Arcadio Buendía y los integrantes de su expedición: amigos, esposas, animales y utensilios de toda clase.
Buscaban una salida al mar y en un sitio en el cual, después de 26 meses de errancia, José Arcadio soñó con una ciudad ruidosa cuyo nombre era Macondo y decidieron quedarse. Construida a "orillas de un río con lecho de piedras pulidas como huevos prehistóricos", estaba situada al oeste de Riohacha y limitando con la Sierra impenetrable, ciénagas y pantanos.
Aracataca
En la llamada realidad está Aracataca. En el idioma de los indios chimilas, antiguos habitantes, esta palabra deriva de los vocablos Ara, río de agua clara, y Cataca, nombre del cacique de la tribu que allí habitó.
En este municipio han existido muchos de los elementos del mundo macondiano, al extremo que muchas personas, en una analogía fácil, terminan por compararlos: el tren, que en otra época lo llevaba y traía todo, las inmensas plantaciones de banano como un mar vegetal, los turcos, los indios... Ahora, con transformaciones: el tren es carbonero y se detiene en este pueblo, no a dejar y cargar mercancías, sino a dar paso a los pobladores, peatones o motorizados; las bananeras ya han sido remplazadas por cultivos de palma.
En fin. Real o de fábula, el nombre Macondo sobrevivirá, como todo, gracias a la memoria, que es más memoriosa y segura cuando tiene como soporte la escritura.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4