Es 30 de diciembre de 1985. Héctor Abad Faciolince tiene 27 años y está en Florencia, Italia. El cuaderno en el que escribe está adornado con la flor de lis. Ha tomado una decisión, y la escribe en rojo: hacer un diario. Después de seiscientas páginas, dos hijos, unas cuantas historias de amor, muchas preguntas, preocupaciones, tristezas, poca plata, dudas de si será o no un escritor, algunas sonrisas, varios libros y 21 años que pasan, es 2006, tiene 48 años, es 8 de diciembre y el editor lo llama a Berlín. Le gustó El olvido que seremos, el libro en el que cuenta la historia de su padre asesinado, que tiene su mismo nombre. Cuelga y ahí termina ese recorrido en el que permite asomarse a su vida, a sus diarios, a ese Héctor que una vez fue y que ya es un libro. Lo que fue presente, se llama.
Cuando habla del diario dice: “Es el borrador de los libros que un día voy a escribir mejor”. Y ahora el diario es un libro...
“Sí, pero lo curioso es que cuando se publican diarios, lo que se publica son los borradores, pues no me parece bien corregir demasiado los diarios. Un diario es auténtico, precisamente, por su carácter de escritura rápida, provisional, en borrador y en caliente. Y al mismo tiempo en el diario van a parar los problemas que no logramos resolver en una novela, en un cuento, o en la misma vida; el diario ayuda a resolverlos, o al menos a aclarar cuál es el problema. El diario, la escritura, ayuda a pensar, a conocerse. Yo he intentado conocerme escribiendo; y si no me he conocido, al menos me he inventado”.
Ese diario lo obligó a volver muchos años atrás. ¿Se siente el peso de los años?
“Se siente, y mucho. Creo que nunca me he sentido tan viejo como pasando en limpio estos diarios. Hay una especie de vértigo al pensar: yo era ese tipo de 27 años que no tenía hijos, que no había escrito ningún libro, que tenía un padre vivo y lleno de carcajadas, que sufría la angustia de no tener trabajo... Y más adelante: yo era ese joven que se moría de angustia, que estaba enamorado de otra que no era la madre de sus hijos, que cometía un error tras otro, que cambiaba de vida una y otra vez, como en una fuga sin fin, sin saber exactamente de qué estaba huyendo, lo que quería, lo que buscaba, lo que me faltaba o lo que me sobraba. A veces ni reconozco a ese tipo”.
Uno ve una preocupación, que está desde 1986, por las novelas que no escribe. Por ser un escritor que no escribe... Qué hay en ese miedo. Porque antes era sobre todo saber si iba a ser o no escritor, pero ahora ya lo es...
“Yo desde los 13 años sabía lo que quería ser, hacer: escribir. Mi vida eran los libros y sigue siendo los libros. Los que intento escribir y los que leo, los que corrijo, los que ordeno y acaricio en mi biblioteca, los que atesoro o los que regalo. Durante mucho tiempo, tal vez, le tuve demasiado respeto a ese oficio, a ese mundo. La literatura era como una religión para mí: el dios en que creía, con su santoral hecho de poetas, novelistas, filósofos, ensayistas... Sentía una especie de idolatría por ellos. Empecé a escribir con un respeto reverencial, con miedo, como quien se va a meter a una ducha de agua helada en tierra fría: exponiendo un dedo de la mano, un pie. Eso fueron mis primeros libros: un tanteo a ver si no me congelaba, a ver si no me quemaba. Y la literatura era mucho más que una ducha, era un río, un mar helado y furioso. Me sentía incapaz de tirarme a esa corriente del río, y mucho menos a las olas del mar. Ya no soy un creyente en la literatura como religión; creo que le he dado las dimensiones reales, las que tiene, que no aspiran a tanto. Ya no siento idolatría por los escritores, y no creo que tenga más mérito ser escritor que carpintero, enfermera o marinero”.
Hay un momento en el que dice “¿Qué me gustaría ser? Librero, editor. Difundir la escritura, lo que no soy capaz de hacer. Si no voy a ser escritor, me dedicaré a publicar a otros escritores, a ayudarles a ser lo que no fui capaz de hacer. O a recomendar y vender buenos libros en una librería”. Pues bien, ya ha sido todo eso. ¿Cómo es mirar en perspectiva y ver esas ideas que veía lejanas, que ya son reales? Y que las logró todas: ha sido librero, tiene Angosta para publicar a otros...
“Cuando copié esa frase de mi diario, casi esa banalidad (¿qué quiero ser cuando esté grande?), me di cuenta de que, a pesar de toda mi inseguridad, sí sabía lo que quería hacer con mi vida. Y a los 61 años puedo decir que eso ha sido y será hasta el final: una vida dedicada a oficios que tienen que ver con las palabras, que no consiste solo en escribirlas: he editado (lo que significa corregir, proponer cambios, pulir lo ajeno), he traducido, he vendido libros, los he escrito. Con lo inconstante que me creo, me doy cuenta de que en realidad he sido muy constante. Y que los sueños que tuve se han estrellado contra la gran dificultad que consiste en realizarlos: editar revistas no era fácil, traducir no es nada fácil –y lo pagan muy mal–, no tengo ninguna de las aptitudes del buen vendedor de libros –la librería que manejé, quebró–. Ahora con mi esposa, desde hace tres años, tenemos una hermosa editorial, Angosta Editores. Ahí se me han ido casi todos mis ahorros, pero no importa, y tal vez si seguimos insistiendo esos ahorros vuelvan, y si no vuelven ¿qué? De todas formas uno no se lleva nada a la tumba, y lo único que deja es lo que hizo. ‘Cualquier cosa menos quietos’, dicen los de Universo Centro, y estoy de acuerdo”.
Y en ese sentido, ¿qué siente ahora que le ha faltado por hacer?
“Cuando yo era niño y joven cantaba bien. Al menos era entonado. A mi primera mujer, la madre de mis hijos, la conocí cantando en un coro. Cometí el error de dedicar muchas horas a cosas que tal vez no valían tanto la pena, como escribir sobre política, participar en un programa de radio o tener discusiones por Twitter. El tiempo que dedicaba a las redes sociales lo dedico ahora, muy tarde en la vida, a intentar aprender algo de guitarra, con un profesor popular, Israel Valencia. Ya tengo las manos torpes, viejas, las neuronas gastadas... Eso me va a faltar por hacer: aprender a tocar un instrumento musical, y a cantar sin que me dé pena. Pero de todas formas lo voy a intentar. Una de las más hermosas historias del mundo es la de Sócrates. Cuando ya ha sido condenado a beber la cicuta decide ensayar una y otra vez una pieza para flauta. ¿Ya para qué?, le preguntan, y contesta: para aprenderla antes de morir. Tengo un ejemplo socrático en la familia: mi madre ha cocinado toda la vida, y lleva encima esa especie de cicuta que son los muchos años, 94, pero sigue aprendiendo recetas de cocina siempre que puede. Jamás nos diría: ya para qué”.
Hay una preocupación por la memoria, por no recordar lo que quisiera recordar y recordar cosas que no quisiera...
“La bendita memoria recuerda lo que le da la gana, y no le obedece a la voluntad. A veces se me olvida el nombre de una amiga, y me muero de rabia, pero recuerdo el nombre de un enemigo, y siento que no hay derecho a que mi cerebro sea tan idiota, y no puedo hacer nada. Ocurre que uno no recuerde nada de libros y películas que le encantaron, y en cambio no puede olvidar una cita a ciegas en la que sentiste antipatía inmediata por la persona que acababas de conocer, y sabías que tenías que pasar varias horas con ella. Dije ‘bendita memoria’; debería decir ‘maldita memoria’”.
En 1991 publicaron su primer libro, Malos pensamientos. Ya que tiene tantos publicados, ¿qué le parece ese recuerdo?
“Es un libro que no he querido nunca que se vuelva a editar. Fue el balbuceo torpe con el que quise aprender a escribir. El pie que se mete en el mar helado de la literatura, como te dije antes. Lo que más quiero de ese libro es que dos amigos me ayudaron a hacerlo porque sabían que era muy importante que yo saliera de la mudez así fuera con un libro primerizo, mediocre. Alberto Aguirre me lo ayudó a corregir y Carlos Gaviria me lo hizo publicar. Sin esos dos amigos que yo heredé de mi papá nunca hubiera podido salir del estupor, de la mudez, de la locura en que me dejó este país”.
Hay un versus: si escribe el diario no escribe la novela, si escribe la novela, no necesita el diario. ¿Qué le puso y qué le quitó llevar un diario?
“Al pasar en limpio los diarios me di cuenta de que los meses más vacíos en mis cuadernos coincidían con la escritura de las novelas. Si estaba enfrascado en un libro de ficción como Angosta, el diario dejaba de ser importante. Si la escritura fluye bien, si estoy contento con lo que hago o con lo que vivo, si estoy satisfecho y feliz, el diario se vuelve innecesario, porque esos apuntes son para darle salida a la insatisfacción, al desconsuelo, al fracaso. Si no estoy fracasando, si estoy contento, no necesito diario”.













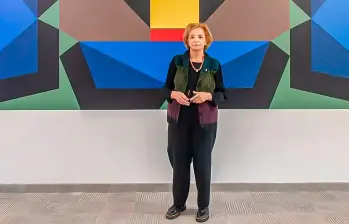




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter