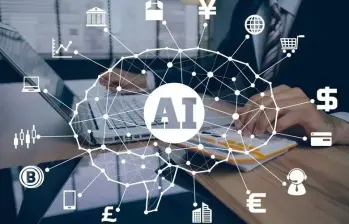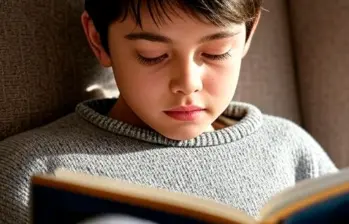Como pocas ciudades del continente –tal vez Lima, a lo mejor Santiago– Cartagena de Indias se presta para el lenguaje declamatorio. Los “oh” y los “ah” emergen sin rastro de impostura frente a los rascacielos del futuro y a los palacios coloniales, ante sus signos de riqueza y las marcas del hambre. En el centro amurallado –de once kilómetros de barreras contra los piratas quedan ocho en pie– la historia es turismo sensorial: golpeteo de cascos de caballo, runrún de comercio incesante llevado a cabo en un ladrido de idiomas y enredaderas trepando fachadas descritas por el adjetivo garciamarquiano. La capital de Bolívar está a un paso de la postal: para numerosos extranjeros Colombia es Cartagena y algo más. El Teatro Heredia –oficialmente Adolfo Mejía–, las plazas, capillas y claustros fueron el escenario de los conciertos, las charlas y las clínicas de lutería del XVI Festival Internacional de Música, en 2022 consagrado al romanticismo melódico de Francia, Austria y los países del Este.
***
Una torre de seis niveles y un largo edificio de tres componen el claustro de San Agustín –construido a finales del siglo XVI–, en cuyos salones y corredores se dan cita los estudiantes y docentes de las facultades de Derecho, Ciencias Humanas y Comunicación Social, de la quizá única empresa vigente hecha a alimón por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar: la Universidad de Cartagena. Luego de las puertas, una reja negra con flores y estrellas doradas da paso a la plaza central de palmeras y sillas expuestas a la intemperie interior. Ya adentro, cuatro bustos de bronce –Rafael Núñez, Ramón de Zubiría, Santander con atuendo civil y Bolívar con galas castrenses– custodian los recintos vacíos por las temporadas vacacionales. Las paredes pintadas de oro y blanco conducen al salón 221, lugar apenas refrescado por tres ventiladores de techo en el que, del cuatro al ocho de enero, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, el maestro Nicolai Ceballos, de la escuela toscana, les dio vida a instrumentos de cuerda frotada –violines, violas, chelos y contrabajos–, traídos por niños, músicos diletantes e intérpretes profesionales. Los materiales y el costo de las reparaciones los asumió la Fundación Salvi, entidad detrás del Cartagena Festival de Música.
A simple vista, el taller de lutería es similar al del carpintero: hay trozos de madera, pinceles, cepillos de desbastar y de alisar, formones y gubias. La diferencia radica en la finalidad del producto. El lutier trabaja con herramientas pequeñas para unir mundos: el de las formas con el de los ideales. Su trabajo, en palabras de Ceballos, “combina lo invisible -el sonido- con lo visible: la belleza de un violín”. El carpintero se dedica a los muebles del día a día: la silla del trabajo, el comedor de la familia, el lecho desierto o del amor. El lenguaje de la lutería linda con el del misticismo: las maderas les hablan a los dedos. Uno de sus mentores le dio a Ceballos –lentes chicos, barba de metalero, acento bogotano– una enseñanza digna de un guía espiritual o un poeta japonés: “la madera no se debe dar cuenta que se le trabaja”.
Quien en Colombia quiera aprender el oficio no tiene muchas alternativas: debe ser cobijado por un tutor –fue el caso de Ceballos– o cursar los estudios en el Conservatorio del Tolima. Tras seis semestres, la segunda senda concluye con el título académico de Tecnólogo en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada –nombre largo y burocrático para una práctica centenaria–. En las aulas de Ibagué, Ceballos ofrece sus conocimientos cultivados en Italia y Colombia a gente de todo tipo y edad: “Los oficios son tan importantes como una carrera profesional. Todos necesitamos puertas, mesas. Muchas personas se dan cuenta de esto tarde, por eso uno se encuentra en las clases con jóvenes y adultos”, afirma mientras con calma guarda los utensilios de trabajo.
En las jornadas del Festival, Ceballos reparó cincuenta violines y recibió la visita de cien personas, entre ellas la del director artístico del Sesto Rocchi, Antonello Farulli, encargado de dictar a unos salones de distancia los talleres de cuerdas para músicos en ciernes. Los antepasados de los maestros de Ceballos fabricaron instrumentos para los ancestros musicales de Farulli. A pesar de la distancia las piezas encajan. También llegó Subin Lee, del Hugo Wolf Quartet. El arco del violín de la coreana necesitó unos ajustes antes del recital del ocho de enero en el Teatro Heredia. Volver las cosas al cauce fue el aporte de Ceballos para el concierto de dos horas Nuevos colores románticos, con obras de Rimsky-Korsakov, Mily Balakirev y Piotr Ilich Chaikovski. Los 643 espectadores que asistieron al brillo de muñeca de loza de la oriental no supieron de su paso por el aula 221. La delicadeza de Lee equilibró la electricidad escénica del intérprete ruso Andrey Baranov, una de las estrellas del circuito actual de la música clásica. El público aplaudió: el violín de Lee estuvo perfecto.
***
Lutier proviene del vocablo francés luth. Y este, a su vez, hunde raíces en el término árabe al`ūd. El acto de reparar y construir instrumentos musicales es un ejercicio espiritual: eleva el resultado de la manufactura al altar de lo inefable. Casi toda la música es fruto de las manos: intervienen las de los lutieres, que leen la sustancia de los árboles y las disposiciones anímicas de los individuos. Además, las de los intérpretes, educadas en el rigor del pentagrama y las rutinas frenéticas. De alguna manera el círculo se cierra con el sonido de las palmas cuando los acordes se silencian y el sentimiento se exalta.
En contravía del concepto platónico, el alma tiene forma y peso. Al menos en la armonía, es un pequeño cilindro que, sin estar fijado, conecta la tapa y el fondo de los violines para transmitir las vibraciones acústicas del roce del arco con las cuerdas