Ese rincón de Colombia no parece, por lo pronto, que pueda ser un laboratorio de paz en marcha, realista, como lo desean con fervor sus comunidades indígenas, afros y raizales. Sus problemas sociales y económicos saltan a la vista en medio del rancherío de tablas donde los jóvenes tienen mínimas oportunidades de capotear la pobreza y resistir a las ofertas de los grupos ilegales. En Tumaco campean el narcotráfico y el robo de combustible al Oleoducto Trasandino (OTA). Los grupos criminales imponen su ley y lo hacen asociados a poderosos carteles transnacionales de la droga.
Según un amplio reportaje de este diario, solo en 2016 van 289 refinerías ilegales de crudo destruidas por las Fuerzas Armadas. Hay presencia de bandas resultantes del reciclaje cíclico de integrantes de facciones guerrilleras y narcotraficantes. Combinan milicianos, sicarios y pequeños “narcos” en ascenso que generan, de acuerdo con las mismas autoridades locales, todas las expresiones de violencia.
La cadena del narcotráfico está presente en todos sus eslabones. Unas líneas de nuestro trabajo periodístico lo resumen: “La frontera con Ecuador, plagada de selva, vías fluviales y abandono estatal; un clima húmedo favorable para sembrar la coca; y la inmensidad del océano (Pacífico) para usar como autopista, son las maldiciones que transformaron a Tumaco en la central mundial de la cocaína”.
En declaraciones a medios internacionales, un exmiembro de las Farc describió cómo ese municipio nariñense es el eje, el motor de más caballaje del narcotráfico colombiano hacia el exterior. De allí sale el 60 por ciento de la droga que produce el país.
Ese negocio que ha hecho tanto daño a Colombia, con sus cifras descomunales, incide en que muchos pobladores del área crean que los cultivos tradicionales (de cacao y camarones, por ejemplo) no merecen el esfuerzo, dado los precarios márgenes de utilidad, incapaces de “competir” con la oferta costo-beneficio del circuito de la cocaína.
Pero es más grave que allí se identifique la presencia de extranjeros (mexicanos, guatemaltecos y ecuatorianos, entre otros) que estimulan el robo de hidrocarburos al OTA para componer precursores químicos que convierten la droga de Tumaco en una de las más demandadas por los carteles internacionales.
La Iglesia, los defensores de derechos humanos, los funcionarios y las mismas Fuerzas Armadas intentan poner freno (social y policivo) a los fenómenos de ilegalidad de Tumaco, pero la gran conclusión es que se deben redoblar la presencia y la inversión institucionales para desmontar fenómenos que se incubaron durante los últimos 20 años sin que desde Bogotá la crisis fuese vista en la gravedad y profundidad que tiene.
Es desgarrador el reportaje citado que muestra a una comunidad que anhela cambiar sus patrones laborales y culturales, pero que permanece en manos de mercaderes ilegales que se mueven a sus anchas.
¿Dónde está el Gobierno? ¿Es posible que Tumaco sea un laboratorio de paz futuro con esa realidad tan astrosa?
En medio de los retos que puede traer un potencial posconflicto en Colombia está Tumaco. Sería un laboratorio bastante exigente para medir la capacidad de respuesta estatal a las necesidades de todo orden en regiones donde narcotráfico y conflicto armado son gasolina y violencia. Dos caras de la moneda de esta tragedia larga y destructiva.












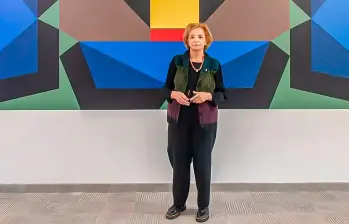




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter