A Islas Canarias llegaron entre octubre y noviembre 12.000 migrantes africanos desde Marruecos, Mauritania y Senegal, según la presidencia del archipiélago español. Este, que está más cercano a tierra firme de África que de Europa, es por estos días el punto de encuentro de los desplazados que intentan llegar a la Unión Europea buscando protección internacional.
Por esa ruta, la del Atlántico, 500 personas han fallecido en naufragios en este 2020, cuando las pateras en las que salen desde las áridas playas africanas naufragan por sobrecupo de personas, por los embates que han sufrido atravesando el mar, o como sucedió el 15 noviembre pasado, por una explosión, cuando el motor de una lancha que llevaba 130 personas estalló, según el registro de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De ese grupo solo 60 sobrevivieron.
El archipiélago no quiere recibir a los refugiados que huyen de la pobreza y las acometidas del cambio climático que tiene a sus países de origen pasando hambre. Como lo dijo el pasado martes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, “las Islas no serán cárcel ni muro de Europa” .
Pisar ese conjunto de islotes paradisíacos ubicados a una milla de distancia del suelo continental es un sueño para los refugiados, pero un asunto diplomático para las naciones porque España está acercándose a los gobiernos de Marruecos, Mauritania y Senegal para pedirles que controlen las salidas desde su territorio.
Lea también: Estos países vigilan en nombre de la salud pública
Onio Reina, de la organización Proemaid, que por estos días coordina labores humanitarias en Canarias y en el mar Meditérraneo, aseguró que “cuando tienes una necesidad imperiosa de sobrevivir, de darle comida a tus hijos, no hay manera de que puedas frenar tu instinto de supervivencia. Por muy altas que sean las restricciones, las personas intentarán llegar”.
Rescatar a los migrantes en el océano es más complejo. Algunos barcos que ejecutaban labores humanitarias en altamar como el Ocean Viking de SOS Méditerranée están frenados por restricciones portuarias, otros como el Astral de Open Arms y el de Proemaid han podido navegar, pero con limitaciones.
Gracias al virus los puertos exigen que después de las labores de rescate las embarcaciones –con tripulantes y migrantes rescatados a bordo– guarden cuarentena de quince días antes de llegar a la costa. Por eso Reina comenta que cuando un barco podía hacer diez misiones en un año ahora solo alcanza a realizar cuatro, por los aislamientos y protocolos para zarpar nuevamente.
Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europa, calcula que 19.700 migrantes ingresaron por tierra al territorio común en los primeros diez meses de 2020. Por el Mediterráneo llegaron 13.400. En Canarias, entre tanto, Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalaron que los servicios están saturados por las más de 18.000 llegadas que hubo en todo este año.
Le puede interesar: “El cierre de fronteras desordena la migración”
Migración y pandemia
Con el coronavirus 77 países han impuesto restricciones de ingreso a todos los migrantes, excepto a los solicitantes de asilo; otros 67 niegan de forma rotunda el ingreso al territorio y solo 27 mantienen sus pasos fronterizos habilitados.
Entre esos que restringen la llegada de los desplazados internacionales están Colombia, Estados Unidos y Grecia, que pertenecen al grupo de los principales receptores de movilidad humana, según las estadísticas de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En tiempos de pandemia se han encontrado dos derechos. El primero, de los Estados, que tienen la potestad de cerrar sus fronteras. El segundo, el principio de no devolución del Derecho Internacional, que indica que las personas no pueden ser regresadas a su país de origen porque se entiende que se trasladaron por necesidad, huyendo de la persecución.
Por eso, dice Acnur que la migración debe ser una de las excepciones al cierre de fronteras cuando se trata de personas que se desplazan buscando protección internacional. Desde comienzos de 2020, cuando los países se aislaron por la pandemia, se levantaron barreras a la movilidad humana, pero esto no significó que la urgencia de desplazarse se fuera y, mucho menos, que las personas dejaran de emprender caminos para huir de sus casas.
Puede ver: Así va la inclusión de los migrantes en la educación
Esa agencia de la ONU tiene identificadas varias emergencias mundiales por la migración. De Nigeria parten refugiados a Chad, Camerún y Níger huyendo del conflicto con Boko Haram. Esos países también reciben los expatriados de la violencia de República Centroafricana.
Desde Siria cruzan a Turquía o zarpan hasta la isla griega de Lesbos por la Guerra Civil. También parten de República Democrática del Congo hacia Angola, Zambia y otros lugares de África. Asimismo, en Sudán del Sur los enfrentamientos de diferentes grupos armados expulsan a la gente a Etiopía, Sudán y Uganda.
Y los rohinyás que viven en el campo de refugiados más grande del mundo en Cox’s Bazar, Bangladés, donde casi un millón de personas residen en casas de plástico y madera, siguen sin poder regresar a casa.
En abril Amnistía Internacional pidió a los gobiernos asiáticos que dejaran desembarcar a estas personas en tierra firme porque las chalupas estaban naufragando cuando partían desde Birmania, donde esta comunidad musulmana es una minoría étnica.
Hay otras dos que están en América. El desplazamiento desde Centroamérica que llega a la frontera de México con Estados Unidos y la migración de los venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria compleja por la que pasa su país. Ninguna se ha detenido.









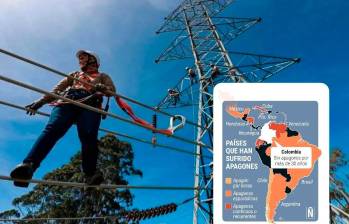


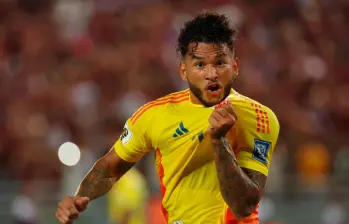





 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter