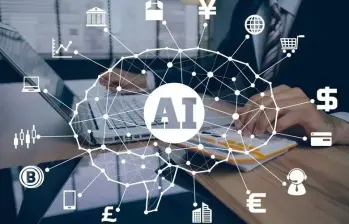En el Jardín del Edén todos yacíamos despreocupados. Con las necesidades cubiertas no había obligación de pelear por nada, ni de esforzarse más que para alzar la mano con la que recoger el fruto de los árboles.
En el Jardín del Edén a nadie se le exigía prosperar ni acumular bienes o riquezas para el mañana, pues el Paraíso estaba asegurado eternamente. Hasta que alguien la cagó, dicho con finura. Da igual quién demonios fuera, aunque no hay nada peor que un calzonazos.
Desde entonces -desde siempre, vamos- los más fuertes y avispados de cada especie han sobrevivido a la intemperie, adaptándose a las alteraciones constantes de un planeta que hierve en su interior y que nos sacude como peleles cuando le viene en gana sin que nada podamos hacer por remediarlo.
La ley de la selva rige desde el origen, con una terquedad abrumadora por mucho que nos empeñemos en proteger bajo el manto de la humanidad a los más débiles. Por fortuna, vivimos en un mundo salvaje, heterogéneo y desigual. Lo contrario, el Edén con el que sueña el socialismo, sería un completo tedio. Un coñazo, vaya.
En 1859, Charles Darwin publicó "El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida" con una acogida popular imprevista. Su revolucionaria teoría rompía con las ataduras y los convencionalismos religiosos para poner negro sobre blanco una obviedad palmaria:
"Si todo ser varía de algún modo provechoso para él las variables y complejas condiciones de la vida, tendrá naturalmente mayor probabilidad de sobrevivir y, de ser así, será naturalmente seleccionado".
De ahí, surgieron como setas el darwinismo social, el sexual y el económico.
Es en la actividad comercial, precisamente, donde mejor podemos apreciar que los débiles nunca sobreviven. Tampoco lo hacen las naciones que son incapaces de adaptarse a las "variables condiciones de la vida".
Y las variables condiciones de la vida hoy se resumen en que la competencia comercial o, lo que es lo mismo, entre naciones que buscan su propio beneficio y el de sus pueblos, es planetaria. El proceso de selección es por primera vez absolutamente global.
Sin embargo, Alemania y su canciller, Angela Merkel, han interpretado mal la teoría de Darwin. Pensaban que ellos, los más fuertes, debían forzar al resto de Europa a seguir su ritmo de ajustes fiscales para que los más débiles se adaptaran o murieran en el intento. Pero olvidaron que Europa funciona como un organismo único y que al PIB alemán lo soportan mayoritariamente las exportaciones a la UE.
De tanto apretarnos al resto, nos han dejado con la lengua fuera y ahora nadie compra sus productos. Por poner un ejemplo: en marzo, las ventas de automóviles germanos cayeron 10 % en Europa (cuando hace algunos años España era el principal mercado para las casas Audi, Volskwagen y Porsche).
Y ahora ellos también tienen problemas. Tantos como para estar a punto de perder la máxima calificación crediticia (la sacrosanta "Triple A") o para que corran como la pólvora los rumores de que uno de sus tótems bancarios, el Deutsche Bank, puede necesitar un rescate de nada menos que 100.000 millones de euros (cuatro veces lo que necesitó la principal entidad rescatada en España).
Ahora, los alemanes descubren perplejos que el propietario medio de una vivienda en Alemania tiene un 70 % menos de riqueza que un español o un belga y que su clase media es menos numerosa y fuerte que en el resto de Europa. Todo por su errónea interpretación del darwinismo económico. Creyeron que podrían prevalecer a base de financiar al Estado y a sus empresas a costes más bajos que el resto de los mortales sin caer en la cuenta de que no sirve de nada producir, por barato que sea, sin que exista demanda.
Y como no sólo Europa sino todo el mundo funciona ya como un solo organismo, el error alemán está lastrando el crecimiento del resto del planeta. Por eso, tanto el FMI como EE. UU. demandan a Merkel que afloje en su austeridad para no asfixiarnos a todos. A no ser que pretendan inmolarse.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6