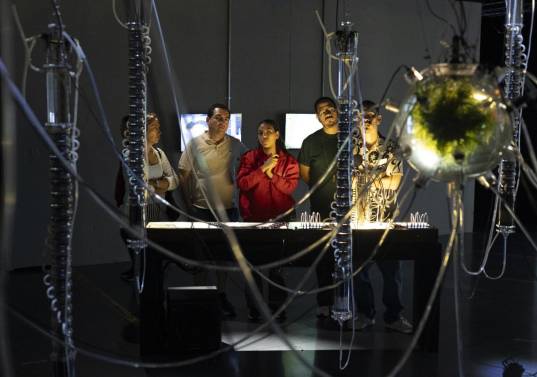Crecí entre niñas abusadas. Ese saber se instaló muy pronto en mi vida. Me gradué de un colegio femenino y ese entorno marcó inevitablemente el sesgo de mi experiencia: fueron amigas, compañeras, muchachas con las que compartí aulas y patios quienes me contaban lo que les había ocurrido en su infancia más temprana o lo que les estaba ocurriendo. Sé que la violencia sexual en la infancia atraviesa también a los niños; aquí nombro lo que vi de cerca, lo que me fue dado escuchar. Eran demasiadas. Algunas intentaron suicidarse; una de ellas lo logró. Otras hablaban de ello como si fuera una escena normal del crecimiento. Muchas no pudieron decir nada durante años, hasta que el cuerpo les empezó a exigir palabras. Yo escuchaba. Yo sabía. Todo esto ocurría mientras aprendíamos a leer, a escribir, a habitar el mundo. Años después, trabajando en bibliotecas públicas, en salas infantiles y generales, en clubes de lectura y talleres de escritura, como profesora universitaria, la escena se repitió: docentes, jóvenes lectoras, bibliotecarias, estudiantes se me acercaban en voz baja para contar experiencias de abuso sexual vividas en la infancia. Pero ahora no buscaban confesión ni consuelo inmediato. Me pedían, casi siempre, la recomendación de un libro donde poder verse, un texto que les permitiera no estar solas.
Y yo, que creía conocer los estantes, me quedaba corta. Empezaba un inventario mental que se agotaba rápido. En la universidad —ni en el pregrado ni en la maestría— no recuerdo haber leído en un syllabus un solo texto autoficcional o testimonial de un escritor o una escritora colombiana sobre la agresión sexual en la infancia. En los catálogos de las bibliotecas públicas de la ciudad sí aparecían algunas guías psicológicas, manuales de acompañamiento, textos necesarios para comprender y sostener la experiencia desde lo clínico. Pero la literatura —la palabra encarnada, el testimonio que piensa desde la forma— no estaba. Los libros que lograba mencionar venían del norte global: Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou; Tigre, tigre, de Margaux Fragoso; y El coraje de sanar, de Ellen Bass y Laura Davis, una guía psicológica fundamental que, además, está atravesada por ejercicios de escritura y fragmentos testimoniales de una potencia literaria notable. Textos que, en varios momentos, alcanzan una verdadera universalidad precisamente por su rigor literario, por la hondura con que trabajan la forma y el pensamiento; y que, aun así, no logran colmar un vacío persistente: la casi inexistencia de una literatura autoficcional o testimonial escrita desde Colombia, desde esta lengua y este suelo, sobre el abuso sexual infantil.
Ese vacío comenzó a inquietarme no como ausencia estadística, sino como pregunta ontológica: ¿qué impide que esa palabra nazca aquí? ¿Qué condiciones hacen que ciertos dolores encuentren forma literaria y otros permanezcan soterrados? Se ha dicho, de muchas formas, que el arte es un espacio donde los demonios pueden ser mirados, conducidos, pensados. Pero no todos circulan con la misma legitimidad ni conceden el mismo lugar a quien los nombra. En la autoficción colombiana parecen encontrar mayor acogida aquellos dolores que no ensucian al narrador, que incluso lo ennoblecen: el duelo por el padre asesinado y ejemplar; la violencia de la guerra cuando puede inscribirse en un sufrimiento colectivo con un lenguaje ya disponible; el secuestro narrado como experiencia de resistencia frente a un enemigo externo claramente identificable; el narcotráfico entendido como destino histórico que absorbe la responsabilidad individual; la pérdida de los hijos dentro de familias que, aun quebradas, permanecen reconocibles como institución. ¿Qué ocurre, en cambio, con los dolores que no admiten circulación pública, que no se integran a una épica compartida ni producen un sujeto narrador moralmente legible, sino que permanecen confinados a una intimidad densa, doméstica, anterior a toda conciencia, una herida que no ennoblece a quien habla, sino que compromete el nombre, la pertenencia y el orden mismo de lo decible?
No se trata de exigirle nada a la literatura ni de imponerle un deber ser, sino de comprender por qué algunos demonios pueden pastorearse y otros siguen encerrados. Ese encierro no es abstracto: se traduce en el campo literario y, de manera particular, en las escrituras del yo en Colombia. La literatura autoficcional y testimonial colombiana ha sabido nombrar con persistencia ciertas violencias ya reconocidas, aquellas que cuentan con un lenguaje colectivo disponible y un marco de legibilidad compartido. Pero hay experiencias que siguen en penumbra, no por falta de ocurrencia, sino por la dificultad misma de decirlas: el abuso sexual infantil narrado desde el yo que fue niño o niña. No es para hacer un inventario de ausencias, sino para hacer énfasis en una palabra que, aun cuando existe, no termina de nacer.
Este silencio no puede explicarse únicamente por la censura social o por la incomodidad moral del tema. Hay algo en la experiencia misma del abuso que interrumpe los vínculos fundamentales del ser con el lenguaje, el cuerpo y el tiempo. Allí donde la literatura suele encontrar su materia —la memoria, la imagen, los sentidos— aparece una fractura que vuelve opaca la posibilidad de decir.
En Claros del bosque, María Zambrano propone una imagen que no es metáfora ornamental, sino forma de pensamiento: el claro como lugar al que no se entra por voluntad ni por búsqueda, sino al que se llega cuando algo se abre. El claro no se conquista; se concede. Y quizá por eso la violencia sexual en la infancia permanece fuera de la literatura: porque la experiencia misma ocurre en una espesura donde el lenguaje no se forma, donde la conciencia no logra articularse como relato.
La quiebra del lenguaje
Hay vivencias que ocurren demasiado pronto, cuando el lenguaje aún no ha aprendido a separar el cuerpo de lo que le sucede. La violencia sexual en la infancia es una de ellas, dado que esta etapa vital es un tiempo en el que la palabra aún no se ha separado del cuerpo, en el que decir y sentir no son operaciones distintas. Cuando la violencia se instala en ese umbral, no encuentra un sujeto narrativo, sino una conciencia en formación, todavía sin distancia ni relato. De ahí que el recuerdo no se organice como historia, sino como fragmento, como imagen suelta, como sensación que regresa sin sintaxis. No hay causalidad ni cronología. El lenguaje queda herido en su raíz y, más tarde, cuando el adulto intenta decir, se enfrenta a una experiencia que nunca llegó a ser palabra.
En este punto, la imagen del claro en María Zambrano resulta decisiva. El claro no es el resultado de un esfuerzo racional ni de una voluntad expresiva. Es una apertura que acontece cuando cesa la violencia del método. Del mismo modo, la palabra sobre el abuso infantil no puede forzarse sin repetir la violencia. Solo puede aparecer —si aparece— cuando algo en el lenguaje se aquieta y acepta no saber. Quizá por eso tantas escrituras se desplazan hacia el silencio, la alegoría o el delirio. No por cobardía, sino porque la experiencia ocurrió en una zona donde el lenguaje aún no había llegado.
El cuerpo como territorio expropiado
En Colombia, incluso cuando la autoficción ha ganado espacio, el cuerpo que aparece suele ser uno ya simbolizado, es decir, que cuenta con marcos de legibilidad consolidados. Es el cuerpo del duelo por los muertos, el de la filiación rota, el atravesado por la guerra, el secuestro o la violencia del narcotráfico, el que denota experiencias todas que han encontrado formas narrativas reconocibles. El cuerpo infantil atravesado por la violencia sexual pertenece a otra zona. No es heroico ni épico. No se deja leer con facilidad. Es una presencia solitaria, atrapada en una violencia sin testigos más allá de quien victimiza.
El año pasado encontré una mención sobre esto en El prestigio de la belleza (una autobiografía falsa, como ella misma la llama), de Piedad Bonnett, donde ella nombra una experiencia vivida con un sacerdote durante su infancia, internada en un colegio de monjas: “Ya se desarrolló, verdad, dijo, ya es una mujercita hecha y derecha. Le hablé de mis dudas, muy por encima, temblorosa, sintiendo su mano rozar mis senos, sin decidirme a aceptar del todo lo que estaba pasando”. En una sesión de un club de lectura que tuve con la autora me dijo que efectivamente esto sí le había sucedido. La escena es breve, contenida. Y, no obstante, basta para mostrar cuán raro es ese gesto en nuestro campo literario. La infancia quebrada aparece apenas rozada por la palabra, como si aún doliera demasiado sostener la mirada.
No se trata de reclamar más escenas ni más detalles. Se trata de advertir que esa experiencia sigue siendo un territorio expropiado también en la literatura colombiana autoficcional, una zona a la que todavía le cuesta encontrar un claro donde pueda decirse sin ser devuelta al lugar de objeto.
Autoficción y miedo
Este año, un libro me abrió como un sismo lento. Triste tigre, de la autora francesa Neige Sinno, narra las violaciones que ella sufrió entre los siete y los catorce años por parte de su padrastro. Pero no se trata de una crónica ni de una confesión. El libro se construye como una interrogación radical sobre el lenguaje, el tiempo y las posibilidades mismas de representación cuando la violencia ha sido sostenida y temprana. En ese desplazamiento —del hecho al pensamiento— se vuelve legible, por contraste, un vacío persistente en el contexto colombiano. Sinno lo formula con precisión cuando escribe: “El tabú en nuestra cultura no es la violencia sexual en sí, que se comete con frecuencia, sino hablar de ella, pensarla, analizarla”.
Así, no es el hecho lo que se oculta, sino su pensamiento. No es la herida, sino su inteligibilidad. Sinno insiste en que el abuso ocurre en un tiempo que no es histórico: “Es un momento fuera del tiempo, ajeno al curso de la historia, tan cargado de absurdo y de sentido que esquiva cualquier tentativa de representarlo en una narración”. El trauma no entra en el relato porque no pertenece a su régimen temporal. Se sobrepone a la vida como una capa extraña: “(...) una dimensión aparte, físicamente la misma en la que ocurre el resto de la vida, pero que se superpone a ella, como un doble de una claridad insoportable”.
Sinno advierte que “la oscuridad no es solo una cuestión de falta de luz. La explicación no basta. Mientras no la veamos, no creeremos en ella”. En el contexto colombiano, la escasez de relatos autoficcionales o testimoniales sobre el abuso sexual en la infancia produce ese efecto de irrealidad. Lo que no se narra, lo que no encuentra forma, corre el riesgo de no ser creído, de ser pensado como excepción o como desvío. Y, sin embargo, existe. Ocurre. Se repite con una frecuencia que las cifras confirman y que muchos tipos de arte autorreferencial dejan en la sombra.
Esto obliga a formular una pregunta incómoda en nuestro contexto: ¿por qué las personas víctimas de abuso sexual infantil en Colombia no se han tomado la palabra? ¿O por qué, cuando lo han hecho, esas voces no han llegado a ocupar un lugar de legitimidad, de circulación amplia, de reconocimiento? ¿Tal vez no sea un problema de valor individual, sino de condiciones simbólicas? ¿De un campo literario que todavía desconfía de aquello que no puede cerrarse, de lo que no ofrece catarsis ni desenlaces luminosos?
Sinno es tajante: “No hay final feliz para alguien que ha sufrido abusos en su infancia”. Escribir desde ahí implica desmontar una de las creencias más arraigadas: que la literatura cura. Sinno desconfía de la escritura como terapia, de la idea de aliviarse vomitando el dolor en los otros. “Hacer arte del sufrimiento, estetizar la violencia, se convierte rápidamente en un callejón sin salida”. Cuando se está en el infierno —dice— no se puede escribir. Demasiado ocupado se está en sobrevivir. No se trata de sanar, ni de aliviarse, ni de estetizar la violencia. Se trata de sostener la palabra sin prometer redención.
Y, a pesar de todo, la escritura ocurre. No como salvación, sino como forma de sentido. Aquí resuena una respuesta posible, formulada desde otro lugar por David Foster Wallace (mencionado por la autora): los escritores que no escriben por dinero lo hacen porque el arte es sentido, y el sentido es poder.
Tal vez por eso la palabra sobre el abuso en la infancia da tanto miedo. Hablar desde ahí no construye una historia edificante ni un sujeto admirable, sino que expone una figura difícil de sostener, aquello que Sinno llama sin eufemismos “un monstruo de sufrimiento, soledad y odio”. Una figura difícil de amar, de canonizar, de convertir en emblema.
Sinno recuerda además un dato insoportable: una de cada diez personas ha sido violada en su infancia. No estamos ante una experiencia marginal, sino ante una herida estructural. Y, sin embargo, sigue faltando el claro. Quizá el silencio no sea falta de palabra, sino exceso de riesgo. Tomar la palabra no es gratis. No siempre hay un lugar donde caer sin volver a romperse.
El testimonio como salida del claro
Hablar de testimonio no implica aquí exhibición ni catarsis pública. El testimonio, en este contexto, es un acto ontológico: un modo de existir en la palabra después de haber habitado la espesura.
Zambrano advierte que al claro no se va a preguntar. No se entra con intención. El claro se abre cuando cesa la violencia del método, cuando la conciencia suspende su exigencia. De modo semejante, la escritura testimonial de la violación en la infancia no puede forzarse. No responde a un mandato moral ni a una moda literaria. Es un gesto que ocurre cuando la palabra, por fin, encuentra un lugar donde posarse.
Quizá por eso su ausencia no deba leerse solo como carencia, sino como indicio de una dificultad estructural: no todo dolor está listo para ser dicho, no toda experiencia encuentra de inmediato su forma.
Una pregunta abierta
La pregunta, entonces, no es por qué no hay, en la literatura colombiana, suficientes textos sobre la agresión sexual padecida en la infancia, sino qué condiciones —éticas, estéticas, simbólicas— permitirían que esa palabra naciera sin ser violentada de nuevo. Tal vez el desafío no consista en exigir testimonios, sino en preparar el claro: en imaginar formas de escritura que no reduzcan la experiencia a relato, que no conviertan la herida en espectáculo, que acepten el temblor, la interrupción, el silencio. Mientras tanto, la literatura seguirá bordeando esa espesura. Y quizá, en algún momento imprevisible, algo se abrirá.