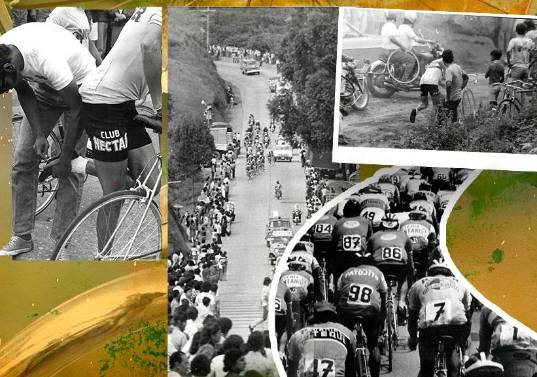Hacía un verano tremendo en marzo de 2018. Era ese tiempo en el que grupos de guacamayas cruzan el Aburrá graznando como profetas que nadie oye. Bajo ese cielo límpido, en el patio central de su casa de Laureles, el escritor Fernando Vallejo miraba sin mirar y con bastante empeño a un niño de yeso que estaba recostado en la pared como una fuente condenada. Lo miraba, pero pensaba en otra cosa. ¿En su pareja David Anton muerto meses atrás? ¿En el libro que escribía y que tituló Memorias de un hijueputa? ¿En el periodista que tenía al lado y con el que llevaba semanas hablando? Hablábamos de literatura y destrozaba a otros escritores como Pablo Montoya, Juan Gabriel Vásquez, Héctor Abad. Vallejo estaba solo acompañado por su perra Brusca y se pasaba las tardes escuchando la emisora de la Universidad UPB. Había acabado de llegar de México después del luto y un terremoto, desde ese 2018 permanece en esa casa, algunos lo han visto caminar con su perra, con la que va de visita al café Vallejo, propiedad de su hermano Aníbal.
Durante tres meses lo visité con mucha regularidad, casi dos veces por semana, y algunas veces hasta días festivos. “Venga cuando quiera, que yo estoy aquí desocupado”. Cuando tocaba la puerta y pasaba por el vestíbulo en el que había colgados afiches de Jesús y la Virgen María, y miraba de reojo el piano en el que había la única foto de la casa —en ella su amado hermano Darío—, recordaba las palabras de Ricardo Piglia sobre Jorge Luis Borges: “Era increíble saber que Borges estaba en Buenos Aires y que se podía visitar”. Era increíble saber que Vallejo había regresado después de cuarenta años de vivir en México; que estaba en Medellín, la ciudad de todo su amor y de toda su rabia, la ciudad de toda su obra.
Entre las largas conversaciones que tuvimos, compartimos tequilas, ron, té y alguna galleta. Nunca lo vi comer grandes platos, solo vi en ello a su perra Brusca, a quien le cocinaba pollo y arroz. Hubo momentos en que pasamos a su cuarto, en el que había dos camas, un escritorio y un computador cubiertos por una sábana, y leíamos algunas partes del libro que estaba escribiendo; incluso me mostró una posible portada que ya había conversado con su editora Pilar Reyes y en la que aparecía el propio Vallejo sonriendo mientras abrazaba una calavera, el título tentativo de ese libro era Escombros. Decía cosas que ya había escrito en Logoi y que revelan la piedra fundamental de su escritura: la diferencia entre el lenguaje hablado y el lenguaje literario; que la escritura es la búsqueda de un lenguaje único que no se corresponde con ningún otro.