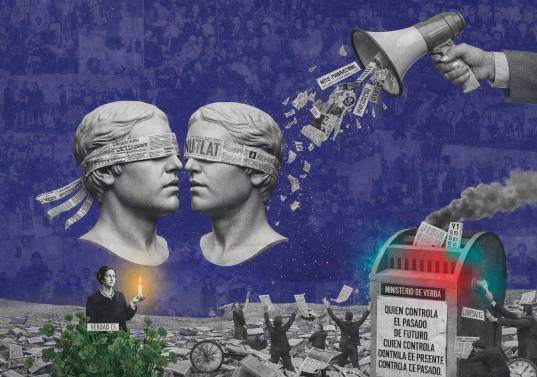La prosa de Andrea Abreu podría confundirse con la de una niña. Brusca, con las manos sucias de tanto jugar en el barro, despreocupada por el orden de las palabras o su ortografía exacta, mucho más interesada en su sonoridad, por el ritmo que carga cada oración. Por esto mismo su primera novela, Panza de Burro, pareciera envuelta en una caparazón de inocencia. Esta idea poco a poco se agrieta dando paso a la dureza del amor, de la amistad, a la opresión constante de un territorio idealizado que no responde al estereotipo, a la fatalidad, al final de una etapa. Andrea Abreu escribe, pero en realidad habla, grita.
Panza de Burro fue editado y publicado por primera vez en España por la Editorial Barrett. Hoy está traducida a más de 10 idiomas. Gracias a la reedición colombiana del libro, bajo la editorial Rey Naranjo Editores, la escritora española visitó el país para la FILBo 2022. Conversamos con ella sobre el estilo feroz que recubre su prosa, las tantas referencias a Latinoamérica y la construcción de unos personajes tan vivos como los que componen el relato.
El tono del libro es supremamente contundente y fuerte, ¿cómo fue descubrir o empezar a crear la voz tan potente que tiene Panza de Burro?
“Para mí fue un proceso muy complicado porque en un principio no tenía muy clara la aproximación lingüística que quería. Sin embargo, sí tenía claro que quería narrar la historia de dos niñas preadolescentes que tuvieran una relación en la que los límites entre la misma amistad y el enamoramiento no estuvieran demasiado claros. Y, claro, al delimitar geográfica y temporalmente la novela me di cuenta de que la carcaza que iba a cubrirla tenía que tener ciertas características. Nosotras en Canarias no estamos acostumbradas a escribir desde nuestra variante del español, que tiene muchas características en común con determinadas variantes del español en Latinoamérica, como la venezolana. Entonces, tuve que empezar con un proceso de revisión de mi forma de escribir, porque lo que me pasaba a mí era que me sentaba frente a una página en blanco y automáticamente me venía como la sensación de que tenía que hacer como alguien que no era yo a la hora de escribir o “neutralizar” mi forma de escribir.
Y aquí se me presentaron una serie de conflictos con lo relativo al lenguaje que fui solucionando con varias vertientes: primero, la repetición del código íntimo de dos amigas, esa especie de dialecto propio que solo funciona entre ellas dos y que los demás no comprenden, esto está muy presente en la novela. Por otro lado, la cuestión de la localización geográfica. Está claro que tenía que hacer que los personajes hablasen muy parecido a una zona en concreto de la Isla de Tenerife que es donde yo me crié y he vivido, que es la zona norte, la zona rural. Y esto requería una especie de simulacro de oralidad.
Aquí el conflicto es que yo no tenía una norma a la que agarrarme porque, si bien es cierto que existe la norma culta del canario, que está registrada en el Diccionario Canario de la Lengua, ahí se quedaban muchas cosas por fuera, muchas frases, muchos giros lingüísticos. Tuve que decidirme por el todo o nada, porque desarrollando a los personajes me di cuenta de que si me quedaba a medias no llegaba a ser del todo creíble lo que estaba haciendo, pero si lo llevaba al límite me iba a tener que saltar muchas normas.
Además, está la cuestión de la clase social a la que pertenecen las niñas. Intenté respetar al máximo las alteraciones de las palabras oficiales del canario que las personas que me rodean hacen, por ejemplo el uso de las vocales que tiene mi abuela. Y, por último, la vertiente de la época: estamos hablando de los años 2000, dos niñas de 10 años en un verano, la llegada del Messenger, esa forma de comunicarnos tenía que estar en el libro y lo hice con la forma misma de las palabras, con su estética. Recuerdo que en la época en que yo usaba Messenger me parecía muy estético ir pulsando la tecla de mayúscula alternativamente y escribiendo con la otra mano, eso generaba como una honda en la palabra y yo quería incluir eso en mi novela porque, si bien es cierto que he visto experimentaciones relativas al uso de WhatsApp, no había visto esa forma de comunicarse que yo tuve durante tanto tiempo”.
¿De dónde viene el mundo de la novela? En una entrevista dice que no le interesa ser una ciudadana del mundo, sino de Tenerife y hablar de ese lugar en específico. ¿Cómo fue plasmar el territorio en el relato?
“Durante mucho tiempo estuve empeñada en ser una ciudadana del mundo y eso implicaba que a la hora de escribir yo intentara parecerme a escritores de lugares completamente ajenos a la forma de hablar y a la geografía que a mí me rodeaba. Es cierto que, continuamente, cuando escribía me sentía como en una especie de impostura y pensaba que no tenía nada que decir. Y es totalmente lógico, porque cuando uno intenta escribir de cosas que no lo han afectado y no ha vivido es imposible que pueda ser detallista, descriptivo o específico. Y, al final, creo que la literatura consiste en ser extremadamente específica. A medida que pasan los años me he dado cuenta de que es un poco estúpido desaprovechar la materia de la realidad que tenemos alrededor para escribir. Me parecen perfectos los libros que habitan otros mundos posibles, pero al final esos mundos posibles que nos gustan de otros libros siempre tienen el germen de lo conocido.
La historia de estas dos niñas nace de la necesidad de representación. Hay una escasa representación de lo que es Canarias en general y, sobre todo, de las áreas rurales o la zona maga de Canarias, como se le dice peyorativamente. En los últimos años las personas magas nos hemos apropiado del término y le hemos dado una vuelta completamente. Realmente hay una riqueza cultural y una conexión con la tierra muy potente, entonces me di cuenta de todo el potencial que eso tenía para mi escritura, muchas veces gracias a autores que me han influenciado y que llevan haciendo esto desde el siglo XX, como son Victor Ramírez, Nivaria Tejera, Angel Sánchez, incluso compañeras de generación, como Aida González Rossi o mi amigo Yerai Barroso. Esto simplemente es una cosa orgánica y natural que me ha pasado, que tiene un componente de política por supuesto, pero más que nada es una cuestión de lógica. Es estúpido desaprovechar el material de la experiencia para la escritura. Los escritores siempre partimos de la experiencia para generar ficción”.
¿Cómo fue llevar lo oral, distorsionar esa estructura propia del habla, y traerlo a lo escrito?
“Hay una diferencia bastante sustancial entre el habla y la lengua escrita. Las personas que intentamos generar una especie de sensación de oralidad en la escritura hacemos un simulacro a través de determinados mecanismos, en mi caso utilicé la alteración del orden de las palabras, algo muy común en el discurso oral. Por otro lado, la escucha es muy importante. Para mí el desarrollo de la función de escritora tiene dos orígenes o dos lugares de los que yo me alimento, por un lado está la lectura, pero en un lugar mucho más elevado está la escucha. A pesar de que mis personajes no son personas, me gusta que se parezcan mucho a las personas. Me aporta muchísimo prestar atención a las personas que van por la calle y dicen cosas. Hay algo que dice Leila Guerriero sobre cómo la realidad es tan fantástica que parece mucho más surreal que la que aparece dentro de un libro. Lo que me ha pasado en los últimos años es que siento la necesidad de ir continuamente registrando expresiones, palabras, ideas que escucho por la calle, y me siento un poco ladrona de ideas”.
Precisamente pasando a los personajes, los de Panza de Burro son muy reales y están vivos, ¿cómo es el proceso de creación de unos personajes tan redondos?
“Muchas veces lo que nos ocurre a las personas que escribimos es que cuando estamos en entrevistas o charlas frente a un público tenemos la necesidad de dar explicaciones de cómo hicimos la novela, intentamos darle un sentido. Pero realmente en el momento en que uno se sienta a escribir, por lo menos en mi caso, hay un componente de intuición muy fuerte. A mí la intuición me llevó a basarme en una idea que es que a mí no me interesa construir personajes que sean categorizables en las gavetas típicas de bien o mal, en esas categorías morales. Lo que buscaba era construir personajes que fueran completamente ambiguos y patéticos como son los seres humanos, en el sentido en que son violentados, son parte de una estructura violenta, pero al mismo tiempo son generadores de violencia y eso no los hace ni buenas ni malas personas. Por ejemplo, en el personaje de Isora me esforcé porque quedara muy claro que es una niña que ejerce violencia hacia su mejor amiga pero que a la vez recibe una violencia estructural muy fuerte por parte de su familia y del sistema en general”.
Regresando a la idea del lenguaje que se usa en la novela, el tono de la narración es sucio y propio de la oralidad, pero al mismo tiempo brilla por su belleza con enormes momentos de la belleza literaria propia del canon conservador, ¿cómo lograr la unión de esas dos cosas?
“Eso tiene que ver mucho con mi personalidad y con la clase social de la que vengo, yo vengo de clase obrera, y pienso que todas las convenciones típicas de la clase burguesa y de la literatura que se corresponde con esa mirada, no fueron parte de mi formación como persona. Simplemente creo que al reconectar con mi forma de entender la belleza, reconecto también con la sociedad y con la forma de entender el humor, mi humor es realmente escatológico y desagradable para unas personas, pero dentro de mi contexto social siempre fue una cosa completamente normal. Esto pasó por un proceso de autoaceptación y auto asimilación y de trabajo del propio clasismo. Me di cuenta de que un libro no es el lugar para respetar la lengua y las convenciones morales, sino que un espacio de libertad, porque la literatura es eso, un espacio de destrucción y libertad. La cuestión es que yo no estaba acostumbrada a leer libros que estuvieran contados por las personas que normalmente quedan fuera de esos libros. Por lo general aparecía una limpiadora, pero no se leía su perspectiva, sino la del personaje al que le limpian la casa y mencionaba de pasada a la trabajadora de la casa. Entonces, al yo darle lugar a esos personajes, innatamente aparece una visión de la belleza que es completamente diferente a la belleza aparentemente pulcra, sana y pura de la perspectiva más burguesa. También creo que es una perspectiva muy generacional, porque muchas autoras de mi tiempo están conectadas con los fluidos corporales, con el sudor, con lo físico, con la menstruación, con el sexo, cosas que antes no eran tan típicas. Entonces es eso, la combinación de mi humor no burgués y una visión generacional desde la que fui desarrollando una idea propia de belleza”.